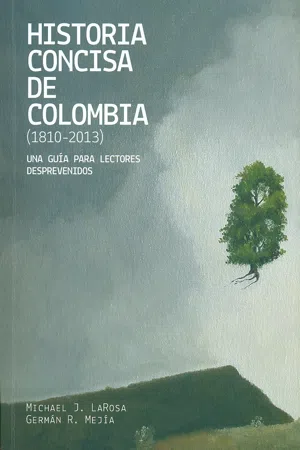![]()
CAPÍTULO 1
ORÍGENES
La América Latina actual comenzó a tomar forma hace unos doscientos años. Los movimientos de Independencia en la América española, desde 1810, abrieron el camino al nacimiento de las Repúblicas y, con ellas, a los Estados nacionales que conforman hoy la América Latina. Dicha transformación no ocurrió de la noche a la mañana; el proceso tomó casi un siglo en completarse. Sin embargo, los orígenes pueden rastrearse hasta 1808, año en que las tropas de Napoleón Bona- parte invadieron la península ibérica (hoy España y Portugal), apresando al rey español en territorio francés. Este sorprendente acontecimiento trajo consigo un espinoso problema: ¿quién gobernaría las Provincias españolas?
Gracias a este asunto de principios del siglo XIX, es fácil identificar el inicio de lo que hoy es América Latina. Esto no quiere decir que nada haya cambiado en los doscientos años que han transcurrido desde entonces. Las zonas que consiguieron la Independencia de la Corona española tuvieron que encontrar el tipo de gobierno más apto para satisfacer sus necesidades; y la gran mayoría de los Estados nacionales eligieron la república liberal. Colombia fue uno de ellos. El nacimiento del país, por lo tanto, puede ubicarse en esos años tempranos del siglo XIX, aunque tardó más de cien años en consolidarse como una República liberal.
Este capítulo expone lo sucedido de 1808 a 1830, época durante la cual ocurrieron varios acontecimientos por vez primera, se debatieron numerosos modelos e ideas acerca del futuro del Estado y la sociedad, al tiempo que se libraron numerosas guerras civiles. Fueron años en que el mundo cambió para millones de personas que habitaban la América española. En este capítulo se examinan dichas transformaciones ideológicas, políticas, económicas y territoriales para el caso de Colombia,6 las cuales estaban inextricablemente ligadas a los cambios que ocurrían simultáneamente en el contexto del Atlántico.
LA CRISIS DEL IMPERIO
Hace doscientos años una verdadera oleada de profundas transformaciones sacudió al continente americano. El Imperio español se estremeció hasta sus raíces y, aunque no fue suficiente para causar su disolución, lo cierto es que no salió indemne de la crisis que sufrió por la ocupación napoleónica y la prisión de los monarcas en Francia. En todos los territorios españoles, la gente argumentó que la crisis daba lugar a que la soberanía revirtiera a manos del pueblo. Declaraban su derecho a escribir sus propias leyes y a elegir a sus propios líderes. La ocupación de la península ibérica por parte de Napoleón, y su decisión de nombrar a su hermano José rey de todos los territorios españoles, fue el catalizador del proceso a través del cual las Provincias españolas en América se convirtieron en Repúblicas democráticas. El ciclo de revoluciones burguesas de mediados del siglo XVIII, incluyendo la Independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, la Revolución francesa, la Revolución haitiana, y la guerra casi crónica entre el emergente Imperio inglés y el veterano Imperio español, influenciaron la dirección que la política habría de tomar tras el colapso de la monarquía española.
En 1808, por lo tanto, la crisis de la monarquía causó protestas en contra del “mal gobierno”. Los críticos empezaron por reclamar autonomía, y al poco tiempo ya exigían independencia absoluta. La autoridad de la monarquía empezó a dividirse cuando el rey Carlos IV le entregó el gobierno de todo el reino a Manuel Godoy, su ministro predilecto. Los excesos de Godoy desencadenaron una conspiración liderada por Fernando, hijo del rey, en contra tanto del rey como del ministro. En marzo de 1808, Carlos IV se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, quien asumió el trono con el nombre de Fernando VII. Mientras tanto, las tropas francesas invadieron la península ibérica con la evidente intención de tomar control de la Corona. Carlos y Fernando optaron por viajar a Bayona, en Francia, para saldar su disputa ante Napoleón, emperador de Francia. Al mismo tiempo, y en respuesta a la invasión francesa, los habitantes de Madrid se levantaron el 2 de mayo de 1808 contra el invasor, rebelión que recibió el apoyo de las Provincias y de los territorios españoles en América. De ese modo, los españoles y los criollos se mantuvieron fieles a Fernando VII, pero este se vio inhabilitado para gobernar por el arresto al que fue sometido por Napoleón. De manera que sobrevino una crisis de liderazgo. La respuesta fue inmediata: las Provincias españolas (en España) formaron juntas o cuerpos de gobierno que le juraron lealtad a Fernando VII y que, en su ausencia, tomaron control provisional del gobierno. Una de ellas, la Junta de Sevilla, se autoproclamó Junta Suprema y ordenó a todas las Provincias del reino hacer juramento de lealtad a Fernando VII, para lo cual envió comisionados a todos los territorios. Al Virreinato de la Nueva Granada (hoy Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá) fue enviado Juan José Pando y Sanllorente. Se llevaron a cabo juramentos solemnes en las ciudades principales del Virreinato, y Santafé, la capital (hoy Bogotá), juró lealtad a Fernando VII el 11 de septiembre de 1808. Mientras tanto, los españoles vencieron a los franceses en la Batalla de Bailén, lo que obligó a José Bonaparte, o José I, a huir de Madrid. Las Provincias peninsulares enviaron entonces representantes a Madrid con el fin de formar la Junta Central.
El 25 de septiembre de 1808, en Aranjuez, España, se estableció la Junta Suprema Central y Gobernativa del Reino. De este modo el Gobierno volvió a estar centralizado y logró detener los movimientos autónomos que brotaban en las Provincias españolas. Pero los triunfos de los ejércitos españoles no duraron mucho tiempo, ya que los franceses lograron retomar Madrid, y obligaron a la Junta Central a desplazarse a Sevilla. Desde allí, y en el transcurso del año siguiente, esta fue la Junta que gobernó a nombre de Fernando VII en todos los territorios que él consideraba su patrimonio personal.
La Junta Suprema Central consideraba un acto de traición cualquier intento de autonomía, tanto en la península como en América. Los primeros hombres que conformaron la Junta fueron delegados de las Provincias peninsulares, pero esta rápidamente aceptó representantes provenientes de América. El 22 de enero de 1809 decretó que los territorios americanos de la monarquía no fuesen considerados colonias, sino partes integrales y esenciales del Reino, y que por lo tanto tenían derecho a enviar delegados elegidos por sus poblaciones correspondientes. Por consiguiente, a cada uno de los cuatro Virreinatos (Nueva España o México, Perú, el Nuevo Reino de Granada y Buenos Aires) y a cada una de las seis capitanías generales (Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas) les fue dada la oportunidad de elegir un representante, diez en total.
No deja de ser irónico que fue precisamente debido a este cálculo político que tantas poblaciones de América clamaron primero la autonomía y después la independencia completa de España. ¿Por qué? Aunque el Decreto del 22 de enero de 1809 reconoció el derecho de todas las partes del Reino a estar representados en la Junta Central, dejó claro que los territorios en América y Filipinas no gozarían de una representación justa y equitativa. Cada una de las dieciocho Provincias peninsulares, más pequeñas que los territorios de ultramar tanto en población como en extensión, estaba representada por dos delegados, treinta y seis en total. Pero los criollos (descendientes de españoles nacidos en América) querían ser reconocidos como descendientes legítimos, con los mismos derechos que los españoles de España, y la sesgada representación que favorecía los intereses peninsulares en la Junta no dejaba duda alguna de que no había igualdad entre españoles y americanos.
A pesar de las protestas, la América española continuó un proceso electoral acorde con las instrucciones provenientes de la Junta Central Suprema. De acuerdo con estas, cada uno de los Virreinatos y Capitanías debía convocar elecciones en sus ciudades principales. El ganador de cada elección debía entonces competir en la selección que determinaría al representante del territorio correspondiente. En la Nueva Granada fue Antonio de Narváez y Latorre quien ganó las elecciones finales, el 16 de septiembre de 1809. Sin embargo, no alcanzó a viajar a España, pues cuando estaba listo para partir, la Junta Suprema Central se disolvió.
El proceso electoral, junto con el principio de representación que había generado, fueron sin duda dos innovaciones políticas de gran importancia para los días venideros. Igualmente importantes fueron las instrucciones que los Cabildos o Concejos municipales de la Nueva Granada le habían dado a los que habrían de representar sus intereses ante la Junta de Sevilla, pues los Cabildos hicieron mucho más que lamentarse de la representación desigual de los americanos en la junta o presentar las consabidas quejas sobre los abusos de la autoridad real. En cambio, formularon brillantes ideas y verdaderos programas de gobierno. Narváez y Latorre recibió instrucciones de los Cabildos de Santafé (que hoy conocemos con el nombre de Memorial de Agravios), Popayán, El Socorro, Tunja y Loja, entre otros. También recibió un documento escrito por Ignacio de Herrera y Vergara, datado el 1 de septiembre de 1809 en Santafé, y titulado Reflexiones que hace un Americano imparcial al diputado de este Nuevo Reino de Granada para que les tenga presente en su delicada misión. En este documento Herrera escribió: “Los pueblos son la fuente de la autoridad absoluta. Ellos se desprendieron de ella para ponerla en manos de un jefe que los hiciera felices. El Rey es el depositario de sus dominios”.7 Otro de los documentos para leer en España, escrito por el Cabildo del Socorro y fechado el 20 de octubre de 1809, pedía la “Supresión de las clases estériles, reducción de empleos improductivos, libertad de las tierras y del trabajo, imposición de tributos, recaudación y distribución según las leyes de la justicia en que se apoya el pacto social”.8 También pedían que el delegado hiciera una petición por la abolición de la esclavitud y de los resguardos, tierras destinadas al uso exclusivo de los indios; propusieron la liberación de los mercados, reducciones en el número de días festivos y tarifas eclesiásticas, hacer mejoras en caminos y colegios, y simplificar los códigos civil y penal. En suma, lo que los Cabildos proponían era un programa de gobierno.
Mientras tanto, en España, iniciando el año de 1810, la Junta Central Suprema colapsó y fue reemplazada por el Consejo de Regencia, que estaba conformado por cinco miembros. Este no cambió ninguna de las políticas que la Junta Central había desarrollado desde 1808 con respecto a las Provincias americanas, lo que provocó que muchos americanos no aceptaran su legitimidad para gobernar en nombre de Fernando VII. Tal malestar estaba además motivado por el miedo de que Napoleón estuviera a punto de conseguir una victoria definitiva en España y en Europa. Ante la posibilidad de perder del todo a su rey, las Américas entendieron que debían tomar decisiones rápidas y radicales con respecto a su futuro, y eso fue exactamente lo que hicieron.
1810: EL DESARROLLO DE LAS JUNTAS
Para la Nueva Granada, 1810 fue un año largo que, para nuestros propósitos, se extendió desde septiembre de 1809 hasta febrero de 1811. Estos dieciocho meses pueden dividirse en cuatro fases. La primera, desde septiembre de 1809 hasta mayo de 1810, consistió en rebeliones violentas, represión y la necesidad de tomar decisiones urgentes. La segunda, de mayo de 1810 a julio del mismo año, implicó la organización de las primeras Juntas. La tercera, de julio a septiembre de 1810, vio el florecimiento de las Juntas, y, finalmente, la cuarta, de agosto de 1810 a febrero de 1811 periodo en que las Juntas consolidaron sus nuevas administraciones, tomaron acción militar en contra de las Provincias y poblaciones disidentes e intentaron formar un gobierno para todas las Provincias que hacían parte de la antigua Audiencia de Santafé.
Durante la primera fase, que empezó en septiembre de 1809, los criollos de Santafé pensaron que debían considerar seriamente la oferta del Cabildo de Quito de unirse a su Junta autónoma, que había sido consolidada el 10 de agosto. Como hemos explicado, los criollos de Quito y Santafé, como también los de otras partes de la América española, creían que la Junta Central Suprema y Gubernativa (en España) era ilegítima. Sin embargo, el virrey español en Bogotá, Antonio Amar y Borbón, decidió responder a la invitación bloqueando completamente la conformación de una junta en Santafé y reprimiendo con violencia todo intento de hacerlo. Para las autoridades españolas en América, había una sola opción: permanecer leales a una sola junta, la Junta Central Suprema y Gubernativa. Los criollos, en cambio, veían otras posibilidades.
Estos criollos continuaron exigiendo que el virrey aceptara la formación de una junta gubernativa para la Audiencia de Santafé. Presionado, Amar y Borbón aceptó. Convocó a una reunión el 6 de septiembre de 1809 para discutir lo ocurrido en Quito el 10 de agosto de 1809, mientras se debatía la posibilidad de establecer una junta para sus propias Provincias en Santafé. La reunión no tuvo grandes resultados, pero unos días después, el 11 de septiembre, tuvo lugar una segunda, en la que escasamente se logró la conformación de dos partidos opuestos: los que estaban a favor de permanecer sujetos a la Junta Central Suprema y Gubernativa y los que apoyaban la idea de formar una junta aparte en Santafé. Con respecto a la rebelde Quito, el virrey decidió enviar a unos cuantos hombres, apoyados de fuerzas armadas, a “negociar” con la Junta.
PROVINCIAS EN 1810
El fracaso de tales reuniones y la decisión de someter a Quito por las armas, condujo a la segunda alternativa: la conspiración. Varios panfletos impresos que favorecían explícitamente la creación de la junta de Quito empezaron a circular. El 28 de septiembre de 1809 el virrey emitió un decreto según el cual el porte de documentos “sediciosos” era ilegal y la pena sería dura e incluiría el encarcelamiento. El primero de varios complots para derrocar el poder español, hoy recordado como la Revolución del Cohete, tuvo lugar dos días después, pero falló: un mensaje anónimo le dio al virrey tiempo de anticiparse a la revuelta y encarcelar a los que consideraba culpables. En un complot subsiguiente, un grupo de residentes de Santafé planeó apoderarse del armamento de las tropas realistas que marchaban hacia Quito. El plan consistió en asaltar a los soldados, tomar las armas y enviarlas a El Socorro, un pueblo cercano desde el cual se lanzaría la insurrección general. El plan falló debido a la mala logística de sus líderes. Poco tiempo después, una rebelión estalló en el Casanare, una planicie al oriente de la cordillera en la que está Santafé. El objetivo de dicha revuelta era tomarse el pueblo de Pore, lo que sucedió el 15 de febrero de 1810, pero los líderes fueron rápidamente capturados, juzgados, culpados de traición, colgados y decapitados, y sus cabezas enviadas a Santafé para exhibición pública. Las cabezas (literalmente) llegaron a la capital el 13 de mayo de 1810, pero no fueron exhibidas por miedo a las protestas de los habitantes de la ciudad.
Debido al fracaso de las conspiraciones, algunos americanos de la Nueva Granada optaron por una tercera opción: conformar, ellos solos, sus propias juntas gubernativas. Esto inauguró la segunda fase de ese largo año de 1810: el primer conjunto de Juntas gubernativas autónomas, la primera de ellas organizada en la ciudad de Cartagena, el 22 de mayo. Después de esta, cobraron forma la de Cali el 3 de julio, la de Pamplona al día siguiente y la del Socorro el 11 de julio. El rechazo del virrey a dar su aprobación a una junta en la capital se mantuvo contra toda lógica, pero, contrario a lo que pensaba, la suerte ya estaba echada: el 20 de julio se organizó en Santafé la que se proclamó provisionalmente como Junta Suprema del Reino. Los meses de mayo a julio de 1810 marcaron, entonces, el punto de inflexión, el umbral, hacia el cual había conducido la agitada situación de los dos años anteriores.
El viernes 20 de julio, día de mercado en Santafé, un altercado en la plaza, planeado por un grupo de criollos en contra de un español, desató una revuelta general.
Don Josef (González) Llorente, español, y amigo de los ministros opresores de nuestra libertad, soltó una expresión poco decorosa a los americanos. Esta noticia se difundió con rapidez, y exaltó los ánimos ya dispuestos a la venganza. Grupos de criollos paseaban alrededor de la tienda de Llorente con enojo pintado en sus semblantes. A este tiempo pasó un americano que ignoraba lo sucedido, hizo una cortesía de urbanidad a este español. En el momento fue reprehendido por Don Francisco Morales, y saltó la chispa que formó el incendio y nuestra libertad. Todos se agolpan a la tienda de Llorente: los gritos atraen más gentes, y en un momento se vio un pueblo numeroso reunido e indignado contra este español y contra sus amigos.9
A partir de ese momento, los sucesos se salieron de las manos. A González Llórente lo metieron a la cárcel debido al descontento del pueblo. Esa tarde llegaron tres comisiones a la casa del virrey exigiendole que convocara un Cabildo abierto. El virrey se rehusó a reunirse con las dos primeras comisiones, pero acordó con la tercera que podría convocarse un Cabildo extraordinario. Sin embargo, muchos criollos decidieron llenar la plaza de gente y excitarla con discursos incendiarios y reclamos. Debido a tales demostraciones, al atardecer ya el Cabildo había dejado de ser extraordinario y se había convertido en un Cabildo abierto. Entonces se hizo evidente, y el virrey lo sabía, el ejército no atacaría a los manifestantes. El plan había funcionado: la Junta estaba conf...