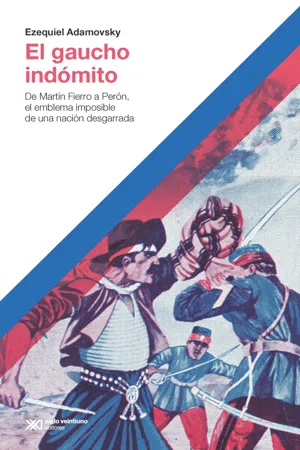![]()
1. De la gauchesca a Juan Moreira
A comienzos del siglo XIX, en el territorio que hoy ocupa la Argentina, vivían indígenas de decenas de naciones, españoles y sus retoños americanos, africanos y sus descendientes, y “criollos” que nacían de las cruzas de todos ellos. Había labradores, peones, carreros, gauchos, pastores, artesanos, pescadores y arrieros, entre otros. ¿Por qué, de todos, solo los gauchos se transformarían en un imán para la imaginación popular?
El caso es doblemente curioso, puesto que la propia palabra “gaucho” tenía en esos años un sentido negativo. No está claro su origen, pero al menos desde el siglo XVIII se la usó, junto con otros vocablos hoy olvidados, para designar a cuatreros y vagabundos que se internaban en las profundidades de la campaña para cazar ganado sin fijarse si tenía dueño. Se trataba de un grupo pequeño dentro de una población rural integrada en su mayoría por personas que se ganaban la vida de maneras que no estaban reñidas con la ley. En tiempos de la colonia, los hubo en el Río de la Plata, el Litoral y el sur de Brasil, pero no en otros sitios. Para fines de esa época el término “gaucho” tendió a hacerse extensivo también a los peones (los propios gauchos podían trabajar ocasionalmente para ganar algún dinero y, por lo demás, en la vestimenta y en el ser gente de a caballo, era difícil distinguir a unos de otros).
Las guerras de independencia trajeron una modificación crucial en la imagen de los gauchos. La lucha contra los españoles generó la tendencia a valorizar todo lo que fuese local como modo de marcar diferencias y afirmar un orgullo patriota. Pero además requirió que se convocase a las armas a las clases populares. Así, gente del mundo letrado, esclavos, indígenas, plebe urbana y campesinos se entremezclaron en los campos de batalla. La participación de hombres de a caballo procedentes del campo fue decisiva en las victorias patriotas. En ese contexto, la palabra “gaucho” adquirió un sentido ambivalente: comenzó también a hablarse positivamente de esos “valientes gauchos” patriotas que combatían con heroísmo. José de San Martín y algunos de sus oficiales los mencionaron en sentido elogioso. En esos años el uso del vocablo se expandió hacia Salta y Jujuy, donde antes era muy infrecuente. Allí, Martín Miguel de Güemes llamó “gauchos” a los intrépidos hombres que peleaban bajo su mando, posiblemente invirtiendo los insultos que les lanzaban los realistas, que habían usado esa palabra para tratar de descalificarlos. De esa forma, el término adquirió un inédito prestigio, sin perder por ello su sentido peyorativo previo. Al menos en Salta, hay indicios de que “gaucho” fue también asumido como identidad política por paisanos en armas de toda condición, incluidos indígenas y negros.
La poesía gauchesca entra en escena
En ese contexto, se difundió en la zona del Río de la Plata una expresión cultural hasta entonces desconocida: la “poesía gauchesca”. Posiblemente se nutriera de algunos precedentes de décadas anteriores, en las que ya se habían compuesto obras literarias que realzaban lo popular-rural contraponiéndolo a lo urbano-distinguido. Incluso las hubo que remedaban los modos del habla de las clases bajas. Durante las invasiones inglesas y luego como parte de la lucha contra los españoles, cantadas oralmente o impresas en hojas sueltas, circularon asimismo composiciones que buscaban llegar a los sectores populares para inspirarles patriotismo. Estos elementos se combinaron y potenciaron con la reivindicación de la figura del gaucho que se produjo en el contexto de la independencia, en especial en la obra de Bartolomé Hidalgo, a quien se considera el iniciador de la gauchesca.
Sus textos se distinguían por una serie de rasgos que serán los propios del nuevo género. Para empezar, Hidalgo hacía hablar en primera persona a “gauchos”, que eran así los portadores de la voz del pueblo. Exponían sus visiones sobre la actualidad mediante cielitos –una forma de canción bailable muy popular– o en diálogos en verso con algún otro personaje. En segundo lugar, se trataba de composiciones escritas que imitaban el estilo oral, por su tono informal y por recuperar las estructuras métricas del canto popular. Pero lo más importante: los personajes referían las cosas de la vida rural y hablaban utilizando el dialecto del campo rioplatense, con sus vocablos y sus versiones del castellano estándar que se alejaban de la norma del diccionario. Esa elección fue un aspecto crucial de la gauchesca y toda una toma de posición: significaba reivindicar lo local y desafiar incluso la autoridad del idioma de los colonizadores. En suma, aunque no era él mismo un paisano analfabeto, la poesía que cultivó Hidalgo giraba por completo en torno del gaucho. Era gaucho el supuesto hablante y se dirigía a un público de esa condición, con contenidos que referían a su mundo tanto como al contexto político. Todo indica que esos rasgos le permitieron llegar con amplitud a un público de condición modesta.
Los textos de Hidalgo y los de sus primeros continuadores no tenían una finalidad propiamente literaria. Antes que crear una experiencia estética, buscaban atacar a los enemigos, concitar adhesiones, quejarse por la falta de resultados inmediatos. No aspiraban a ser reconocidos por la gente de alta cultura; de hecho, Hidalgo ni siquiera firmaba sus textos, que circularon como anónimos. Así y todo, la poesía gauchesca fue un fenómeno literario inédito y poderoso. No hay nada que se le compare en esos años en América Latina. La literatura con color local llegó al Río de la Plata antes que a otras regiones y en un momento en el que aún circulaban pocos impresos (casi no había imprentas) y en el que no existía todavía nada parecido a una literatura nacional “culta”. Y lo notable es que lo hizo entrelazándose con la voz popular y con la política. Hacer hablar a los gauchos y en su propio dialecto podía interpretarse como indicativo de orgullo e identidad local. Pero, al mismo tiempo, el hablante ficcional era portador de una particular marca de clase: era americano, pero también de clase baja. Y no de cualquiera, sino de una que además habitaba fuera de la ciudad “civilizada”, en la frontera con el territorio indígena. La voz encargada de encarnar al patriota, que representaba a la vez el despertar de la literatura nacional, fue criolla y plebeya. Y, por gaucha, cargaba con la sospecha de su proximidad con los mundos del delito y de la barbarie. Estas marcas peculiares afectarían profundamente el desarrollo del criollismo popular, y acaso el de toda la literatura argentina.
Voz popular y cultura letrada
El fenómeno de la poesía gauchesca ha sido motivo de álgidos debates. Los primeros estudiosos la consideraron equiparable al folklore popular, una expresión directa de la cultura oral de las clases bajas rurales. Otros especialistas se plantaron en la postura opuesta. Atendiendo a las diferencias notorias respecto del folklore conocido y al hecho de que ni Hidalgo ni los escritores posteriores del género eran ellos mismos gauchos, consideraron que se trataba de un fenómeno de apropiación cultural, entendido como expropiación de la voz popular por parte de personas de clases letradas, que la usaban para sus propios fines. Así, la oralidad popular auténtica tenía poco y nada que ver con un producto enteramente fabricado por el mundo letrado.
En un trabajo ya clásico, Josefina Ludmer propuso una interpretación alternativa: la poesía de Hidalgo no era la voz de las clases plebeyas, pero tampoco una mera impostura de las letradas. Era algo diferente, una tercera cosa, surgida del inédito punto de contacto que se abrió entre ambos mundos con las guerras de independencia. Se trató de una “alianza entre la voz sin escritura y la palabra letrada”. La revolución literaria que, sin imaginarlo, inició Hidalgo fue posible por un movimiento doble. Desde abajo, requirió que se elevaran las voces de las propias clases populares, sus “cantos, consignas, coros, guitarras, gritos, vivas y mueras”, todo el tumulto vociferante del pueblo que animaba la Revolución y que en ese contexto de tremenda intensidad adquirió un volumen ensordecedor y una presencia inocultable. El volumen “asciende hasta tal punto que el sonido abre una puerta y ocupa el espacio entero”. Pero por más fuerza que tuviera, no produjo por sí solo el nuevo género literario. Fue preciso que se encontrara con un movimiento inverso: el del descenso de la palabra escrita, que buscaba comunicarse con ese pueblo vociferante para convocarlo a la acción. Los grupos letrados que aspiraban a conducir la Revolución necesitaban poner textos en circulación para difundir sus palabras –igualdad, libertad, soberanía, constitución–, a veces tomadas de otras lenguas. El género gauchesco nace en el preciso punto de encuentro entre la palabra del mundo letrado que baja y las voces populares que ascienden. Estas alcanzan así a penetrar en el registro escrito, en alianza con sectores letrados que las traducen, reproducen e interpretan en letra de molde. La poesía gauchesca transgrede la frontera entre lo oral y lo escrito: “Escribió lo nunca escrito y entonces cantó lo nunca cantado en el espacio de la patria”. Es el tiempo revolucionario el que habilita la transgresión: “En el momento de la solidaridad y de la fundación de la patria puede aparecer la voz de todos”.
Conviene resaltar este punto: la oralidad popular, bien que mediada por un letrado, también impuso sus condiciones sobre el género gauchesco. Cuando se dice que la poesía de Hidalgo es obra de una persona letrada, sin duda se trata de una observación correcta. ¿Pero qué significa exactamente decir que él “inventó” la gauchesca y que, por ello, pertenece como creación al mundo letrado? La cuestión merece algunas consideraciones.
Los viajeros que recorrieron el Río de la Plata en el siglo XVIII destacaron que los llamados “gauderios” o “gauchos” eran dados a tocar la guitarra y a cantar coplas, algunas de su propia invención, otras tomadas de la tradición poética española. Estos cantores, a los que se llamaba por entonces “payadores”, no se dedicaban a la música de manera profesional: componían versos retomando la cultura oral del mundo al que pertenecían y los cantaban en fogones o pulperías para un público circunstancial. Sabemos también que los paisanos que combatieron durante el segundo sitio de Montevideo (1812-1814) improvisaban cielitos y otros cantos con contenido político. A partir de los pocos fragmentos que han quedado registrados, es claro que utilizaban vocablos y expresiones del dialecto rioplatense. Además, si hemos de creer en la transcripción de una canción que escuchó algunos años después un viajero inglés, es posible que apareciera explícitamente la figura del gaucho asociada al patriotismo, junto con otras referencias a la vida cotidiana de los paisanos. Por último, el formato de un diálogo en verso entre dos personas estaba ya presente en el arte de los payadores (a quienes Hidalgo menciona en sus composiciones). Corresponde, por tanto, ser muy precavidos, ya que enfrentamos un problema de archivo: prácticamente no tenemos registro de todas esas creaciones artísticas orales y populares que abundaron en tiempos de la independencia. Por los pocos que nos han llegado, está claro que la politicidad, el uso del habla plebeya y (quizá) la figura del gaucho estaban allí presentes. La reivindicación del gaucho patriota, por otro lado, fue producto del clima de la época y no necesitó esperar la ayuda de ningún artefacto literario.
¿Qué significa, entonces, decir que Hidalgo “inventó” la poesía gauchesca? Lo cierto es que no podemos saber con exactitud cuánto y qué tomó él de las obras de personas iletradas (incluso varias de las que él escribió están perdidas); no tenemos modo de saber qué aspecto de la gauchesca pudo haber sido su aporte individual decisivo. Ciertamente, la aparición de ese género significó una revolución literaria. Pero conviene no perder de vista, como indica Ludmer, que emergió en el punto de intersección entre la oralidad popular y el mundo letrado y, por lo tanto, no le pertenece del todo a ninguno de los dos. Para alimentar esta tesis, es posible que algunas de las poesías de Hidalgo se reoralizaran y pasaran a formar parte del acervo que transmitían de boca en boca los propios paisanos. Un observador aseguró haber escuchado uno de sus diálogos en 1890, a doscientos kilómetros de Buenos Aires, de boca de un carrero. Si hemos de creerle, habría que concluir que siete décadas después de haber sido compuestos, los diálogos de Hidalgo (olvidados entre el público urbano e inhallables en formato impreso) seguían circulando de manera oral en el campo.
Además, lo popular y lo letrado no siempre pueden recortarse con perfecta nitidez. Un autor sin duda letrado como fray Francisco de Paula Castañeda explicó que para él era más natural escribir en el estilo “rústico” que había adoptado que someterse al esfuerzo de “parecer hombre culto”, que juzgaba ridículo y fuera de época. El propio Hidalgo era un mediador entre ambos planos: durante su vida, tuvo un pie en el mundo popular y otro en el letrado. Hidalgo nació en Montevideo en 1788. Sabemos que sus padres vivían en la extrema pobreza. No es seguro, pero puede que fuese de tez oscura o incluso mulato. A pesar de todo ello, de niño se las arregló para acceder a alguna educación. Desde 1803 lo encontramos trabajando como dependiente de comercio de Martín José Artigas, padre del futuro caudillo, y poco después en las oficinas de la administración colonial. Durante el resto de su vida, se dedicó a trabajos oficinescos (aunque algunas fuentes mencionan que fue barbero durante algún tiempo). Combatió contra las invasiones inglesas y, al parecer, ya desde 1811 se unió a los patriotas que sitiaron Montevideo y pronto al éxodo de las fuerzas de Artigas. Sin duda, estuvo allí en íntimo contacto con los paisanos del campo que conformaban sus huestes y que, como ya señalé, acostumbraban improvisar canciones políticas. Hacia 1816 dirigió por un tiempo el Coliseo montevideano y escribió poemas y piezas teatrales, por ahora en castellano estándar. Dos años después se radicó en Buenos Aires. Fue entonces cuando comenzó a publicar textos gauchescos, que se ofrecían a la venta en hojas sueltas baratas. En esos años volvió a vivir en la pobreza total, condición en la que falleció, en Morón, en 1822. Como se ve, Hidalgo era un homb...