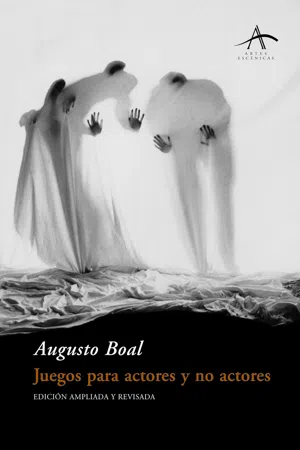![]()
Capítulo 1
El Teatro del Oprimido en Europa
![]()
Introducción
(1977-1979)
En las páginas que siguen, contaré algunas experiencias realizadas en algunos países de Europa, al comenzar mi exilio en ese continente. Todas las experiencias fueron precarias, hechas con poco tiempo. Dos semanas en Portugal, una en París, dos en Estocolmo, y cinco días en Godrano, pequeña aldea de Sicilia, cerca de Palermo. Esas experiencias relatan mis primeros contactos con el trabajo teatral europeo. Son aún experiencias tímidas e iniciales, tentativas. En mis libros posteriores, publicados en Brasil por la editorial Civilização Brasileira, adquieren una nueva dimensión, principalmente en Teatro legislativo, que cuenta mi experiencia más reciente como concejal de Río de Janeiro: ¡transformar el deseo en ley! (¡Trece deseos surgidos del pueblo, a través del teatro, hoy se han convertido en ley!), y en Arco iris del deseo, que desarrolla las técnicas introspectivas, subjetivas del Teatro del Oprimido. ¡Leedlos todos!
En esos países, sólo había tiempo para explicar a los participantes de los talleres o de los eventuales espectáculos el funcionamiento de las diferentes técnicas, sin hacer, no obstante, un análisis más profundo. Los grupos que trabajaban conmigo estaban formados por personas de distintas profesiones e intereses. Y el objetivo de esos talleres era simplemente informativo. Por ello, intenté seguir siempre el mismo esquema básico:
a) Dos días de trabajo de integración del grupo, con ejercicios, juegos y discusiones sobre la situación política y económica en América Latina, así como sobre el teatro popular existente en algunos de nuestros países. Los participantes de los grupos con los que trabajaba conocían poco de nuestra realidad. En París, los actores provenían de varios grupos (Aquarium, Z, La Grande Cuillère, Carmagnole, La Tempête). En Estocolmo, eran actores, además de los espectadores del Festival Escandinavo de Skeppholm (suecos, noruegos, finlandeses, daneses e inmigrantes). En Portugal, gente de todos los lugares; solamente en Godrano los actores eran de un mismo grupo. Esas personas querían saber de dónde venía yo, qué hacía, y no tenían, en general, ninguna información más precisa sobre las dictaduras latinoamericanas de aquella época. Al comenzar mi trabajo en Europa, el Teatro del Oprimido se presentaba como un método latinoamericano. Sólo muchos años más tarde se separó de sus orígenes geográficos y culturales, principalmente a partir de la creación de la serie de técnicas introspectivas del Arco iris del deseo, totalmente elaboradas en Europa.
Aun cuando se trata de grupos homogéneos, creo que esa introducción es igualmente necesaria. Los actores tienen que trabajar con sus cuerpos para conocerlos mejor y volverlos más expresivos. Los ejercicios usados los dos primeros días fueron los que describo en el segundo capítulo de este libro. Cuando más tarde presentamos nuestros espectáculos al público, iniciamos las sesiones con los mismos ejercicios para que los espectadores estableciesen una relación de confianza con nosotros, prescindiendo de sus inhibiciones.
b) Durante los dos días siguientes, seguíamos haciendo ejercicios y juegos, e iniciábamos la preparación de escenas de Teatro Invisible y de Teatro Foro. c) El quinto día, presentábamos las escenas del Teatro Invisible y, el sexto, las del Teatro Foro.
El contacto con el público, en el caso del Teatro Foro, se establecía siempre siguiendo la misma secuencia: ejercicios, juegos, Teatro Imagen y, por fin, escenas de Teatro Foro. El grupo o los espect-actores eran quienes siempre proponían los temas. Jamás me permití imponer, ni siquiera proponer, acción alguna. Tratándose de un teatro que se pretende liberador, es indispensable permitir que los propios interesados propongan sus temas. Como el tiempo de preparación era corto, no llegábamos a producir piezas enteras, sino sólo algunas escenas y, aun así, improvisadas.
![]()
Teatro Imagen
En aquella época, utilizábamos técnicas muy sencillas, casi intuitivas. Más tarde, desarrollamos otras más elaboradas y complejas, especialmente en el Arco iris del deseo, que trata de las opresiones interiorizadas. Las de este relato, no obstante, son de 1976. La llamada imagen de transición tenía por objeto ayudar a los participantes a pensar con imágenes, a debatir un problema sin el uso de la palabra, sirviéndose sólo de sus propios cuerpos (posturas corporales, expresiones faciales, distancias y proximidades, etc.) y de objetos. Aquí presentamos un relato sencillo de algunas de esas primeras experiencias.
Imagen de transición (los comienzos del Teatro Imagen)
a) Se pide que los espect-actores, como si fuesen escultores, esculpan un grupo de estatuas, es decir, imágenes formadas por los cuerpos de los demás participantes y por objetos encontrados en el local, que revelen visualmente un pensamiento colectivo, una opinión generalizada, sobre un tema dado. Por ejemplo: en Francia, el desempleo; en Portugal, la familia; en Suecia, la opresión sexual masculina y femenina. Uno tras otro, los espect-actores muestran sus estatuas. Uno de ellos se adelanta y construye su imagen: si el público no está de acuerdo, un segundo espect-actor remoldeará las estatuas. Si el público aún no coincide, otros espect-actores podrán modificar, en parte, la estatua base (inicial), o completarla, o hacer otra completamente diferente, que será trabajada por otros participantes. Cuando finalmente haya un acuerdo, tendremos la imagen real, que es siempre la representación de una opresión.
b) Se pide, esta vez, que los espect-actores construyan una imagen ideal, en la cual la opresión haya desaparecido, y que represente la sociedad que se desea construir, el sueño: imagen en la cual los problemas actuales hayan sido superados. Son siempre imágenes de paz, tranquilidad, amor, etc.: imagen ideal.
c) Se vuelve a la imagen real, y comienza el debate: cada espect-actor, a su vez, tiene derecho a modificar la estatua real, a fin de mostrar visualmente cómo será posible, a partir de esa realidad concreta, crear la realidad que deseamos: cómo será posible pasar de esa imagen, que es la de la realidad actual, a aquella otra, la imagen ideal, que es lo que deseamos. Se construyen así las imágenes de transición.
a) Los espect-actores deben expresarse con rapidez, no sólo para ganar tiempo, sino principalmente para evitar que piensen con palabras y en consecuencia transformen o traduzcan sus palabras en representaciones concretas. Debe tenderse a que el espect-actor piense con sus propias imágenes, que hable con sus manos, como un escultor. Finalmente, se pide a los actores que están interpretando a las estatuas que ellos mismos modifiquen la realidad opresiva, en cámara lenta o mediante movimientos intermitentes. Cada estatua (actor) debe actuar como lo haría el personaje que encarna, y no como actuaría ella misma, revelando su propia personalidad. Sus movimientos serán los movimientos del deseo del personaje-estatua, y no los suyos propios.
Ejemplos
1. El amor
En Suecia, una joven de dieciocho años mostró, como imagen de una represión que ella misma sufría, a una mujer acostada, con las piernas abiertas, y a un hombre sobre ella, en la posición más convencional de hacer el amor, la llamada del misionero (imagen real). Les pedí a los espect-actores que hiciesen la imagen ideal correspondiente a esa misma escena. Un hombre se acercó e invirtió las posiciones: la mujer encima, el hombre debajo. La joven protestó e hizo su propia estatua: hombre y mujer juntos, frente a frente, con las piernas entrelazadas. Aquélla era su representación de dos seres humanos, dos personas haciendo el amor. Muy ingenuo, naif, pero también sincero.
2. La familia
En Portugal, representaron a una familia de provincias: un hombre presidiendo la mesa; la mujer, que le sirve un plato de sopa, de pie a su lado; y muchas personas jóvenes sentadas a la mesa. Todos miraban al cabeza de familia mientras comían. Ésta era la imagen de la familia portuguesa considerada normal en aquella región del país. Un poco más tarde, un muchacho de Lisboa reconstruyó la escena más o menos de la misma manera, salvo que todos aquellos antes sentados a la mesa estaban ahora sentados en el suelo; todos, menos el cabeza de familia, tenían la mirada fija en un punto que los hipnotizaba: el televisor. El poder del cabeza de familia se había visto alterado por el poder de información del medio televisivo. No obstante, el padre seguía en su puesto, ahora sólo simbólico.
El mismo tema, la familia, se representó de la siguiente forma en Estados Unidos: un hombre, como personaje central, sentado en el sofá, y los otros miembros de la familia dispersos por la sala; en los brazos del sofá, en el suelo, alguien tumbado, todos con un plato en las manos, frente al televisor. La mesa puesta, en un rincón de la sala, serviría solamente para dejar las cazuelas con la comida. Como un cliché, todos mascaban chicle. Se presentaron también otras escenas de familia, pero ésta era la predominante. Y ello ocurrió en más de una ciudad de Estados Unidos.
En Francia, la visión fue similar, con la diferencia de que los personajes no estaban juntos: uno en el suelo, casi tumbado, viendo la tele; otro apoyado en la puerta, volviendo la cabeza para ver mejor, etc.
Todas las representaciones correspondían a la representación de las familias verdaderas, existentes: el padre como jefe, el televisor como centro, los demás miembros de la familia integrados o no, etc. Analizando cada imagen, se tiene una visión más clara de lo que piensan los participantes sobre los temas propuestos. En el trabajo con adolescentes o niños, muchas veces es especialmente difícil entender qué quieren decir con las palabras que usan, pues deben aprender a usarlas y casi siempre recurren a un vocabulario reducido, que aprenden con dificultad. Las imágenes, sin embargo, son su propia creación y, por eso, les resulta más fácil expresar por este medio sus pensamientos. Las imágenes son más fáciles de inventar que las palabras. Y, hasta cierto punto, más ricas en significados posibles, más polisémicas.
3. Los inmigrantes
En Suecia, un inmigrante propuso que se representase la imagen real de los inmigrantes. Las diferentes imágenes fueron éstas: un hombre con los brazos extendidos, pidiendo ayuda; otro trabajando duramente; una joven negra enferma tumbada en el suelo. Y otras más. Expresiones de desesperanza. Pedí entonces a siete suecos que demostrasen con su cuerpo cómo se veían a sí mismos en relación con los inmigrantes, es decir, la Imagen Real de sí mismos ante este problema. Todos mostraron actitudes de solidaridad: los brazos abiertos, las manos extendidas ofreciendo ayuda, etc. Pedí inmediatamente que las imágenes de los inmigrantes volviesen a la escena, y que los dos grupos –suecos e inmigrantes– intentasen relacionarse, primero con estatuas inmóviles, después en secuencias lentas. Era extraordinario ver que, a pesar del enorme esfuerzo que hacían, y que era visible, nadie se tocaba. Demandas y ofertas de ayuda no encajaban, se mantenían separadas. Dejé que el ejercicio se prolongase, y el público veía que la ayuda era puramente ficticia, o, por lo menos, teórica: buenas intenciones. Eso se hizo aún más evidente cuando insistí en que el ejercicio continuase un poco más; el público, estupefacto, podía comprobar que ninguno de los brazos abiertos se acercaba a la joven negra que suplicaba ayuda. Los brazos seguían abiertos y nunca se cerraban en abrazos: de este modo, podíamos ver el deseo de ayudar y no el acto.
Más tarde, uno de los participantes suecos declaró que había sentido ganas de ayudar y que su actitud lo había demostrado. Aun así, no tuvo ganas de coger la mano de la joven negra. Explicó enseguida que solamente al final había comprendido que, si sus ganas eran reales, si eran verdaderas (aunque se tratase de un juego, eran verdaderas dentro de las reglas de ese juego), por otro lado también era real, tan real como él mismo –es decir, real dentro de la realidad del ejercicio, que era verdadero– la existencia, dentro de esa misma realidad lúdica, de aquella joven negra y que, dentro de esa realidad de la ficción, no había hecho nada para ayudar. Quiere decir que se dio cuenta de que, si su deseo hubiese sido verdadero, habría ayudado de verdad a la verdadera joven negra que estaba allí, verdaderamente. (Recuerdo que la imagen de lo real es real en cuanto imagen es uno de los conceptos básicos del Teatro del Oprimido.)
4. La vejez
Alguien propuso, también en Suecia, el tema de la vejez; los jóvenes representaron a viejos improductivos, contemplativos, esperando la muerte,...