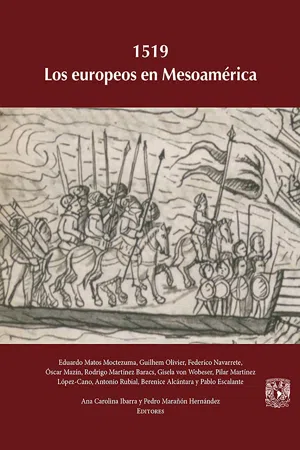
eBook - ePub
1519. Los europeos en Mesoamérica
Eduardo Matos Moctezuma, Guilhem Olivier, Federico Navarrete, Óscar Mazín, Rodrigo Martínez Baracs, Gisela von Wobeser, Pilar Martínez López-Cano, Antonio Rubial, Berenice Alcántara, Pablo Escalante
This is a test
Compartir libro
- 100 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
1519. Los europeos en Mesoamérica
Eduardo Matos Moctezuma, Guilhem Olivier, Federico Navarrete, Óscar Mazín, Rodrigo Martínez Baracs, Gisela von Wobeser, Pilar Martínez López-Cano, Antonio Rubial, Berenice Alcántara, Pablo Escalante
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
El arribo de los europeos a Mesoamérica en 1519 desató complejos procesos históricos que, debido a su importancia, han sido estudiados profunda y afanosamente por varias generaciones de historiadores. A lo largo de los diez capítulos que integran esta obra de divulgación se presentan los principales conocimientos y tendencias de interpretación establecidos durante las últimas décadas sobre las repercusiones de las conquistas europeas, la transformación radical de los elementos estructurales de las antiguas sociedades americanas y la resignificación de la tradición cultural mediterránea en los mundos mesoamericanos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es 1519. Los europeos en Mesoamérica un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a 1519. Los europeos en Mesoamérica de Eduardo Matos Moctezuma, Guilhem Olivier, Federico Navarrete, Óscar Mazín, Rodrigo Martínez Baracs, Gisela von Wobeser, Pilar Martínez López-Cano, Antonio Rubial, Berenice Alcántara, Pablo Escalante en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de History y Latin American & Caribbean History. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
HistoryCategoría
Latin American & Caribbean HistoryLos pueblos de indios en el siglo xvi:
cambio cultural, liturgia y sincretismo
Pablo Escalante Gonzalbo*
La unidad de México es relativa. En diferentes etapas y momentos de nuestra historia ha habido proyectos políticos, grandes fuerzas económicas e ideas que han sujetado y procurado emparejar ese universo complejo de geografías e identidades que llamamos Mesoamérica, luego Nueva España y, finalmente, México. La diversidad étnica está en el origen de nuestra historia, aunque casi no ha sido posible que la historiografía nacional dé cuenta de esa riqueza original. Tampoco las líneas que yo escribiré a continuación harán justicia a las diferencias étnicas que están en los orígenes y que, muy tenues ya, aún subsisten en algunos rincones del país. La categoría jurídica y poblacional de “indio” fue un invento de la Corona española que agrupó a todas las etnias de Mesoamérica y las colocó en un mismo lugar. Es verdad que algunos pueblos gestionaron reconocimientos, títulos y descuentos tributarios, pero todos quedarían finalmente reducidos a una condición similar.
Las comunidades siguieron utilizando términos étnicos y gentilicios para describirse a sí mismas, como mexica, hñähñuo o ñudzahui, y las propias autoridades españolas reconocían diferencias entre los barrios de un mismo pueblo: mexicanos, matlatzincas, otomíes, etc. Pero las identidades étnicas ancestrales perdieron fuerza gradualmente, bajo la influencia de ese orden jurídico unificador, y ante las condiciones económicas y las formas políticas que igualaban a la población indígena. Otro factor que hacía menos relevantes las peculiaridades regionales y locales era la hegemonía cultural de los españoles. Ni los teotihuacanos, ni los mayas itzaes, ni los mexicas pretendieron jamás una unificación ideológica de la magnitud que representó el proyecto español de cristianizar a los indígenas. Sólo el nacionalismo de fines del siglo xix y parte del siglo xx puede compararse con la fuerza unificadora del cristianismo en la creación de la nación mexicana.
La violencia inicial
Hubo varias batallas en el proceso de ocupación española de Mesoamérica. La más atroz de todas fue la que se libró entre mayo y agosto de 1521, cuando Cortés y sus muchísimos aliados tlaxcaltecas, totonacos, tezcocanos y de otras etnias cortaron los suministros, invadieron, demolieron casas y palacios y, finalmente, derrotaron a los mexicas, refugiados en el reducto de Tlatelolco. Tan sólo unos meses después de la derrota de los mexicas, se empezó a preparar el terreno para edificar una nueva ciudad para los españoles. Sobre el área central de la antigua ciudad indígena se edificó la ciudad española. La periferia de esta nueva ciudad volvió a ser ocupada por los mexicas sobrevivientes, que formarían los barrios indígenas de la Ciudad de México. La mayor parte de los señoríos mesoamericanos optaron por pactar la paz y evitaron que sus ciudades fueran asoladas.
El ataque más sistemático durante el proceso de conquista y en el sometimiento inicial de los pueblos mesoamericanos fue el que se dirigió a las imágenes religiosas y a la antigua institución sacerdotal. La supresión de la religión oficial de los señoríos no admitió aplazamiento ni negociación; las imágenes situadas en lo alto de los templos fueron arrojadas gradas abajo. Quizá no con el acento épico que algunas fuentes atribuyen a esos episodios de destrucción,1 pero sí como una acción persistente. Para ninguna autoridad religiosa o civil era aceptable la presencia de imágenes distintas de las cristianas. Hernán Cortés se contuvo, cuando Moctezuma lo invitó a subir a lo alto del Templo Mayor, y evitó defenestrar a Huitzilopochtli; no era el momento. Más allá de esa delicada coyuntura, ni los conquistadores ni los religiosos dejaban imágenes en pie a su paso por las ciudades indígenas.
La destrucción afectó también directamente a los códices. Los propios conquistadores dicen haber destruido libros, junto a imágenes y ofrendas, espantados ante un conjunto que para ellos no admitía distinciones: ídolos, sangre, plumas y “libros de su papel, cogidos a dobleces”.2 En el Valle de México, las grandes bibliotecas reales de Tetzcoco y Tenochtitlan fueron destruidas. Y durante años, las pesquisas contra la idolatría incluyeron la requisa y destrucción de los códices. Durante los primeros años de la evangelización, y antes de las acciones inquisitoriales de fray Juan de Zumárraga, los propios frailes llegaron a ordenar la ejecución de sacerdotes indígenas, a la vez que mandaban quemar sus ropas y atavíos, y sus libros.
Conservación y memoria
No era lo mismo despeñar una escultura desde lo alto de un templo que demoler el centro ceremonial de una ciudad. Tal demolición nunca tuvo lugar realmente. En muchos señoríos se siguieron utilizando plazas y palacios durante décadas; el antiguo urbanismo no cedió su lugar al nuevo hasta que se fueron efectuando las congregaciones. E incluso las pirámides, las “torres”, como las llamaron los españoles, quedaron en pie durante mucho tiempo.
Fray Juan de Torquemada recuerda haber visto en la Ciudad de México, hacia 1577, es decir, 56 años después de la conquista “parte de estos edificios [de indios] en la plaza mayor… que parecían cerrillos de piedras”.3 Durante el Tercer Concilio Provincial Mexicano (1585) todavía era tema de discusión si debían dejarse en pie las torres que habían servido como soporte a los templos indígenas. Y en 1588, el padre José de Acosta argumentaba, siguiendo a san Gregorio Magno “que no conviene de ninguna manera destruir los templos que tienen de sus ídolos, sino sólo los ídolos que hay en esos templos”.4
Lo cierto es que, durante décadas, estuvieron a la vista de los indios sus antiguas murallas, basamentos, algunos palacios, caminos y plazas. Los nuevos asentamientos iban creciendo a la vez que se extinguían los anteriores, a veces en su misma demarcación urbana, otras, a unos pocos kilómetros de distancia. Y, además, como veremos, muchos elementos de la antigua cultura material indígena, incluidos ornamentos y objetos de uso ceremonial, sobrevivieron bajo las nuevas circunstancias.
Los propios códices fueron rescatados en un proceso paralelo al de su destrucción. Al mismo tiempo que los españoles repudiaban los libros indígenas, por el carácter demoniaco que les atribuían, se daban cuenta de que eran instrumentos de enorme utilidad para el registro de todo tipo de información, como la geográfica, la tributaria y la legal. Durante la conquista, tras sellar la paz con los señores de Tlaxcala, Maxiscatzin le mostró a Cortés algunos mapas que se guardaban en la sala de manuscritos de su palacio, de manera que pudiera estudiar las rutas para entrar al Valle de México. Semanas después sería el propio Moctezuma quien les mostraría mapas de la costa del Golfo, para contribuir a los preparativos de la expedición de Francisco de Garay.5
Los oidores de la Segunda Audiencia (1531-1535) reconocieron el valor legal de las pictografías indígenas para su uso en los litigios; medida que contribuyó enormemente a la supervivencia de los registros pictóricos en el virreinato. También los frailes llegaron a aceptar que los indígenas anotaran sus pecados por medio de pictogramas para que realizaran una confesión más completa.
Los informes solicitados por el Consejo de Indias debían incluir “pinturas”, y es muy probable que iniciativas como la elaboración del llamado Códice Mendocino respondan a esa solicitud. El propio Códice Borbónico es una respuesta muy temprana a la petición de averiguar cosas (en este caso tocantes a la religión) para informar a las autoridades españolas. Los mapas se volvieron un componente fundamental de los informes, tanto en las descripciones geográficas como ...