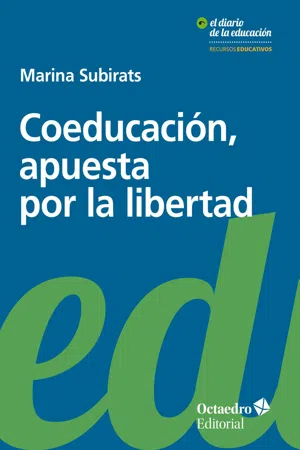![]()
1. Qué entendemos por coeducación: las diversas fases de un largo proceso
El término coeducación tiene una historia que ya empieza a ser larga y que ha pasado por momentos y matices diversos, como suele pasar con todos los conceptos surgidos de los movimientos sociales y que pretenden transformaciones profundas en la vida de las personas.
Un poco de historia
Durante largo tiempo, unos cuantos siglos, nadie habló de coeducación. La creencia generalizada en las sociedades, procedente habitualmente de las doctrinas religiosas, era que hombres y mujeres son y tienen que ser muy diferentes, porque su naturaleza y su papel social así lo exigen. Obviamente, en todas las sociedades se ha producido una transmisión de conocimientos, de creencias, de hábitos y de habilidades de una generación a otra, de forma que tanto los niños como las niñas han aprendido siempre una lengua, un comportamiento, unas maneras de trabajar y de relacionarse con las otras personas, y otras muchas cosas. Pero aquello que entendemos propiamente por educación, y que suele estar vinculado a la transmisión de conocimientos que lleva a cabo una persona profesional, el maestro o la maestra, se pensó únicamente para los niños. Tampoco para todos: las clases sociales presentaban diferencias muy marcadas en su educación hasta una fecha muy reciente, y todavía hoy. Lo que cambia es que a pesar de que en la actualidad se producen desigualdades en la educación asociadas al origen de clase de las personas, no somos demasiado conscientes de ello y en principio consideramos que no debería ser así y que todo el mundo ha de tener un acceso igualitario a la educación.
En otras épocas, las creencias no afirmaban la igualdad, sino la desigualdad. Partiendo de un designio divino según el cual había pobres y ricos, cada uno tenía que cumplir su destino y actuar en función de las posibilidades características de su familia. Si nacías en una casa pobre, ¿para qué querías ir a la escuela? No te hacía ninguna falta. Lo mismo sucedía si eras chica: tu destino estaba marcado antes del nacimiento, tu vida tenía que consistir en convertirte en esposa y madre y ocuparte de los trabajos del hogar. De una manera distinta según fueras pobre o rica, está claro, pero en cualquier caso no te hacía falta para nada saber leer y escribir. De eso ya se ocuparían los hombres. Así es como el aprendizaje femenino dependía sobre todo de la observación y la participación en lo que hacían las amas de casa. Cualquier otro conocimiento era desaconsejado, dado que, según opiniones todavía vigentes durante el siglo xix, los conocimientos escolares y librescos podían perjudicar el útero y los embarazos, función primera y fundamental de las mujeres.
La educación segregada: cuando las niñas iban a costura
Hacia finales del siglo xviii se crearon en España las primeras escuelas de niñas, con el fin de que las que nacían en familias pobres pudieran aprender algún oficio que las ayudara a ganarse la vida. Se trataba de escuelas segregadas, es decir, escuelas solo de niñas. Hubo, pues, escuelas de niños y escuelas de niñas, que se mantuvieron así durante todo el siglo xix y buena parte del xx. Todavía hoy en algunos pueblos podemos ver escuelas o aulas separadas, con el letrero «Escuela de niños» y «Escuela de niñas», siempre en castellano, dado que estamos hablando de un tiempo de absoluto dominio de este idioma en la esfera pública, también en Cataluña. Pero no solamente niñas y niños acudían a edificios diferentes, sino que también lo que aprendían era diferente: aunque sometido a variaciones según las épocas, el currículo destinado a los niños comprendía el aprendizaje de la lectura y la escritura, de la aritmética, de la gramática, de la historia y de la geografía. El currículo de las niñas era mucho más sencillo: rezar y coser. Y si alguna quería aprender a leer, la maestra la podía enseñar y, si hacía falta, podía pedir ayuda al cura o al maestro, si este tenía más de 40 años. No había, pues, ninguna seguridad de que la maestra supiera leer.
Con esta educación no nos puede sorprender que las mujeres fueran en su mayoría, hasta muy avanzado el siglo xx, totalmente analfabetas. Ciertamente, los hombres en España tampoco se distinguían por su alto nivel educativo, pero en comparación con ellos las mujeres estaban mucho peor. Evidentemente, esta situación justificaba su incapacidad para ocuparse de trabajos de una cierta complejidad y confirmaba la creencia de que no habían sido creadas para el estudio ni para ninguna forma de conocimiento abstracto.
El siglo xix fue una etapa de gran debate educativo. Desde 1812, a raíz de la presentación del Informe Quintana en las Cortes de Cádiz, queda claro el objetivo educativo que dominará toda la centuria: educación para todo el mundo. Es verdad que este todo el mundo no incluye a las mujeres, y que todavía tardará muchos años en instalarse la discusión sobre la educación femenina. Pero el principio de igualdad, una vez admitido, acaba cuajando, de forma que cuesta defender la exclusión de un colectivo, y aún más si este colectivo comprende, como mínimo, a la mitad de la humanidad. Argumentos contrarios a la educación escolar de las mujeres no faltan a lo largo del siglo: invocaciones relativas al peso del cerebro, que incapacita a las mujeres para estudiar, y todo tipo de razones que hoy nos parecerían grotescas, vista la altísima capacidad femenina para los estudios. Poco a poco, sin embargo, los sectores más ilustrados van reconociendo a lo largo del último cuarto del siglo la gran injusticia que supone la prohibición de que las mujeres puedan acceder a los estudios de bachillerato y a la universidad. Las pioneras –entre ellas, la catalana María Elena Maseras– cursan estudios universitarios, pero no llegan a poder ejercer nunca su profesión. Fue la Institución Libre de Enseñanza, que tantas puertas abrió en la educación española, la que legitimó ya en el último cuarto de ese siglo el derecho de las mujeres a la educación, incluida la educación superior.
Así, tenemos puestas las bases para el inicio del movimiento que reclama la coeducación. Se nos presenta inicialmente como una reivindicación de los sectores más cultos de la sociedad española, que empiezan a considerar que las mujeres han de tener derecho a una educación igualitaria, no inferior a la de los hombres. ¿Y qué quiere decir, en aquel momento, educación igualitaria? Significa que las niñas puedan acceder a las mismas escuelas que los niños, que la educación se haga sobre las mismas bases. Ya se ha comentado que en las escuelas de niñas se enseñaba sobre todo a coser y a rezar, lo cual explica que ellas no dijeran «ir a la escuela», sino «ir a costura», a la vez que deja patente una educación claramente inferior a la que recibían los niños, pues rara vez contemplaba la lectura como materia obligatoria. De esta manera, el primer paso para llegar a la coeducación era educar a los pequeños de ambos sexos en las mismas escuelas y con idéntico programa educativo. De ahí que la coeducación empezara justamente por la reclamación de la escuela mixta.
La escuela mixta y el progreso educativo femenino
Llegar a la implantación de la escuela mixta ha sido un camino muy largo y plagado de avances y retrocesos. El movimiento coeducativo que reclama unificar las escuelas para niños y niñas se fortalece en los primeros años del siglo xx, en los cuales se produce un movimiento de renovación pedagógica de gran alcance, especialmente importante en Cataluña. Todas las corrientes pedagógicas renovadoras, tanto las que nacen inspiradas por las ideologías de los sectores acomodados como las que surgen de ideólogos procedentes de la clase trabajadora, coinciden en el principio coeducador, con lo cual tanto las escuelas creadas por el Patronato Escolar del Ayuntamiento de Barcelona como las inspiradas en la pedagogía de Ferrer Guardia y la Escuela Moderna son ya escuelas mixtas, en donde niños y niñas comparten las aulas, las actividades y las materias de estudio –aunque determinados aprendizajes, como los que tenían lugar en los talleres o los de costura y trabajos domésticos se destinasen exclusivamente a los niños o a las niñas.
En todo caso, se trataba únicamente de escuelas de vanguardia, innovadoras en muchos aspectos. La gran mayoría de las escuelas públicas y religiosas seguían separando al alumnado entre escuelas para niños y escuelas para niñas.
Habrá que esperar a la proclamación de la II República y a la llegada de su primer ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, para que la coeducación sea considerada como una norma fundamental para toda la escuela pública y se inicie la conversión de escuela segregada en escuela mixta, una de las reformas fundamentales de la educación que se llevó a cabo en aquel periodo. No sin protestas: la Iglesia, en primer lugar, pero también los sectores más conservadores estaban absolutamente en contra de este cambio, por lo que el impulso a la escuela mixta traído por el movimiento coeducador tuvo que luchar con un cúmulo de obstáculos para poder ejecutar esta transformación.
Desgraciadamente, como es de sobra conocido, la II República no dispuso del tiempo suficiente para transformar completamente la educación española. El alzamiento militar de julio de 1936 quebró la mayoría de procesos de cambio que se estaban llevando a cabo y que se habían acelerado a raíz del triunfo, en febrero de aquel año, del Frente Popular. Los institutos de enseñanza secundaria habían pasado a ser mixtos, así como las Escuelas Normales. A partir de 1936 se empieza a implantar también la escuela mixta en primaria, aunque solo cerca del 30 % de las escuelas públicas españolas llegaron a serlo. En los lugares donde inicialmente se rechazó el alzamiento, como es el caso de Cataluña, la reforma educativa se aceleró a partir de septiembre de 1936 y las escuelas públicas se convirtieron en mixtas.
Pero ya a partir de 1938, con las leyes educativas franquistas emitidas en Burgos, se produce una regresión en todas las zonas dominadas por los facciosos: no se podía permitir que los «viriles muchachos españoles» fueran «afeminados» como consecuencia de ser educados en escuelas compartidas con las niñas, razón por la cual la coeducación quedó totalmente prohibida.
Y es así como comienza la larga noche del franquismo, en la cual todos los progresos que de manera tan costosa se habían conquistado en España quedan anulados. Se produce un enorme retroceso, del cual en algunos aspectos el país no se recupera hasta treinta años después, y en otros requiere todavía más tiempo y no lo hace hasta la década de los ochenta, una vez consolidada la democracia. Durante la dictadura de nuevo se resiente, gravemente, la escolarización de las mujeres españolas. Para hacernos una idea de cómo fueron las cosas: a lo largo de aquellos años había todavía una proporción muy elevada de mujeres analfabetas o que no habían podido acabar la educación primaria; en los años cuarenta las chicas que estudiaban bachillerato solo suponían un tercio del total de estudiantes de este nivel, y a finales de los años sesenta aún no habían alcanzado el 50 % –y la mayoría de chicas estudiaban el bachillerato de letras–. En cuanto a la universidad, las posibilidades de las chicas eran todavía mucho menores: en los años cuarenta el porcentaje de chicas entre los estudiantes universitarios era aproximadamente del 15 %, y siempre en determinadas carreras –Letras y Farmacia, fundamentalmente–; a finales de los años sesenta el porcentaje ascendía a un 30 % y las chicas empezaban a diversificar sus estudios, pues ya entraban en las facultades de Económicas, Derecho, Medicina, Ciencias, etc., si bien siempre en una proporción inferior al 50 % del alumnado.
Un salto cualitativo lo proporcionó la Ley General de Educación (LGE) del año 1970, cuando el régimen franquista empezaba a declinar y nuevas necesidades lo obligaban a cambiar muchas cosas en el ámbito educativo. La LGE no hablaba de escuela mixta, pero prohibía cualquier forma de discriminación en las escuelas; en otras palabras, sin explicitarlo abría la puerta a la escuela mixta. Fue así como durante los años setenta las escuelas públicas fueron convirtiéndose en mixtas, como también muchas de las escuelas privadas, incluso las religiosas. Sin embargo, quedaron algunas que se mantuvieron al margen de este principio y que siguieron siendo solo de niños o solo de niñas. Y así hasta la actualidad, en que todavía perduran.
La generalización de la escuela mixta ha supuesto un enorme impulso al progreso educativo de las mujeres españolas. De hecho, ya a mediados de los años setenta las estudiantes de bachillerato superan en número a los estudiantes varones; en la década siguiente las estudiantes universitarias ya son más del 50 % de todo el alumnado matriculado, y el crecimiento se produce de tal manera que en casi todos los estudios las mujeres rebasan el 50 %. Se resisten los estudios técnicos, especialmente algunas ramas de la ingeniería, en las cuales, todavía ahora, transcurrido ya un buen trozo del siglo xxi, las mujeres continúan en minoría y están por debajo del 30 % del total de personas matriculadas. También en la formación profesional siguen estando muy diferenciadas las elecciones que hacen los chicos y las que hacen las chicas, muy estereotipadas en ambos casos.
Nunca antes en España las mujeres habían logrado los niveles educativos actuales. A ello han contribuido muchos factores, ciertamente, pero es indudable que la escuela mixta, primer paso hacia la coeducación, ha tenido una importancia capital. Hoy las niñas y las chicas muestran unos niveles educativos más elevados que los de los niños y los chicos. Sufren menos fracaso escolar al término de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, acaban los estudios medios y superiores en menos tiempo y con menos abandonos, y en el conjunto de la población el porcentaje de mujeres con estudios superiores es más elevado que el de hombres. Todo esto nos lleva a pensar que la coeducación ha dado sus frutos y que ya no subsiste ningún tipo de discriminación por razón de sexo dentro del sistema educativo.
Y, con todo, cuando dirigimos una mirada más minuciosa a la escolarización de chicos y de chicas, a sus comportamientos y sus oportunidades una vez finalizados los estudios, descubrimos que hay todavía enormes discriminaciones educativas que afectan negativamente a las chicas, y también enormes errores educativos que afectan negativamente a los chicos. Y nos damos cuenta de que muchas cosas están pendientes de cambiar y de que la auténtica coeducación sigue siendo del todo indispensable, pues aún representa una asignatura pendiente de la educación española, e implantarla es tal vez más perentorio que nunca. Algunas políticas y leyes educativas del periodo democrático lo han intentado, sin demasiado éxito, hay que admitirlo. Porque para descubrir ...