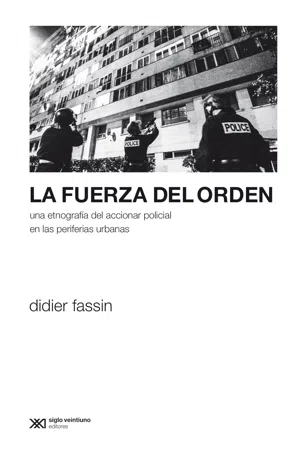![]()
1. Situación
Conviene recordar hasta qué punto la noción de situación es capaz de asegurar con firmeza la integración de los diferentes puntos de vista exigida por el estado actual de las ciencias sociales.
Georges Balandier, El concepto de “situación colonial”, 1970
El desplazamiento retórico del “control de la criminalidad” a la “guerra contra el crimen” implica el pasaje de un problema de rutina a un estado de emergencia. La expresión “guerra contra el crimen” no sólo extiende de manera implícita el aura de legitimidad a métodos de otro modo inaceptables desde el punto de vista moral y legal, sino que también apunta a lo imposible.
Egon Bittner, The Functions of the Police in Modern Society, 1970
Durante las revueltas del otoño de 2005, entre los adolescentes de los barrios populares donde realizaba mi investigación sobre la policía tuvo mucho éxito una película. Banlieue 13 se había estrenado en los cines sin mucha trascendencia, y ahora circulaba bajo la forma de copias pirateadas que se pasaban de mano en mano, y era comentada con entusiasmo. Sin duda, el placer que les producía verla se debía en gran parte al ritmo acelerado de aventuras tan violentas como inverosímiles, y a ese arte del desplazamiento acrobático llamado parkour que practican los personajes para sortear obstáculos urbanos. Pero no hacía falta mucho para notar en esa película futurista un eco fantasmático de lo que eran sus vidas, que por cierto para ellos era más patente en la pantalla de la televisión que en su entorno inmediato. En el primer cuadro de la película, se lee: “París 2010. Frente al aumento inexorable de la criminalidad en ciertas áreas suburbanas, el gobierno autoriza la construcción de un muro de aislamiento alrededor de los barrios más peligrosos”.
Si bien el argumento –que consiste en el relato de cómo un oficial de una unidad especial de intervención infiltrado en grupos mafiosos debe encargarse de desactivar un arma de destrucción masiva– podía resultar pobre, las imágenes de complejos de viviendas sociales abandonados a merced de bandas de delincuentes, alrededor de las que se habían construido murallas para contener una población indeseable, resultaban seductoras por su referencia caricaturesca a la segregación presente en los suburbios populares. Además, el título sugería ese acercamiento de la ficción a la realidad, ya que el número 13 evocaba el 93 que corresponde a la matrícula del departamento de Sena-Saint Denis, donde semanas antes habían comenzado las revueltas. Las primeras escenas mostraban vehículos calcinados, paredes con grafitis, porteros eléctricos fuera de servicio, huecos de escaleras en mal estado, jóvenes encapuchados y policías con casco. En una confesión final poco verosímil, el ministro del Interior reconocía que había urdido el plan de exterminio para liberar a la sociedad de la “escoria” de esos barrios, usando el mismo lenguaje que su álter ego en el mundo real; lo que fue una coincidencia sorprendente, ya que la película se exhibió mucho tiempo antes de las famosas visitas del ministro a dos grandes barrios de viviendas populares; La Courneuve y, algo más tarde, Argenteuil. Al final de la película, el suburbio, destinado a la destrucción, y sus habitantes, condenados a desaparecer, son milagrosamente salvados por un héroe que elige permanecer en la ciudad amurallada –en la que dice sentirse como en casa, pese a la propuesta que le hacían de salir de allí–; eso se alejaba de la experiencia, más aburrida y menos feliz, de los jóvenes espectadores. Pero para mí, que durante el comienzo de las revueltas acompañaba en sus intervenciones nocturnas a los policías de la BAC junto a los refuerzos que habían pedido a la CRS, protegidos por helicópteros que iluminaban con sus poderosos proyectores los techos de los edificios, el paralelo involuntario que establecía con algunas escenas de la película tenía algo de perturbador.
“¡Qué lástima que no vio eso! ¡Era casi una guerra!”, me dijo excitado uno de los miembros de la BAC cuando me vio regresar en enero de 2006, tras algunas semanas de ausencia. Me contó que durante varios días él y sus colegas vistieron chalecos antibalas, usaron cascos antidisturbios y circularon con las Flash-Ball. Por cierto, la declaración del estado de emergencia impuesto por el primer ministro el 8 de noviembre de 2005 –cuando los incendios de autos y los arrestos de los agitadores comenzaban a disminuir– había dado un relieve inusual al trabajo de los policías, y muchos se sintieron de pronto los dueños del lugar. Era la primera vez desde la guerra de Argelia que un gobierno recurría a semejante medida de excepción, y la utilización de ese instrumento jurídico para controlar una población en la que muchos provenían de África del Norte o África subsahariana confería un tono singular a la masiva intervención de las fuerzas del orden en los barrios populares. Los patrulleros de la CRS recorrían las calles de la ciudad o estacionaban en puntos estratégicos. Helicópteros de la gendarmería equipados con cámaras infrarrojas sobrevolaban la zona desde muy cerca. Aunque en los barrios donde realizaba mi investigación no hubo toque de queda, todo estaba desierto a la caída del sol, y se iluminaba esporádicamente por el incendio de algún vehículo.
En efecto, en esta circunscripción de Seguridad Pública considerada vulnerable, que a menudo es mencionada en reportajes de periodistas e informes ministeriales, casi no hubo enfrentamientos. Cuando el 23 de noviembre de 2005 –momento en que la cantidad de vehículos incendiados en Francia había descendido por debajo del nivel de lo que se denominan “noches normales”, es decir, alrededor de noventa– pregunté al comisario cómo habían sido esas semanas de revueltas, él me respondió: “¿Qué revueltas? ¿De qué quiere hablar? Hay que saber qué es lo que se cuenta: ¿autos o hechos violentos? Porque si son los autos, fueron algunas decenas. Si son los hechos violentos, casi no hubo. Pero los medios sólo contaron los vehículos quemados. En realidad aquí estaba todo bastante tranquilo”. Deseoso de hacerme partícipe de su experiencia, me contó que, cuando era joven, en una ciudad del suburbio parisino donde trabajaba como comisario, se produjo una “verdadera revuelta” tras la muerte de un muchacho en una persecución policial. “Ahí la cosa sí estaba realmente complicada. ¡Era casi una insurrección!”. Por contraste, los acontecimientos que acababa de vivir le parecían muy exagerados tanto por parte del comunicado de su ministerio como por las imágenes difundidas en la televisión. A diferencia de los agentes a su cargo, quienes intentaban convencerse con vehemencia, él consideraba que la guerra suburbana no había existido.
Singular contraste entre esas dos visiones de los acontecimientos del otoño de 2005 –“casi una guerra” para unos, “muy tranquilo” para otros– en una aglomeración urbana donde, en efecto, los incidentes habían sido pocos, y se caracterizaban por ser incendios aislados de autos privados y edificios públicos. Es cierto que esta diferencia de perspectiva podría atribuirse, como suele suceder con los agentes de policía, a la distancia que existe entre quienes están en acción o detrás del escritorio, entre una base que se enfrenta a la cotidianidad de los barrios y sus superiores jerárquicos, que se informan sólo a través de estadísticas; o incluso entre los agentes de policía, que hablan desde sus vivencias, y los comisarios, que utilizan una retórica política. Sin embargo, eso sería no entender la representación que la policía tiene de la situación social en la que están involucrados y las consecuencias que esta visión del mundo tiene sobre la manera en que ejercen su autoridad en los barrios.
Más que el análisis objetivo del responsable jerárquico sobre los acontecimientos, es necesario captar la aprehensión subjetiva de ellos del agente de la BAC. Lo que hay que comprender es su exaltación ante lo que él percibe como un estado de guerra. De hecho, el momento de las revueltas cristaliza una imagen de los suburbios desfavorecidos que los muestra como territorios siempre susceptibles, no sólo de hundirse en el desorden, sino también de eludir a las fuerzas del orden. La expresión “zonas al margen de la ley”, en las que la policía ya no se atreve a entrar y donde habría que volver a hacer pie, antes que una descripción de la realidad es, salvo por raras excepciones, una fórmula que busca la adhesión apoyándose en un imaginario de peligro y de reconquista: el peligro magnifica la valentía de quienes lo enfrentan y la reconquista justifica la intervención para llevarla a cabo. En la circunscripción donde realicé mi investigación, la policía iba donde quería sin problemas –y por cierto entraba con mayor frecuencia en las zonas de mala fama–, pero no dejaba de circular el discurso de los “barrios” que no había que dejar a merced de los “sabandijas”, como si la defensa de los “territorios de la República” sirviera de argumento para pacificar esos “barrios”.
Un adolescente me contó que al día siguiente de un incendio de vehículos en su barrio, el sargento responsable de la BAC dijo a un grupo de jóvenes reunidos en una plaza: “Si aparece otro auto quemado y atrapo al que lo hizo, lo mato y lo entierro”. El miedo que inspiraba este suboficial, muy conocido en el barrio, convertía esas amenazas en algo verosímil, si no literalmente, al menos de un modo simbólico. Esta anécdota no tiene nada de sorprendente, yo mismo escuché varias veces observaciones similares. Un día, un agente me comentó, riéndose, sobre un video de un control policial a unos jóvenes que en aquella época tenía cierto éxito en un sitio web para ver y compartir archivos en línea: “Había comenzado bien, pero una vez que todo se daba en favor nuestro, el poli va y le dice al guacho: ‘Si seguís así, vas a terminar chamuscado entre los cables como tus amigos’”. Se trataba de una macabra alusión al trágico hecho que había desencadenado las revueltas algunos meses antes, y la observación jocosa de mi interlocutor mostraba cuán trivial le resultaba la violencia de las palabras. Tanto para él como para muchos de sus colegas, trabajar en los suburbios populares era operar en un terreno hostil, cuyos habitantes eran considerados enemigos que no desperdiciaban ninguna oportunidad para agredirlos. Si excepcionalmente algunos jóvenes los apedreaban, sabían que podían volver en grupo e imponer represalias que afectarían al conjunto del barrio. Para sus superiores era muy difícil impedírselo, suponiendo que en verdad quisieran hacerlo. Un comisario adjunto me explicó las dificultades que había experimentado con sus tropas cuando en una oportunidad lanzaron unos proyectiles en un barrio popular; ellos querían intervenir en forma masiva para “afirmarse en el territorio”. Se debía recurrir a toda su autoridad para impedir que entraran “a sangre y fuego al barrio”, me dijo, cuando era mucho más fácil volver a la mañana siguiente, con los ánimos más calmados, y hacer los controles y los arrestos necesarios. No obstante, usualmente los superiores no intervenían para evitar este tipo de operaciones, ya sea porque las creían inevitables o porque se les informaba de ellas a posteriori. Entonces, tenían que justificarlas en público, pero internamente indagar sobre los abusos más obvios.
Seis meses antes de los acontecimientos del otoño de 2005, los incidentes ocurridos en uno de los barrios con peor reputación de la ciudad me enseñaron mucho sobre el encadenamiento de hechos que pueden llevar a lo que los sindicatos de policías describieron como “revueltas”, pero que un ingeniero francés que reside allí comparó con una razia. Acompañé muchas veces a policías uniformados durante sus rondas a pie o en patrulleros bien identificados por un barrio de edificios de dos o tres pisos y de arquitectura agradable rodeados de espacios verdes. Entre el carácter pacífico del lugar y su mala reputación, el contraste era notable. Un residente, miembro de una pequeña comunidad jesuita, me explicó el paciente trabajo de la asociación de inquilinos para hacer respetar el medio ambiente y mejorar la convivencia: los grafitis desaparecieron, disminuyeron los pequeños actos de vandalismo, acababan de realizar una fiesta entre los vecinos en un parque cercano, un grupo de jóvenes había organizado un fin de semana en el mar gracias a los aportes de los residentes. Sin embargo, la descripción de la realidad social estaba lejos de ser idílica: había mucho desempleo juvenil y todos sabían que existía un tráfico local de drogas. En cuanto a las relaciones de la población con las fuerzas del orden, no dejaban de deteriorarse. Los controles permanentes de identidad tenían en la mira a los mismos individuos, pero no afectaban en absoluto las actividades ilícitas y sólo tendían a tensar más el ambiente. Cuando alguno de los residentes llamaba a la policía por cualquier problema en el vecindario –por ejemplo, una reunión bulliciosa en una plaza–, la intervención era tan brutal y, en definitiva, contraproducente, que la mayoría había renunciado a quejarse. “El clima entre los habitantes y la policía se ha vuelto detestable”, concluyó mi interlocutor. Es eso lo que percibí al circular con los agentes de policía durante tardes y noches, y al presenciar sus interacciones con los jóvenes sometidos a controles o cacheos. A la agresividad y el desprecio de la policía, respondía el silencio hostil y la cólera de los jóvenes.
En esta atmósfera tensa, una tarde de mayo un residente llamó a la comisaría para denunciar que un cuatriciclo estaba haciendo mucho ruido en un parque cercano. Tres policías uniformados llegaron al lugar para detener al conductor del ruidoso vehículo, quien al verse perseguido intentó escapar, pero tropezó y cayó al suelo sin lastimarse. El accidente permitió a los agentes alcanzarlo y sujetarlo. Cuando vieron a su compañero en dificultades, unos diez jóvenes que estaban cerca corrieron en su ayuda y rodearon amenazantes a los policías, quienes, al comprobar que sus atacantes eran muchos más, tuvieron que retirarse y pedir refuerzos. Alertados, todos los patrulleros con policías uniformados y las brigadas anticriminalidad en servicio llegaron con rapidez al lugar de los hechos y rastrillaron en busca de sospechosos. El despliegue de las fuerzas del orden fue impresionante y brutal. Esa tarde de primavera, muchos niños jugaban en los callejones del barrio, los más pequeños bajo la supervisión de sus padres. En el desorden de la intervención, empujaron a varios de estos niños y, para intimidar a uno de 9 años por considerarlo insolente, un policía le colocó el cañón de la Flash-Ball en la sien. Mientras las fuerzas del orden se precipitaban por los callejones del barrio y las escaleras de los edificios bajo la mirada indignada de sus habitantes asomados a las ventanas, una madre que intentaba interponerse para proteger a sus hijos fue arrestada sin miramientos. Los policías hicieron pedazos la puerta del departamento donde vivía la familia de uno de los sospechosos, derribaron los muebles y golpearon a varias personas, incluida la hermana del joven buscado. Ella estaba haciendo los deberes, y por salir del cuarto en mal momento también fue maltratada y terminó en el hospital con un brazo fracturado y traumatismo cervical. El arresto se efectuó, pero el individuo –un traficante conocido– quedó en libertad horas más tarde cuando descubrieron que era ciego y por lo tanto no podía haber estado involucrado en el altercado inicial.
Alliance, uno de los sindicatos de la Policía Nacional, habló de “actos de violencia perpetrados con un salvajismo indescriptible” contra las fuerzas del orden, y mencionó que los policías habían sido “atacados y gravemente heridos”. La Liga de los Derechos del Hombre escribió al procurador de la República para denunciar “los insultos racistas y sexistas que impactaron en la población, sobre todo porque se les sumaron amenazas de muerte”. Al día siguiente, la municipalidad organizó una reunión con representantes del barrio que lamentaron “la desproporción entre los incidentes y la respuesta policial, y la estigmatización de la población extranjera”, mientras que el intendente se encontró con el comisario para discutir la “espiral infernal” de violencias de ambos lados, la “ruptura entre la policía y los residentes” y la “preocupación respecto de la voluntad de las fuerzas del orden de garantizarles protección”. Cuando hablé con el intendente sobre estos incidentes, quedó impresionado por la brutalidad de la operación, que había afectado de forma indiscriminada al conjunto del barrio. Uno de los organizadores de la asociación de inquilinos me explicó que semejantes incidentes aniquilaban meses de pacientes esfuerzos para hacer del barrio un lugar más habitable e incluso llegaban a hacer que los delincuentes quedaran como víctimas ante los ojos de los residentes. Por su parte, el comisario dijo que una vez más atacaban a la policía, criticó al alcalde por politizar el caso y acusó a la asociación de inquilinos de echar leña al fuego: no era capaz de pensar que el intendente, que estaba también a la cabeza de la policía municipal, y la asociación de inquilinos, implicada a su manera en la tarea de mantener el orden, fueran sus aliados; los veía como adversarios con quienes había que contemporizar, pero, por cierto, no colaborar. Los policías con los que hablé los días que siguieron señalaron que, en cuanto a las lesiones graves, uno de los tres que habían perseguido al conductor del cuatriciclo había tenido un esguince. No por eso dejaron de considerar justificada su intervención, puesto que ella había mostrado a los residentes del barrio que no estaban dispuestos a ceder. Consideraban que habían sido víctimas de una “emboscada”, término que entonces se empleaba a menudo para calificar las confrontaciones con los jóvenes de los suburbios populares, y que supone la premeditación y la intención criminales. Frente a lo que veían como una especie de guerra urbana, esas incursiones punitivas les parecían el único medio para “someter” a las poblaciones rebeldes.
Estas costumbres belicosas no son hechos aislados. Se hacen eco del discurso utilizado de manera sistemática por el poder para hablar de los suburbios populares desde comienzos de la década de 2000, tanto para apelar a la “guerra contra la delincuencia”, a la “guerra sin piedad contra la criminalidad”, a la “guerra contra los traficantes” o a la “guerra contra las bandas violentas”. Recurrir a este léxico no sólo legitima las representaciones de la policía sobre la situación a la que se enfrenta, sino también las modalidades con las que interviene para mantener el orden. Esto es lo que Egon Bittner escribía a propósito de la trivialización del discurso de la guerra contra el crimen en los Estados Unidos en la década de 1960: “El precio que estamos dispuestos a pagar para vencer el crimen y el desorden no puede incluir hacer sufrir incidentalmente a los inocentes”. La retórica bélica tiene un costo desde el punto de vista de la democracia, y conduce a excesos que no afectan sólo a los criminales buscados, sino también a ciudadanos de conducta irreprochable alcanzados por los daños colaterales. En Francia, la reciente focalización de los debates sobre intervención policial en la cuestión de las armas utilizadas en los suburbios populares, que sugiere una escalada mortal ineludible, justifica una intensificación de la compra de armas llamadas “subletales” (Flash-Ball y Taser) para el equipamiento de las fuerzas del orden, cuyas consecuencias pueden ser temibles. El uso del vocabulario bélico, al que se agrega el de la estigmatización (“escorias”) y de la erradicación (“limpieza a fondo”), radicaliza pero también normaliza en el nivel más alto del Estado –se trate del ministro del Interior o del presidente de la República en que más adelante se convirtió– una manera hostil de designar no sólo problemas e individuos, sino, por contagio, territorios y poblaciones en los que precisamente se acumulan las disparidades económicas, las dificultades sociales y las discriminaciones raciales. Así, por un efecto de retórica que elude las problemáticas de la segregación y las desigualdades para focalizarse con exclusividad en los problemas de los desórdenes y las violencias, la cuestión social se transforma en cuestión marcial. La política de los suburbios populares se convierte en una política de guerra.
En efecto, para el gobierno no se trata sólo de palabras: luego deben venir los actos; por lo que ya no es únicamente cuestión de utilizar metáforas guerreras, sino también de mostrar imágenes de guerra. La importancia de los despliegues policiales por incidentes incluso menores o para realizar arrestos poco riesgosos permite hacerse una idea de la voluntad de poner en escena las intervenciones en los barrios periféricos, y también, y con mucho gusto, delante de las cámaras de televisión.
Fue así como el 18 de febrero de 2008, a las seis de la mañana, más de mil agentes de las fuerzas del orden –entre ellos, policías de la famosa unidad de Investigación, Asistencia, Intervención, Disuasión (RAID)– se movilizaron para arrestar a treinta y siete personas que habrían lanzado piedras –y, cinco de ellas, disparado a la policía con un fusil– unos meses antes durante los enfrentamientos en los que murieron dos jóvenes atropellados por un patrullero. Al alba, la ocupación masiva del barrio por hombres vestidos de negro y equipados con pesados cascos y armas era seguida y filmada por unos treinta periodistas, a quienes en secreto les habían advertido de la intervención y autorizado a acompañar a los policías hasta el do...