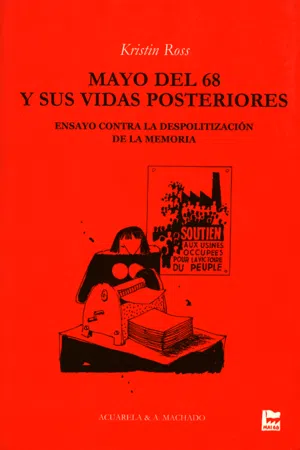![]()
1. LA CONCEPCIÓN POLICIAL DE LA HISTORIA
Sociología y policía
“Pero en el 68 no pasó nada en Francia. No cambiaron las instituciones, no cambió la universidad, no cambiaron las condiciones laborales, no cambió nada”. Estas son las palabras de un conocido sociólogo alemán en repuesta a una charla que di sobre los problemas que presentaba la memoria social del 68 en Francia. “En realidad el 68 fue Praga, y Praga fue lo que hizo que cayera el Muro de Berlín”, afirmaba el sociólogo.1
En Francia no ocurrió nada, todo ocurrió en Praga. Era la primera vez que me encontraba esta interpretación de forma tan concisa. Es cierto que durante mucho tiempo ha existido una perspectiva más internacional del 68 que la que yo ofrecí ese día, es decir, la que pone de relieve la convergencia en los sesenta de las luchas de liberación nacional (Cuba, Indochina), las luchas antiburocráticas (Hungría, Checoslovaquia) y la luchas antiautoritarias y anticapitalistas que estallaron en las metrópolis imperialistas de Europa y Norteamérica. Pero la dirección de este comentario era claramente otra. No bastaba con borrar al tercer mundo del mapa, sino que también desaparecía Francia. No es que ocurrieran muchas cosas en todo el mundo en un breve periodo de tiempo, sino que sólo había ocurrido una cosa; ocurrió en Praga, que fue la semilla que se realizaría después mediante una teleología triunfante de la Guerra Fría: el fin de los regímenes socialistas.2 ¿Era esta la voz del vencedor de la Guerra Fría, que barre todo lo ocurrido en el siglo XX para meterlo en un único marco, una única versión? ¿Y si algo no cuadra en ese puzzle, como por ejemplo el Mayo del 68 francés, es porque no tiene ninguna relevancia? ¿Es impensable el cambio fuera de esa versión?
La caída del socialismo y la hegemonía aparentemente indiscutida del capitalismo distancia nuestro mundo del que se vivía en el 68 hasta tal punto que resulta difícil imaginar una época tan cercana en la que la gente imaginaba un mundo distinto del que vivimos ahora en aspectos esenciales. En este sentido, los comentarios del sociólogo de Princeton se inscriben en el análisis que se hace de Mayo después de 1989, una reescritura, o un olvido, que reencauza la energía de Mayo hacia el inevitable resultado del mundo actual. Todo, incluso el Mayo francés, tenía ese mismo objetivo.3 Así lo afirman algunas voces actuales – cuando reconocen que Mayo tuvo lugar. Gracias a una curiosa artimaña histórica, el ataque de la izquierda al reformismo y la burocracia del Partido Comunista Francés tuvo el efecto paradójico de firmar la sentencia de muerte para cualquier esperanza de un cambio sistemático o revolucionario a partir de ese momento; y este era el fin, según algunos ex izquierdistas que se atribuyen a posteriori esta intuición, que se deseaba precisamente en aquel momento. Desde este punto de vista, se borran de la memoria los años que separan el 68 del virulento antimarxismo impulsado por antiguos izquierdistas a mediados de los setenta, de modo que los fenómenos contrarios al movimiento se presentan como el “sentido” secreto, el “deseo subyacente” del acontecimiento desde el principio.
¿Se apoyaba el conciso análisis del Mayo francés que hacía el sociólogo en la confianza con la que la sociología –disciplina que ha dominado la interpretación de los acontecimientos de Mayo– se atribuye la capacidad de medir el cambio e incluso determinar los criterios según los cuales se puede medir el cambio? Evidentemente, la impresión de que “nada ocurrió” en Mayo está muy difundida en la Francia de hoy en día y se expresa con frecuencia con diversos tonos políticos/afectivos. “Nada ocurrió, salvo en el caso del movimiento de la mujer, y fíjate el resultado que ha tenido en la familia”; es decir, nada ocurrió, pero todo lo que ocurrió es lamentable. Esta es una versión. Otra versión es la siguiente: “Nada ocurrió. El Estado francés pudo absorber todas las turbulencias políticas y ahora todos aquellos rebeldes van en BMW”, como si los franceses que van en BMW fueran los únicos que participaron en el movimiento. O también: “Nada ocurrió políticamente, pero en el campo de la cultura los cambios han sido enormes”. Esta es quizás la versión más extendida en la Francia actual, un análisis que parte de una visión en la que dos esferas, la política y la cultural, se pueden aislar definitivamente; una interpretación en la que la importancia excesiva dedicada a la visibilidad cultural –estilo de vida, costumbres, habitus – es directamente proporcional a la invisibilidad de la política, es decir, a esa amnesia que rodea ahora a las dimensiones específicamente políticas del periodo del 68.
En efecto, ¿qué queda ahora de aquellos años? Es quizá al ver las conmemoraciones de los acontecimientos del 68 en la televisión francesa, sobre todo las que acompañaron al vigésimo aniversario de Mayo, cuando el espectador se queda de manera más palpable con la sospecha de que “no pasó nada”. ¿No será este el objetivo? Con frecuencia, las conmemoraciones crean la impresión de que pasó de todo (de modo que nada ocurrió); de que tuvo lugar una protesta global contra prácticamente todo –el imperialismo, las formas de vestir, la realidad, el toque de queda en las residencias de estudiantes, el capitalismo, la gramática, la represión sexual, el comunismo– y por lo tanto no tuvo lugar nada (pues todo reviste la misma importancia); de que Mayo consistió en unos estudiantes que no decían absolutamente nada y unos obreros que no tenían nada que decir; o, como en esta conversación representativa de dos antiguos izquierdistas que se vio por televisión en las conmemoraciones de 1985:
R. Castro (ex líder maoísta, posteriormente psicoanalizado por Lacan): Mayo del 68 no fue política, fue un movimiento compuesto enteramente por palabras...
R. Kahn (ex comunista, convertido al liberalismo): Cierto... el terrible mal de sustituir la realidad por palabras... la idea de que todo es posible... uno de los periodos más lamentables... los niños ya no tienen cultura... incluso el Frente Nacional es resultado de Mayo del 68.
R. Castro: Mayo del 68 fue una crisis de las elites.
R. Kahn: Claro, ahora escuchamos más a nuestros hijos... el sistema de los “jefecillos” se debilitó.
Alfonsi (moderador de televisión, a Castro): ¿Llevas una chapa de “No te metas con mi amigo” [“Touche pas à mon pote”, consigna antirracista de SOS Racisme]?
R. Castro: Sí, me quita la ansiedad.4
A través de este revoltijo discursivo y sintáctico, Mayo vuelve a incorporar, una vez más, todo y nada. Los medios de comunicación de referencia, en colaboración con los antiguos izquierdistas, crean una niebla que desenfoca y desdibuja los acontecimientos, de modo que el objeto se disuelve a través de la palabrería vacía. A los espectadores que observan el delirio verbal de los antiguos izquierdistas en televisión les puede tentar la misma conclusión a la que llegó el sociólogo con quien me encontré en Princeton, sobre todo cuando se presenta el objetivo del 68 de “tomar la palabra” de manera que parezca que a la larga su único fruto fue el espectáculo contemporáneo de las conmemoraciones televisivas con forma de “talk show”. Sin embargo, la tajante declaración del sociólogo conlleva un mensaje más amplio. “No ocurrió nada en Francia”: nada cambió, las principales instituciones quedaron inalteradas. ¿Era esta la voz de un sociólogo profesional, cuya tarea es explicar el por qué de la inmutabilidad de las cosas, para quien las rupturas del sistema son recuperadas para reinsertarse de nuevo en una lógica de lo Mismo, la lógica de la continuidad, la lógica de la reproducción? Por esta razón siempre me ha parecido que las interpretaciones sociológicas de Mayo, y de igual manera de otros acontecimientos, rozan lo tautológico. Parece que los hechos se explican según los términos de su existencia. “La juventud rebelde” es una de estas categorías sociológicas de carácter hipostático que se utiliza con frecuencia en el contexto de Mayo: la juventud se rebela porque es joven; se rebelan porque son estudiantes y las universidades están superpobladas; se rebelan “como las ratas u otros animales, cuando se ven obligados a vivir en una densidad excesiva dentro de un espacio limitado”.5 Esta última analogía de otro sociólogo, Raymond Aron, salió a la luz poco después de los acontecimientos, con un vocabulario animalizante que apenas se había visto desde la época de la Comuna de París.
¿O quizá se trata de la voz de la policía? “Aquí no ha pasado nada”. En un texto reciente, Jacques Rancière utiliza esta frase, aunque en presente: “No pasa nada”, para representar el funcionamiento de lo que, en términos genéricos, denomina “la policía”.
La intervención policial en el espacio público se dirige menos a interpelar a los manifestantes que a dispersarlos. La policía no es la ley que interpela al individuo (el “¡Eh, tú!”, de Louis Althusser) salvo que confundamos la ley con el sometimiento religioso. La policía es sobre todo una certeza sobre lo que hay o, más bien, sobre lo que no hay: “Circulen, aquí no hay nada que ver”. La policía dice que no hay nada que ver, no pasa nada, no hay nada que hacer salvo seguir circulando; nos dice que el espacio de circulación no es nada más que eso, espacio de circulación. La política consiste en transformar el espacio de circulación en un espacio de manifestación del sujeto: ya sea la gente, los obreros, los ciudadanos. Consiste en reconfigurar el espacio, lo que se puede hacer en él, lo que se puede ver o nombrar. Se trata de una disputa sobre la determinación de lo que es perceptible a los sentidos.6
¿Es la relación del sociólogo con el pasado comparable a la de la policía con el presente? Para Rancière, la policía y el sociólogo hablan con la misma voz. Incluso la sociología más sutil nos devuelve a un habitus, una forma de ser, unos cimientos sociales o serie de determinaciones que confirman que en resumidas cuentas las cosas no podrían haber ocurrido de forma diferente de como son, que las cosas no podían ser distintas. De este modo, cualquier singularidad de la experiencia –cualquier forma en la que los individuos producen un sentido que intenta capturar esa singularidad– se cancela en el proceso. La policía se asegura de que un orden social funcional correcto funciona correctamente; en este sentido pone en práctica el discurso de la sociología normativa. La “policía”, por lo tanto, está menos dedicada, según Rancière, a la represión que a una función más básica: la de constituir lo que es o no es perceptible, determinar lo que puede y lo que no puede verse, separar lo que se puede oír de lo que no. Desde esta perspectiva, la policía engloba todo lo que concierne a la distribución de lugares y funciones, así como al sistema que legitima esa distribución jerárquica. La policía lleva a cabo su escrutinio de forma estadística: trata con grupos definidos por diferencias de nacimiento, funciones, lugares e intereses. La policía es otro nombre para la constitución simbólica de lo social: lo social como un conjunto de grupos con formas de operar específicas e identificables –“perfiles”– que se asignan, de forma casi natural, a los lugares donde se realizan esas ocupaciones. Estos grupos, al enumerarse, forman el todo social; nada falta, nada sobra, todo el mundo encuentra su sitio. “Circulen, no hay nada que ver”. La f...