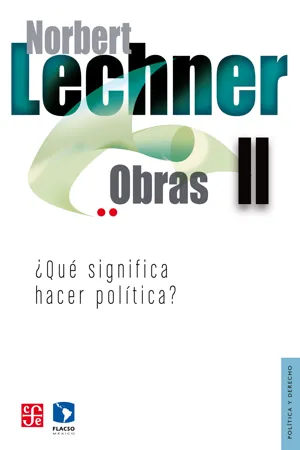
eBook - ePub
Obras II. ¿Qué significa hacer política?
Norbert Lechner
This is a test
Compartir libro
- 677 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Obras II. ¿Qué significa hacer política?
Norbert Lechner
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Reúne, en orden cronológico, la obra del reconocido politólogo Norbert Lechner, este tomo comprende sus trabajos escritos de 1980 a 1985, empezando por La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado y los artículos aparecidos en diversas publicaciones, así como documentos de trabajo elaborados durante su estancia en Flacso.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es Obras II. ¿Qué significa hacer política? un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a Obras II. ¿Qué significa hacer política? de Norbert Lechner en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Politik & Internationale Beziehungen y Politische Ideologien. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Politik & Internationale BeziehungenCategoría
Politische Ideologien1
EL DEBATE TEÓRICO SOBRE LA DEMOCRACIA*
EL TEMA DE LA DEMOCRACIA MODERNA surge de dos argumentos. El primero es de Marsilio de Padua:a dado que el orden social es una creación humana y que, por tanto, los hombres lo determinan, el pueblo debe participar en la legislación. El segundo proviene de Nicolás de Cusa:b puesto que todos los hombres son iguales ante Dios, toda dominación supone el consentimiento voluntario. El poder humano es en principio injusto y tiene que ser legitimado. El tema de la democracia aparece como pregunta por la justificación de la autoridad. La cuestión se vuelve problemática con el surgimiento del individualismo. Al proclamar la autonomía del individuo, liberado de la tutela religioso-política, ¿cómo legitimar normas válidas para todos los individuos? Ese problema se mantiene hasta hoy: ¿cómo dar cuenta del orden social cuando se ha planteado al individuo como primera realidad y unidad básica?
La necesidad del derecho natural de fundamentar el Estado en dos contratos (de asociación y de sujeción) indica la incapacidad de pensar sintéticamente el orden social. A partir de la autonomía individual desaparece la jerarquía y se está obligado a legitimar la autoridad mediante el consentimiento de todos. Tal consenso no existe ni sobre algún “bien común” material ni sobre algún procedimiento formal. Aceptando la existencia de conflictos, las investigaciones sobre la democracia analizan los procedimientos que podrían compatibilizar la autodeterminación individual con la eficiencia de la organización social. Pero, de hecho, los imperativos organizativos de la democracia moderna se independizan de los postulados legitimatorios. Ello no hace sino reforzar el antiguo argumento de que el poder es, en principio, malo y conduce a la paradoja de tratar de legitimar el poder en la perspectiva utópica de una sociedad sin relaciones de poder. De ahí el actual dilema de la reflexión sobre la democracia: o se privilegia la estructura organizativa de la dominación, reduciendo su legitimidad a un acto formal (elección), o se enfatiza la autodeterminación, pero sin saber operacionalizarla organizativamente.
El estado actual de la teoría de la democracia tiene sus orígenes en los estudios de Ostrogorski y Michels1 sobre la estructura y función de los “partidos de masas” así como, en la década de los cuarenta, los análisis electorales de Lazarsfeld y Berelson.2 Estos trabajos pioneros tienen en común un interés por saber empíricamente cómo funciona un sistema político supuestamente democrático. Se abren así dos vetas de investigación: por un lado, revisar los ideales de la legitimación democrática (soberanía popular, voluntad popular, decisión mayoritaria) a la luz de las constataciones empíricas. Por otra parte, y a partir de tales resultados, criticar la realidad presente en nombre de los ideales. Ambos caminos fueron explorados en las últimas tres décadas. Señalaremos algunos hitos del debate.3
1. El primer intento ejemplar de desarrollar un modelo descriptivo de la democracia fue realizado por Schumpeter.4 En contra del modelo clásico, Schumpeter propone un modelo realista: democrático es un orden de instituciones para lograr decisiones políticas, en el cual los individuos particulares obtienen el derecho de decisión mediante una competencia por los votos del pueblo. Tal “modelo de competencia” describe adecuadamente los procedimientos formales en uso en las democracias occidentales. Pero renunciando a toda reflexión normativa sobre la legitimidad de tal método, Schumpeter no logra explicar su validez y, para el caso que nos interesa, su eventual construcción.
En la línea abierta por Schumpeter se encuentra la teoría del pluralismo: el proceso democrático definido como una competencia regulada entre grupos. A partir de un análisis descriptivo, tal enfoque ha pasado a asumir la función de un modelo normativo. Sin embargo, no ha logrado hasta ahora clarificar la relación entre el postulado del pluralismo y los postulados tradicionales ni entre la descripción del pluralismo y el postulado normativo. Por lo demás, tales “reglas de juego” para la lucha política no funcionan (la “tolerancia represiva” según Marcuse) cuando los grupos en pugna no comparten la misma ideología o —más exactamente— cuando tienen intereses materiales antagónicos, como es el caso en América Latina.
2. A fines de los años cincuenta se inicia una ofensiva contra las teorías que no quieren ser más que una descripción de la realidad. El argumento central es que la investigación empírica, en el fondo, no se contenta con describir lo que es sino que lo transforma, bajo la mano, en un “deber ser”. De manera implícita habría eliminado las normas clásicas, remplazándolas por nuevos valores; una operación que significa adaptar la teoría de la democracia al statu quo. La crítica a la “teoría elitista de la democracia”, formulada por Bachrach y otros,5 destaca que “equilibrio” y “estabilidad” del sistema político son valores nuevos que poco tienen que ver con el concepto de democracia y que, por consiguiente, sería ilícito cubrir políticas modernas de estabilización (con su grado de apatía necesaria) con la legitimidad democrática. Acusando a la corriente empírica de transformarse en ideología conservadora, la crítica renueva el postulado de una democracia orientada por la participación política universal como medio de la autorrealización individual. Pero, aunque su crítica ideológica es acertada, esta corriente por su parte no ha logrado hacer avanzar la reflexión normativa y rendir cuenta adecuadamente de los datos empíricos. No parece fructífero desechar la realidad existente como mera manipulación y reducir la democracia a un ideal sin reivindicación práctica.
3. El intento más sistemático de formular un modelo operacional de la democracia es de Dahl.6 En A Preface to Democratic Theory define una organización como democrática cuando las decisiones políticas son tomadas respetando los principios de soberanía popular y de igualdad. Por soberanía popular entiende que la política gubernamental debe ser la alternativa elegida y preferida por los ciudadanos; por igualdad entiende una misma ponderación en la preferencia de cada individuo. De ahí, deduce las condiciones operacionales de la democracia: 1) todos participan en la elección; 2) cada voto tiene igual peso; 3) de la alternativa propuesta gana la posición con más votos; 4) todos tienen derecho a presentar sus opciones a elección; 5) todos disponen de la misma información; 6) si las posiciones precedentes pierden la elección, son remplazadas por aquellas que ganan; 7) las decisiones de los responsables elegidos son cumplidas por los responsables no elegidos, y 8) las decisiones en periodos entre elecciones están subordinadas a las decisiones tomadas por elección. Este modelo supone una aproximación a la regla mayoritaria en la medida en que “non-leaders exercise control over leaders”. Los sistemas políticos en los cuales este control es relativamente intenso son, según Dahl, poliarquías. Este concepto quiere ser sólo descriptivo. De hecho, sin embargo, tiene connotaciones normativas que Dahl percibe, pero sin explicitarlas. La operacionalización de Dahl es quizá la más apropiada para la descripción de la democracia norteamericana, pero inadecuada para sociedades con desigualdades muy fuertes. Como respuesta a los problemas planteados por tales sociedades puede citarse, en este contexto, la obra de Huntington.7 El interés de Huntington es por la capacidad de gobernar y no por la forma de gobierno. Al plantear como objetivo único la maximización del poder ejecutivo, la tensión entre los imperativos organizativos y los postulados legitimarios es ignorada.
4. Las teorizaciones conciben generalmente la democracia como sistema de maximización de determinados valores. Una alternativa es el intento de una justificación escéptica de la democracia como la defienden Kelsen y Dahrendorf.8 A partir de un relativismo filosófico se plantea que 1) nadie puede postular verdades absolutas; 2) que, por tanto, siempre hay múltiples soluciones para los problemas sociales y políticos; 3) que es tarea de las instituciones políticas que ninguna idea de lo justo se imponga a costa de otras, y 4) que la democracia liberal es la que mejor cumple estas exigencias. La tesis principal es “abrir” la política a la relatividad del conocimiento. Es notoria la influencia de Popper en tal enfoque.9 A pesar de su perspectiva antitotalitaria, también la “sociedad abierta” es cerrada. Paralelamente al relativismo valórico se sostiene que el sistema político tiene una finalidad: la mayor felicidad posible para el mayor número posible. Una tesis finalista, sin embargo, es incompatible con un postulado relativista. Al no relativizar el principio legitimatorio, el sistema político es cerrado y excluyente para quien no acepta el supuesto.
5. Un enfoque qua despertó muchas expectativas fue el system-analysis, pues parecía capaz de dar cuenta de la complejidad de los sistemas sociales y políticos y, a la vez, de la participación de los individuos en su resolución. Luhmann, por ejemplo,10 supone que la sociedad ya no tiene metas ni estructuras predeterminadas; que, por tanto, es tarea de la política seleccionar los antecedentes para el proceso de decisiones. El mérito de la democracia sería conservar un amplio campo de selección, incrementando la complejidad de las decisiones estatales. Luhmann pretende ofrecer un enfoque normativo que pueda prescindir de ideales y prejuicios externos al sistema: legitimidad tienen aquellas estructuras que garantizan que el sistema procese y tome decisiones sin reducir su complejidad. Ello depende de su capacidad de selección. ¿Con qué criterio se mide esa capacidad? De hecho se trata de la capacidad del sistema por sobrevivir. El “sistema” es sustantivado en sujeto y su autoconservación lo legitima. El sistema, por su eficiencia, genera y articula su legitimación por parte de los individuos. No se pregunta por los motivos y valores por los cuales los dominados conceden legitimidad al sistema. El “análisis de sistema” se refiere a la legitimación de cualquier sistema político y no puede discriminar cuál sistema es o no es democrático. Similar objeción es válida para los trabajos en la línea de "political development”.11
6. Otra línea de investigación es la teoría económica de la democracia,12 que estudia la regla de decisión que debiera escoger el individuo racional para decisiones colectivas. El cálculo contempla costos externos, producidos por la decisión de terceros, y costos decisionales, producidos por el mismo proceso de toma de decisión. En caso de unanimidad, el costo externo es nulo; el costo decisional, en cambio, muy alto. En el caso de decisiones dictatoriales, los costos decisionales son mínimos, pero son muy altos los costos externos para cada individuo. Se trata, pues, de encontrar el punto óptimo en que se cruzan ambas curvas. Nos encontramos en el fondo con una reformulación del “contrato social” y, al igual que la filosofía iusnaturalista, supone individuos iguales y autónomos. Sólo esa ficción permite pensar la utopía iluminista de una armonía preestablecida.
En esta corriente de reflexión son más sugerentes las objeciones a una teoría democrática. Cabe mencionar el denominado teorema de Arrow13 respecto a la “transformación” de intereses individuales en un interés colectivo. Según Arrow no existe regla de decisión colectiva que pueda traducir todas las preferencias posibles en las alternativas individuales; en otras palabras, la regla de mayoría puede traicionar los intereses mayoritarios. Se hace aquí evidente la dificultad ya mencionada de establecer mediaciones entre el interés individual y la decisión colectiva.
7. Finalmente, debemos destacar la crítica radical de izquierda a la democracia burguesa. Esta corriente recoge y analiza acertadamente los sentimientos de frustración que provocan los procedimientos formales que tratan de operacionalizar la promesa de un “gobierno por y para el pueblo”. Los trabajos de Agnoli, Habermas, Macpherson, Moore, Wolfe y otros14 desmontan los mecanismos de poder que impiden una realización plena del ideal de liberté, égalité et fraternité. Pero no logran explicitar lo que sería prácticamente un “autogobierno del pueblo”. ¿Qué significa eliminar la ficción parlamentarista (Agnoli), el poder de explotación económica (Macpherson) o la distorsión comunicativa (Habermas)? No se supera el problema original del enfoque rousseauniano intentando legitimar la dominación a partir del ideal de una sociedad sin dominación. Para Rousseaua la democracia era dominación legítima justamente porque la soberanía popular asegura la soberanía individual. Incluso en Marxb se mantiene esta perspectiva anarquista: creando la igualdad de las condiciones económicas se elimina el poder político. No se problematiza la legitimidad del orden político; explicando las bases materiales de la dominación y la posibilidad de una sociedad sin clases, toda dominación es —en principio— ilegítima. Aun la dominación de la mayoría sigue siendo una dictadura (en términos sociológicos, no jurídicos). De ahí las dificultades del marxismo para elaborar una teoría de la política y del poder.
En conclusión, revisando las reflexiones teóricas sobre la democracia observamos la persistencia de los principios del derecho natural. En síntesis: 1) El principio de legitimación es la autonomía del individuo; 2) La autodeterminación de los individuos se efectúa por medio de la soberanía popular, y 3) Entre la decisión colectiva y el interés natural de cada individuo existe armonía.
Adenda 1. Respecto al principio de la autonomía individual cabe objetar que toda disposición sobre uno mismo implica una disposición sobre otros. No se puede separar la autodeterminación de la determinación sobre terceros. Aunque todos decidan sobre todos, siempre la decisión atinge más a unos que a otros; l...