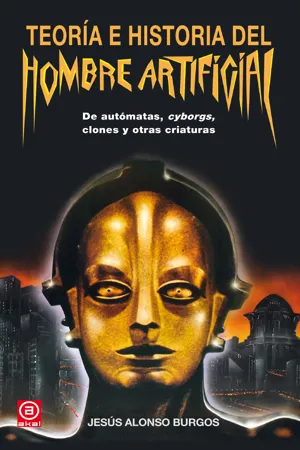![]()
El paraíso de los bienaventurados: inmortales, clones, cyborgs, óvulos alfa
Sobre la cheirourgía o el saber de las manos
Víctor Frankenstein no es un ingeniero informático; tal vez algún día crea oportuno colocar un par de microchips en el cerebro de la Criatura, así podría darle no sólo la vida, sino una vida plena de recuerdos e historias familiares, imágenes borrosas de una anciana dormitando en el porche, niños pescando, añoranzas de olores y de risas –como la replicante Rachael en Blade Runner–. Nuestro eminente doctor no tiene empacho alguno en conceder que la memoria de una infancia feliz –único Paraíso que el hombre pierde porque es el único que alguna vez tuvo– es un cálido refugio contra las adversidades del destino, y que a su abrigo, seguramente la Criatura no hubiese sentido la necesidad de buscar la verdad de su inexplicable existencia lejos del hogar, en las cabañas del bosque y en los versos de Milton, y entonces no habría lugar para tanto odio. Pero de momento, y por grandes que sean las ventajas de la simulación, a Víctor Frankenstein no le interesan: lo que él quiere es crear un hombre de verdad, y no una máquina lista, y para eso precisa de otros saberes e instrumentos.
En las estanterías de su estudio el Tratado del hombre de Descartes se ordena junto al Discurso introductorio de Lamarck; después, El hombre máquina de Offroy La Mettrie y los artículos sobre Cirugía que D’Alembert escribió para la Enciclopedia. En la siguiente fila, Robinet, Gassendi, Von Helmont, Erasmus Darwin, los filósofos naturalistas, el Tratado sobre la manía de Pinel, tal vez también la Fisonomía de Jerónimo Cortés y la Colección de animales y monstruos de Juan Bautista Bru. Lugar destacado ocupan los tratados de los viejos maestros: Hipócrates, Galeno, Avicena, Maimónides, Areteo; y detrás, medio escondidos, los grimorios de los maestros secretos: Bacon, Llull, Arnau de Vilanova, Paracelso. Muy a mano, los de consulta diaria, entreverados de notas: la monumental Historia natural de Buffon y el Diccionario universal de la medicina de Robert James, en la traducción de Diderot. Sobre la mesa, las Lettres sur l’Histoire de la Chirurgie del médico y filósofo Jean François Malgaigne y la Anatomie universelle du corps humain de Ambroise Paré, cirujano militar y envenenador al servicio de la monarquía francesa. Colgadas en la pared, una reproducción del Cristo in scruto de Mantegna y un par de láminas del De humani corporis fabrica de Andrea Vesalio.
Y es que, como bien sabe nuestro héroe, si algo anticipa la fabricación de seres humanos no es la supuesta inteligencia de un termostato, sino la pata de palo de John Silver el Largo y el garfio del Capitán Garfio, inolvidables villanos de nuestra infancia; quiero decir, la cirugía reparadora y las prótesis ortopédicas, viejas artesanías médicas que cambiarán radicalmente de signo conforme avanza el siglo xix, merced tanto a las nuevas técnicas y a los nuevos materiales quirúrgicos (quirófanos con electricidad, anestesia, asepsia y antisepsia, desarrollo de la óptica y la mecánica, etc.), como a los nuevos estudios de cirugía y a la disección de cadáveres, imprescindibles para un cabal conocimiento del cuerpo humano, pero sometidos hasta entonces a la aviesa mirada de la ortodoxia. Las masivas mutilaciones de las guerras modernas, el aprovechamiento de los cuerpos de los ajusticiados y los asilados pobres para prácticas académicas y científicas, cuando no el comercio ilegal de cadáveres, la esterilización de los deficientes mentales y las medidas eugenésicas contra los desviados sexuales y contra los llamados delincuentes morales natos, etc.; tales fueron, conviene no olvidarlo, algunas de las industrias y artes médicas que hicieron posible la actual cirugía de transplantes, tan beneficiosa para la humanidad. Del relato heroico se borró el capítulo sangriento, para que nada ensuciase la ejemplaridad de una historia que nos habla de unos sabios venerables entregados al estudio, pero el horror y la opresión fueron tan verdad como la abnegación y la luz de la ciencia.
Como conviene no olvidar que ese capítulo no finalizó en las callejuelas del Londres decimonónico, con el cuchillo de Jack el Destripador, sino que siguió y aún sigue, tal vez porque no hay otro remedio: los experimentos genéticos del Dr. Mengele con hermanos siameses y gemelos, hermafroditas, enanos, parturientas, etc. en los campos de exterminio nazis; la experimentación con animales vivos (disección, inoculación de enfermedades, etc.); el trapicheo de todo tipo de material humano, desde sangre y semen hasta médula o placenta, a veces para usos tan poco defendibles como la industria de la cosmética; la nunca confirmada pero nunca desmentida procedencia criminal de los órganos que se utilizan en determinados países cuya demanda de transplantes excede con mucho las donaciones voluntarias, etcétera.
Amputaciones, sangrías, prótesis: viejas artesanías médicas sobre las que la ciencia proyectó su mejor mirada, no obstante las sombras, abriendo un camino que cada día se ensancha y en el que a cada nuevo paso se construyen más y mejores remansos de bienestar y salud para la humanidad. Dice Cristóbal Pera, catedrático emérito de Cirugía de la Universidad de Barcelona y miembro de las más importantes academias médicas, en El cuerpo herido, riguroso trabajo de investigación histórico-filológica sobre el arte de la cirugía:
Durante la mayor parte de su larga historia, la práctica de la Cirugía fue oficio, y por tratarse de una actividad especialmente cruenta, no apta para clérigos, quedó en manos de legos e iletrados [...] Quien pretendía serlo estaba obligado a iniciar una larga peripecia, de maestro en maestro, como aprendiz. El carácter cruento, sangrante, de sus acciones fue compartido durante bastante tiempo, con límites imprecisos, con los barberos, tradicionalmente practicantes de las socorridas sangrías. En estos límites imprecisos se asentaron los barberos-cirujanos.
Las guerras, al acumular en corto espacio y en breve tiempo un enorme número de traumatismos, provocaron el incremento del número de cirujanos, tanto en los ejércitos como en las armadas, y, como consecuencia, de la valoración social de estos cirujanos. Así fueron ascendiendo los cirujanos, aunque muy lentamente, los escalones que marcan el prestigio en una determinada sociedad [...]
El menosprecio inicial, que duró siglos, estuvo ligado al hecho de ser primariamente un oficio realizado con las manos, así como a la baja consideración social que todo oficio manual mantuvo durante un largo periodo histórico. En el Concilio de Letrán (1215) el papa Inocencio III prohibió a los clérigos, regulares y seculares, la práctica de la Cirugía. Más tarde, el papa Gregorio IX (1227-1241) insistía en que los tonsurados no podían ejercer artibus mecanicis.
El carácter cruento del oficio quirúrgico acentuaba su desprecio social. El Concilio de Tours (1163) declaró taxativamente: «Ecclesia abhorret a sanguine» [...]. Menosprecio que persistía, en pleno siglo xix, en la discriminación oficialmente establecida entre los cirujanos romancistas –que hablaban la lengua vulgar y no la latina– y los cirujanos latinos, así como en las diferencias entre estos y los que se suponían médicos doctos.
El cirujano barbero se matriculó en la universidad y, cuando regresó, ya no era el terrible sangrador y sacamuelas de toda la vida, maese Nicolás, sino un tal Christiaan Barnard, un alquimista poderoso que sorprendió a todos al reemplazar el corazón muerto de un vivo por el corazón vivo de un muerto. De la pata de palo se pasó a los biomateriales, del mancebo de botica al robot, y del parche en el ojo al ojo electrónico; y poco a poco, casi sin darnos cuenta, un día veían los ciegos y oían los sordos, al otro corrían los cojos y respiraban los tísicos, al siguiente los narigudos eran chatos, y hasta las feas y sin tetas se convirtieron de golpe en guapas y tetudas:
Será perentoria la adaptación continuada de los cirujanos y de sus prácticas quirúrgicas a los avances tecnológicos, entre los que se incluyen los biomateriales, que permiten construir complejos modelos anatómicos para sustituciones orgánicas, la cirugía ayudada por ordenador y la iniciada robotización de determinados actos quirúrgicos (cirugía cardiaca y neurocirugía), en algunos casos con telepresencia del cirujano [...]
¿Cómo interpreta –la correlación comunidad humana/comunidad de órganos que hace Cristóbal Pera no puede ser más oportuna– la sociedad actual ese espectáculo cotidiano durante el cual, en una precisa secuencia de actos y con una logística muy bien sincronizada, los órganos de los donantes son extraídos, preservados apropiadamente y adjudicados a otros individuos, los receptores, que esperan con impaciencia ese momento que puede suponer la esperanza de una prolongación de su vida individual? Una parte mayoritaria de la sociedad contemporánea contempla el proceso, que se coordina administrativamente por el estado benefactor, como la metáfora de un ciclo vital comunitario, supraindividual, que se perpetúa gracias a la generosidad de sus miembros.
Empero, el Dr. Frankenstein tampoco es un cirujano; la Criatura es un prodigio de cosidos y remiendos, de prótesis y de tornillos, pero ni él ni nadie es capaz de fabricar un ser humano sólo con la cheirourgía, ese «saber hacer con las manos» del que habla Aristóteles en su Política. Ni con la cirugía ni con cualquier otra técnica. La creación de un hombre es –ya lo hemos dicho– un acto demiúrgico, no (o no primordialmente) técnico; ontológico, no epistemológico; el único saber que verdaderamente se precisa es el saber sobre el Ser, y la única tecnología, la tecnología del poder. Al igual que el viejo Dios creó a Adán con barro, pero no es la alfarería lo que explica a Adán, sino el designio divino, el Verbo, así también el Dr. Frankenstein fabrica su Criatura con todas las técnicas disponibles (mecánica, ciencias cognitivas, biogenética, etc.), pero no es la técnica lo que explica a la Criatura, sino el designio de la razón instrumental, nuevo logos del mundo. El dominio axiológico de la tecne nada tiene que ver con el saber técnico, sino con el saber sobre el poder.
Gritos en la isla: la cirugía spenceriana del Dr. Moreau
En todas las fiestas siempre hay un aguafiestas. En 1896, justo cuando las nuevas técnicas quirúrgicas empezaban a dar sus primeros frutos, el novelista H. G. Wells, uno de los padres de la ciencia-ficción moderna, publicó una virulenta sátira, La isla del Dr. Moreau, en la que dejaba constancia de su profunda desconfianza en el progreso científico si no iba acompañado, y aun precedido, del correlativo progreso moral.
En La isla del Dr. Moreau, acaso su mejor novela, se dan cita todas las teorías e ideas, a menudo contradictorias, que obsesionaron a Wells a lo largo de su fecunda vida. Herbert George Wells (1866-1946) fue un socialista utópico que descreía de las utopías, un pacifista combativo, un optimista que con frecuencia caía en el pesimismo, un cantor entusiasta del progreso que predicaba contra la idea fáustica del progreso, un racionalista escéptico. Fue ante todo –como Butler, como Orwell, como Huxley, como tantos otros utopistas de las letras inglesas– un lector apasionado del párroco Swift, al que le unía un mismo asombro ante lo irreductible de la estupidez humana y una misma certeza de que no hay peor tiranía ni sociedad más cruel e injusta que aquella que se postula a sí misma como utópica.
A diferencia de los doctores diabólicos del romanticismo y de la novela gótica y de los científicos majaras del expresionismo alemán, el Dr. Moreau es un personaje realista, un –por decirlo así– científico totalmente verosímil: ni quiere imitar a Dios como el rabino Löw (aunque Wells definió a La isla del Dr. Moreau como un «grotesco teológico»), ni dominar el mundo como Rotwang, ni apoderarse de las almas de los hombres como Caligari, ni fabricar legiones de trabajadores esclavos como Rossum.
Evidentemente, los científicos de verdad no van por la vida asustando a la gente ni se parecen en nada a Caligari; ni siquiera los rabinos se parecen mucho a Löw. Sin duda, el objetivo real de determinadas investigaciones es el mismo que el de Caligari y compañía, pero los voceros de la AI lo plantean de otra manera, menos colorista, porque acaso ni ellos mismos lo saben; y en el MIT no contratan a nadie que tenga los colmillos largos. Los malvados de la novela y el cine fantásticos suelen ser poco creíbles porque están disfrazados (y esa es su gracia) con los ropajes del género, pero si los despojamos de lo arabesco descubriremos que en no pocos casos son personajes y caracteres absolutamente verídicos, e incluso cot...