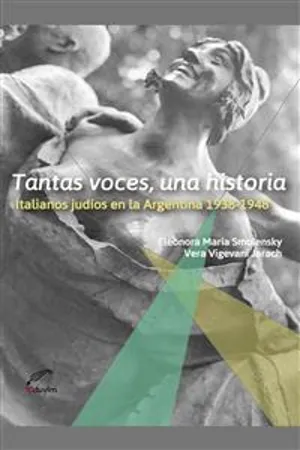![]()
Capítulo II
La adaptación según la edad: los testimonios
Entre los diferentes grupos etarios, las relaciones amistosas surgieron con una intensidad que las hizo perdurar, en muchos casos, durante toda la vida. Los niños se abocaron con avidez a llenar los vacíos afectivos recreando un mundo de complicidades compartidas. Ante la imposibilidad de medir el grado de dolor producido por el desarraigo, los mayores se percibían como las principales víctimas y tendían a subestimar los sentimientos que los más pequeños no alcanzaban a verbalizar.
Con escasos recursos racionales habían tenido que enfrentar, en el término de pocos meses, la desintegración de su mundo cotidiano. Luego del intervalo feliz del viaje por mar, vivieron con desasosiego una situación tan inédita como inesperada, en la cual el único referente que los conectaba con el pasado era su familia nuclear. Esta, por otra parte, no cejaba en el europeizante empeño en acostar a sus niños a las ocho de la noche. La presencia de infantes autóctonos en lugares públicos a partir de esa hora suscitaba, cuando menos, reflexiones críticas acerca de la pervivencia de ciertas costumbres bárbaras en la sociedad local.
Las ansiedades y los miedos que rondaban la soledad de los niños se aventaban buscando apoyo entre pares.
Compartir el dolor de las pérdidas infligidas por la emigración también contribuyó a mitigarlo ante la escasa valoración que los adultos pre-freudianos otorgaban a los traumas infantiles.
Si bien la idealización del paraíso perdido forma parte del síndrome del emigrante, los niños solo tuvieron que confrontar los recuerdos inmediatos con las realidades presentes para sentirse víctimas de un destino no deseado. Franca Beer resumió estos sentimientos al oponer a su villa romana, llena de flores y de gatos y un jardín inmenso, donde todo era alegría, a su casa de Almagro, arriba de un mercado maloliente, en una calle toda gris, con techos grises.
Atrás quedaba también el segundo contexto habitual de la infancia, después del hogar: la escuela. La presencia afectiva de compañeros y maestros se había disuelto en el pasado mientras el presente se poblaba de seres extraños que pretendían cosas incomprensibles en un idioma desconocido.
Los niños que habían desembarcado en el verano del año 39 fueron enviados a las escuelas del Estado en marzo e inscriptos en los grados correspondientes a su edad, aunque no entendieran el castellano. Los que llegaron de marzo en adelante ingresaron después del inicio de clases y tuvieron que afrontar el doble desafío de incorporarse a grupos ya cohesionados.
Sus recuerdos de ese primer período difieren según la maestra que les tocó en suerte. Mientras algunas se hicieron cargo de la situación, otras exigieron ejercicios mnemotécnicos inoperantes para el conjunto del alumnado pero que, en el caso de los pequeños inmigrantes, se asimilaban a divertimentos sádicos.
Aun los más reacios a las matemáticas, comprobaron que la formación italiana los colocaba en posición adelantada. Y, en cuanto al idioma escrito, contaron con la inmensa ventaja de diferenciar la “v” de la “b”, y la “c” de la “s” y de la “z”.
Aquellos niños que fueron enviados a la escuela italiana, en previsión de un pronto retorno, lo pasaron peor. La escuela dependía del Estado italiano y respondía a la consigna ultramarina de reproducir pequeños fascistas ítalo-americanos. Aun cuando el proceso de adaptación de los niños se haya prolongado más allá de las señales visibles –aprendizaje del idioma, adaptación social–, resulta indudable que su temprana inserción en la sociedad argentina les dio la oportunidad de establecer una trama de experiencias compartidas. Aquella que les permitió, más adelante, relacionarse con el resto de la sociedad sin tener que explicar y recibir explicaciones acerca de pasados alienados del presente mancomunado.
Si bien no contamos con indicadores adecuados para evaluar la incidencia del desarraigo en la formación de la personalidad, resulta indudable que éste constituye una experiencia vital que deja rastros indelebles. Más allá de lo manifiesto, un núcleo de la personalidad suele resistirse a la asimilación absoluta al nuevo contexto. La escisión entre su posterior evolución y la que hubiera tenido de no mediar la experiencia migratoria instala inexorablemente el sentimiento de la diferencia. Un sentimiento explícito en algunos casos y latente en otros. Tal sería el caso de Marisa Segre, quien necesitó de un encuentro terapéutico muy alejado en el tiempo para exhumar el tema de la inmigración, que pensaba que no la había tocado. Y darse cuenta de que “era diferente de los demás y que en muchas cosas había algo en mí que era muy profundo y muy diferente, ya sea de los argentinos como de los italianos”. Y solo cuando la psicóloga le dijo “¿usted cree que emigrar es tan fácil?”, se detuvo a pensar en la aporía existencial generada por el desarraigo.
1. Los niños
Marisa Segre Montefiore (MSM), Milán, 1929
Eleonora María Smolensky (EMS), Trieste, 1929
Vera Vigevani Jarach (VVJ), Milán, 1928
Describan vuestras familias, qué edad tenían cuando se promulgaron las “leyes raciales”, qué rupturas hubo y qué les dolió más dejar…
EMS: Tenía nueve años y medio en marzo de 1939, cumplí diez en julio, ya en la Argentina. Familia: mi padre era director de Assicurazioni Generali de Trieste, así que era una familia de clase media acomodada. Íbamos a esquiar en el invierno y también pasábamos las vacaciones de verano en la montaña porque vivíamos al lado del mar. Vivíamos en una casa de tres pisos, con jardín, con auto, etcétera. La ruptura fue no poder ir más a la escuela pública y tener que ir a una de la comunidad judía donde, en parte, yo me sentía extraña y, además, me miraban mal porque los que iban ahí desde antes no aceptaban a los que caían, en ese momento, por razones de fuerza mayor. Entre las cosas que tuve que dejar estaban los juguetes. Y me acuerdo que tuve que escribir una carta a una amiga y todavía, después, me tomaron el pelo porque decía “te los regalo porque no me los puedo llevar”, en lugar de regalarlos por generosidad. En cuanto a si me di cuenta de que era una decisión importante irse, no, no creo haber registrado eso.
MSM: Nueve años al salir en 1939, también cumplí los diez en septiembre, ya en la Argentina. Mi familia era de tipo normal y también con un buen pasar. Íbamos a esquiar, de veraneo. Para mí, lo de la escuela fue algo insólito porque en la misma escuela pública donde iba, en lugar de ir a la mañana con mis compañeros, tuve que ir a la tarde con los chicos judíos. Para mí era mi escuela y no otra como ocurrió con otros niños judíos que tuvieron que mudarse. Entonces me encontré con caras diferentes, chicos y chicas que se encariñaron mucho conmigo y yo con ellos aunque fueron solamente dos meses y medio, ya que después nos fuimos a Buenos Aires. Después me escribieron, y por mucho tiempo conservé esas cartas que eran lindísimas.
En cuanto a enterarme, me acuerdo que mi papá, como era viajan...