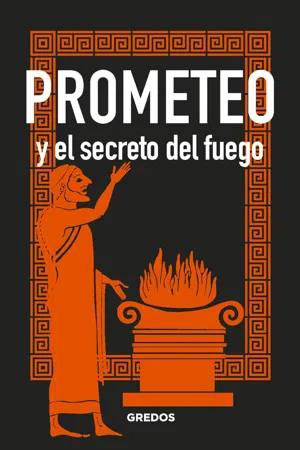
eBook - ePub
PROMETEO y el secreto del fuego
Bernardo Souvirón, Juan Carlos Moreno
This is a test
Compartir libro
- 128 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
PROMETEO y el secreto del fuego
Bernardo Souvirón, Juan Carlos Moreno
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Prometeo es un titán que, gracias a su proverbial astucia, ha engañado a los dioses más de una vez. Y de entre todas sus hazañas, la más memorable es la del robo del fuego del olimpo para regalárselo a los mortales, a pesar de arriesgarse con ello a un castigo terrible.Considerado en la antigüedad el padre y protector de los hombres, Prometeo establece un estrecho vínculo entre el mundo divino y el humano. su riqueza simbólica como creador y transmisor de conocimiento lo convierten una figura determinante de la cultura occidental.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es PROMETEO y el secreto del fuego un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a PROMETEO y el secreto del fuego de Bernardo Souvirón, Juan Carlos Moreno en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de History y Greek Ancient History. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
HistoryCategoría
Greek Ancient History1
EL HOMBRE QUE OBSERVABA
EL CIELO DE LA NOCHE
Los copos de nieve golpeaban su cara con violencia y se clavaban en su carne como esquirlas de roca esparcidas por el viento de la tarde. A su alrededor, un manto blanco cubría la tierra con su gélido abrazo, haciendo que árboles, senderos y barrancos aparecieran ante sus ojos formando un paisaje irreal, uniforme, donde pequeños destellos azulados se encendían y apagaban siguiendo el ritmo de las nubes que, intermitentemente, tapaban con su movimiento la luz de la luna.
La tierra parecía dormida, como atrapada por una noche perpetua, y solo el canto del viento rompía de vez en cuando el silencio del valle. Los animales, cubiertos de pieles que su propio cuerpo criaba, se protegían en grutas abrigadas, en madrigueras excavadas con sus potentes uñas o entre el espeso follaje de grandes árboles nacidos de la tierra. Mas ellos, el pequeño clan de seres erguidos que caminaban semidesnudos en busca de una grieta en la pared de la montaña, se veían obligados a moverse casi cada día para buscar abrigo y alimento, y, cada día, eran hostigados, atacados, diezmados por bestias más fuertes que ellos, más veloces, más certeras y mejor adaptadas a ese mundo recién ordenado, cuyo suelo conservaba todavía las tremendas huellas de la batalla librada por los dioses. Aquella segunda raza de seres mortales había sido creada por el soberano celeste, después de que la primera, que había nacido de la tierra misma, se extinguiera durante la guerra.
Avanzaban despacio, hundiéndose en la nieve, haciendo el esfuerzo de desenterrar sus pies a cada paso, mientras el frío helaba el sudor de sus pechos y aterrorizados por la única verdad que eran capaces de comprender: su propia debilidad. Cada ruido los sobresaltaba; cada cambio en la luminosidad de la luna les hacía dirigir sus ojos hacia el cielo, escudriñar los oscuros pozos que las nubes descubrían sobre el negro y lejano techo de la noche, tachonado de unas pequeñas luces que no caían sobre ellos, antorchas encendidas cuyo fuego ardía incomprensiblemente hacia abajo.
Uno de ellos emitió una sucesión de gruñidos y aceleró un poco el paso. Delante de él, tapada por un tronco derrumbado, una gran grieta dibujaba su oscura silueta sobre la brillante pared de roca. El viento les daba en la cara, azotaba con furia sus cuerpos, pero, a medida que se acercaban a la pared, su violencia parecía disminuir, detenida por la inmensa mole de piedra que se alzaba delante de ellos. Los ronquidos se generalizaron, sonidos guturales, gruñidos, murmullos que el silencioso tapiz del ocaso amplificaba y transmitía a través del valle.Algunos comenzaron a correr, tropezando sobre la nieve, pues una excitación irreprimible los había poseído de repente.
Se detuvieron al llegar a la entrada de la montaña. Escudriñaban el hueco, inclinaban la cabeza a un lado y a otro, intentando barruntar con todos sus sentidos alguna señal de peligro, alguna amenaza oculta en el interior de la negra abertura; olisqueaban el aire, se tocaban unos a otros para contener el impulso de correr hacia el interior.
Uno se adelantó entonces, despacio; su cuerpo temblaba, sus ojos eran dos engañosos faros, sus piernas, dos resortes preparados para sostener el miedo y estallar en el momento de iniciar la huida. Llegó a la entrada y pareció destensarse poco a poco. Se volvió y emitió un gruñido grave, profundo; su rostro se iluminó un momento, mecido por un hilo de luz blanca: sus ojos eran dulces, sus pómulos casi redondeados; movía la boca como si quisiera controlar el sonido que salía de su garganta, y todo su gesto intentaba transmitir a los demás miembros del grupo una caricia de tranquilidad. Cuando se internó en el interior de la cueva todos lo siguieron confiados, convencidos de que, una vez más, aquel hombre los había guiado hacia un lugar seguro, una gruta en la que sobrevivir al cúmulo de peligros que, sin tregua, los perseguía cada día.
En el interior hacía mucho frío. Las paredes rezumaban gotas de agua que se fijaban a un musgo húmedo, denso, cargado de lágrimas de hielo. Se adentraron despacio, sobresaltándose ante cada ruido, temiendo ser sorprendidos en cualquier momento por el ataque de una de las muchas fieras que poblaban el mundo, y se alimentaban de seres más débiles. Se arremolinaron en torno al hombre que había entrado primero, juntaron sus cuerpos, se abrazaron unos a otros intentando transmitirse algo de calor, de confianza y de seguridad. Constituían un grupo informe: torsos que tiritaban de frío, de miedo, ojos entornados, oídos expectantes, miembros encogidos, como si aquella cueva también fuera, como cualquier otra, el útero de una madre hostil.
Poco a poco la noche se apoderó del mundo. Los escasos flecos del sol de la tarde se fueron difuminando y en el interior de la oquedad se hizo la oscuridad y el silencio. Solo se oía la respiración entrecortada de aquellos hombres que trataban de pasar inadvertidos.
De vez en cuando un rugido lejano penetraba en la cueva. Los hombres se estremecían entonces, gruñían a hurtadillas, emitían ligeros quejidos que intentaban ocultar su espanto, y miraban hacia la entrada imaginando el oscuro rostro, el amarillento destello de los ojos de alguna fiera deseosa de carne.
Los sonidos del exterior se deformaban al rebotar en las paredes, haciendo creer a aquel grupo de hombres que en las rocas habitaban las voces perdidas de amenazas de otro tiempo, cuyos espíritus convocaban a sus hermanos vivos al festín de la caza y de la sangre.
En medio de todos ellos, el mismo que los había conducido al interior de la caverna parecía más tranquilo. Separado del resto, tenía los ojos clavados en la nada, como si su comportamiento se rigiera por algo más que el instinto.Algunas veces, los demás miembros del grupo lo observaban con recelo, pues emitía extraños sonidos, balbuceaba monótonos susurros que nadie lograba comprender. En las noches claras salía de la cueva que a la sazón les servía de refugio y clavaba sus ojos en el cielo de la noche, como si escudriñara la silueta cambiante de la luna o el misterioso crepitar de las luces que, como lejanos e inmóviles insectos, tachonaban la negra bóveda nocturna.
Cuando regresaba de aquellas salidas solitarias, su rostro adoptaba un gesto que los demás hombres no eran capaces de entender ni de imitar; arrugaba la frente, sus ojos se perdían en un vacío lejano y, a veces, se cerraban largo rato, como si pudieran ver en la oscuridad de su mente lo que no eran capaces de captar a la luz del día. En esos momentos, los demás se retiraban inquietos, convencidos de que en el interior de aquel compañero habitaba algún ser silencioso.
Aquella noche no había salido de la gruta. Fuera, el viento arreciaba y, a lo lejos, los primeros mugidos del toro del cielo empezaban a atronar la tierra. Todos temían aquella señal del dios de la tormenta, el amontonador de nubes, al que invocaban con una sucesión de sonidos que aludían a la brillante y cegadora luz del rayo. Se arrimaron más unos a otros, buscando la protección de sus cuerpos, e invocaron al dios del relámpago, a la feroz deidad que, desde el interior de las nubes, castigaba a los seres de la tierra con la terrible devastación de su rayo.
—¡Dieu! ¡Dieu! —gritaban agitando sus brazos, inclinando sus cabezas, implorando que los mugidos del cielo se alejaran deprisa.
Mas cuando la cólera del dios se asomaba a la tierra, el hombre que observaba el cielo de la noche adoptaba una actitud de guardia, expectante. En su interior había comprendido que el rayo no solo destruía la tierra y calcinaba árboles y animales, sino que, algunas veces, cuando el arma del dios tocaba el suelo, las llamas anidaban en la madera de los árboles, en las cañas de los juncos o en el tallo de los matorrales. Su rostro se iluminaba entonces, como si el fuego le inspirara, y su luz y su calor llenaran su instinto de esperanza. Corría entonces hacia lugares elevados para encontrar algún indicio, alguna prueba de que el fuego había arraigado en algún lugar de la tierra. Oteaba sin descanso, tenso, con los sentidos alerta, y obligaba a los demás a clavar sus ojos en el horizonte en busca del humo, de la señal que anunciara la presencia de aquel regalo del dios de la tormenta.
Cuando la huella del fuego llenaba el cielo con su efímera presencia, él buscaba el lugar de donde nacían las llamas y cogía una pequeña muestra, una rama incandescente, un tizón encendido, y lo guardaba en el seno de un tallo que introducía en el interior de una hornacina hecha con huesos de animal. Escondía la pequeña llama como un tesoro del que dependiera más que su propia vida; la alimentaba con pajitas secas, restos de ramaje, sin dejar que se apagara. Obligaba a los demás a velar también por ella, pues estaba convencido de que, en esa luz ardiente, en ese regalo que el gran dios enviaba a la tierra, se escondía el secreto de su supervivencia.
Mas, en ocasiones, la llama moría delante de ellos. Unas veces porque el encargado de alimentarla dejaba de hacerlo; otras, inexplicablemente, cumpliendo lo que todos creían que era el deseo del gran dios. Entonces, el hombre que observaba los cielos arrugaba la frente, clavaba los ojos sobre la tierra y se dirigía a los demás con exclamaciones incomprensibles.
Cuando el fuego se extinguía, la oscuridad inundaba las cuevas de noche: volvían los demonios, los espectros llenaban con sus voces estridentes cada rincón y el frío lo atacaba todo, como un helado puñal que se clavara para siempre en los entumecidos miembros de los hombres. El hielo se hacía fuerte en las umbrías, el vaho producido por sus bocas se elevaba hacia el techo de las grutas formando escarcha en el vello de sus caras. Un húmedo silencio lo envolvía todo.

Aquellos hombres invocaron al dios que los castigaba con la devastación de su rayo.
Al amanecer, cuando el disco del cielo lanzaba sobre la tierra algo de luz y de calor, los hombres organizaban extrañas ceremonias, danzaban alrededor de teas apagadas, imploraban al dios de la tormenta, al toro del cielo, para que lanzara sobre aquellos maderos ennegrecidos alguna chispa que los hiciera arder. Incansables, gritaban mirando al cielo y observaban el rostro azul del techo del mundo, esperando que el gran dios los complaciera.
Mas, en el cielo, aquel dios tenía otras preocupaciones. Observaba el mundo, el curso de los ríos y las mareas de los océanos, contemplaba la carrera o el ataque de los animales, se complacía en ver serpentear los arroyos por las vertientes de las montañas y en sobrevolar las cumbres de las cordilleras. Intentaba fijar los límites entre los territorios del cielo, de la tierra y el mundo subterráneo, y cada día se esforzaba por estar en acuerdo con sus dos poderosos hermanos: Poseidón, dios de las aguas, el que abraza las tierras, y Hades, señor del inframundo, soberano del mundo de los muertos.
Debajo del reino de Hades, a una distancia infinita, en la boca del pozo en cuyo fondo bulle la nada, el gran dios del cielo, el poderoso amontonador de nubes, había creado una cárcel ingente, donde habrían de pasar toda la eternidad una multitud de seres desmedidos, de monstruos amenazantes que habían sido derrotados por completo en la guerra de los titanes. Las batallas habían enfrentado a seres inmortales, pero la tierra, el hogar de las criaturas mortales, conservaría para siempre las huellas de ese colosal enfrentamiento: valles profundos agrietados por los golpes de armas aterradoras, volcanes surgidos tras el impacto de gigantescas piedras utilizadas como proyectiles, aguas desbordadas, desiertos creados por el rayo, el arma del gran dios, tras calcinar frondosos bosques y brillantes prados.
Durante muchas lunas, los inmortales habían combatido a vida o muerte. Entre ellos, a pesar de formar parte del linaje de los enemigos del gran dios, un titán se había mostrado partidario del dios Zeus, y había combatido contra los de su raza. Se había dado cuenta muy pronto de que el futuro de los cielos no estaba en manos de Urano y Gea ni de ninguno de sus hijos, bien fueran titanes, como sus hermanos, los cíclopes o los hecatonquiros, sino en las de una generación de dioses más jóvenes, nacidos de la unión de Crono y Rea.
El titán traidor había hecho muy pronto honor a su nombre, que significaba «el que ve con antelación», es decir, el previsor. Él había contribuido con su comportamiento a la victoria de Zeus y sus hermanos, y se había ganado un puesto en el Olimpo, la nueva morada de los dioses triunfadores. Sin embargo, su capacidad de contemplar con antelación las cosas acabaría siendo la causa de su gloria, pero también de su maldición.
Su nombre era Prometeo.
Cuando la lucha entre los titanes y los dioses comenzó, el mundo tembló. Durante innumerables lunas el futuro de todos los seres, los creados y los que todavía estaban por crear, se jugó en cada batalla, en cada escaramuza. Con la ayuda de los hermanos de Crono, los dioses lograron por fin la victoria: los cíclopes forjaron para Zeus el rayo, para Hades, un casco que lo volvía invisible como la muerte, y para Poseidón, un tridente con cuyo choque temblaban mares y tierras.
Ya vencedor, Zeus ordenó que Crono y los demás titanes fueran encadenados para siempre en el Tártaro, y que los monstruosos hecatonquiros, de cien brazos, fueran sus guardianes. El mundo de los dioses comenzó así a despoblarse de seres excesivos tras ser estos relegados, por fin, a las profundidades del oscuro Tártaro y nadie volvió a tener noticias de ellos. El gran Zeus, el dios atronador, se hizo así con el poder en los cielos después de dos generaciones.
Prometeo era hijo de Jápeto, y, por tanto, primo de Zeus. Su madre era Clímene, una de las hijas de Océano.Tenía por hermanos a Menecio, Atlas y Epimeteo. El destino de toda su familia se jugó en la guerra entre olímpicos y titanes, a cuyo término, todos los que habían tomado armas y decisiones contra aquellos fueron encadenados en el Tártaro, de manera que, al cabo de algunas generaciones, sus nombres se olvidaron y el recuerdo de sus pasadas hazañas desapareció por completo de la memoria de dioses y hombres.
Sin embargo, Zeus hizo una excepción.Atlas, el hermano de Prometeo, no descendió al Tártaro, sino que fue condenado a sostener sobre sus hombros el peso de la bóveda celeste. Perdido en el extremo occidental, en el lugar en que el sol y la luna, el día y la noche se rozan cada día sin tocarse, Atlas penó para siempre el delito de haber querido perpetuar el mundo al que había pertenecido.
Prometeo, el previsor, y Epimeteo, su torpe hermano, fueron premiados con un lugar en el nuevo mundo. Durante mucho tiempo los dos anduvieron libres, exentos de toda responsabilidad en la construcción del futuro de la nueva tierra. Epimeteo pronto dejó de formar parte de los planes de los dioses. Nunca estuvo interesado en desempeñar ningún papel en la génesis del nuevo orden de los cielos, y se sentía completamente feliz por el hecho de vivir en paz, alejado de los lugares en los que seres más poderosos que él trazaban las líneas del futuro.
Prometeo, en cambio, miraba con frecuencia al porvenir. Su carácter inquisitivo y su propensión a intentar comprender en el presente las razone...