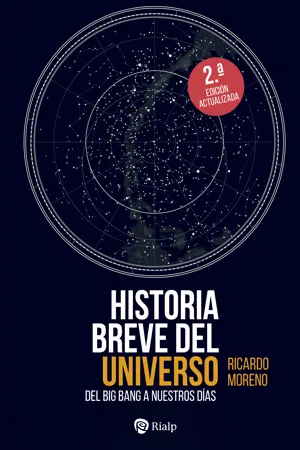
eBook - ePub
Historia breve del Universo
Del Big Bang hasta nuestros días
Ricardo Moreno Luquero
This is a test
Compartir libro
- 240 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Historia breve del Universo
Del Big Bang hasta nuestros días
Ricardo Moreno Luquero
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
El Universo se nos ha hecho familiar. En los medios de comunicación son frecuentes las noticias sobre un nuevo cometa, unas imágenes de Marte o un nuevo agujero negro.En las últimas décadas el progreso se ha multiplicado con el estudio de las emisiones no visibles, las sondas interplanetarias o los telescopios espaciales. Se han descubierto miles de planetas orbitando otros soles, se ha medido que la expansión del Universo es acelerada por algo que vence la gravedad, y se planean misiones espaciales a cuerpos cada vez más lejanos. La mirada del hombre no acaba en la Tierra y se eleva cada vez más hacia el Universo. Conviene estar preparado, y este libro lo facilita.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es Historia breve del Universo un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a Historia breve del Universo de Ricardo Moreno Luquero en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Ciencias físicas y Cosmología. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
1.
HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA
HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA
LOS COMIENZOS
Desde siempre, la visión del cielo estrellado ha impresionado al hombre. El majestuoso movimiento circular de las estrellas durante la noche, el lento desplazamiento en él de la Luna y de algún que otro lucero, el movimiento del Sol durante el día, le hacía preguntarse cómo funcionaba todo aquello. Hay una convicción profunda en el hombre de que las cosas no ocurren al azar y en este caso puso pronto en marcha la inteligencia humana para elaborar teorías que explicaran el orden y la armonía que manifestaba todo aquello.
Le sobrepasaba tanto aquel espectáculo, que no tuvo más remedio que acudir a lo más grande que tenía, a conceptos por encima de su naturaleza. También hoy, con todas las explicaciones y teorías científicas disponibles —quizá incluso por ellas—, la contemplación del cielo no deja de ser para muchos una puerta hacia lo transcendente. Copérnico, Newton o Galileo eran creyentes, y veían sus descubrimientos coherentes con sus creencias. Hoy día no faltan agrupaciones astronómicas de aficionados que cogen como lema el Salmo 18 de David: «Los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento pregona las obras de sus manos».
Para el que no esté habituado a mirar al cielo, recordemos lo que veían los antiguos, que era lo mismo que vemos nosotros ahora, pero ellos lo veían todas las noches, sin contaminación lumínica. Esos movimientos eran lo que intentaban explicar. Veían que el Sol sale por un punto del horizonte que se va moviendo a lo largo del año cerca del este, y se pone por un punto similar cerca del oeste. En invierno, el Sol recorre un arco en el cielo más bajo y hay menos horas de luz que en verano, en que el Sol recorre un arco más alto. Por las noches veían sobre nuestras cabezas un montón de estrellas que parecen fijas en una bóveda que gira cada 24 horas alrededor de la estrella Polar. La duración no es perfecta porque con el paso de los meses las constelaciones se van adelantando un poco, hasta completar una vuelta entera cada año. La Luna, que tiene cuatro fases que duran una semana, se va desplazando notablemente cada noche en dirección contraria a la de las estrellas, en una franja de constelaciones llamadas zodiacales. Por otra parte, hay 5 luceros brillantes cuya posición también se va desplazando entre las estrellas “fijas”, mucho más lentamente que la Luna, que van a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, cada uno a una velocidad distinta, pero siempre a través de las constelaciones de la franja zodiacal. El Sol, aunque no dejaba ver las estrellas, también se iba desplazando en esa franja zodiacal a lo largo del año.
Las civilizaciones primitivas se sirvieron de esos movimientos en el cielo para marcar el ritmo de la vida en la tierra. Aparecieron los primeros calendarios, tanto solares como lunares. Monumentos megalíticos como Stonehenge (Inglaterra), construido hace 5000 años, parecen tener esta finalidad. Pero fue en el próximo oriente donde dejaron constancia de la observación sistematizada del cielo. Así los sumerios en Mesopotamia y los egipcios en el valle del Nilo, hace 6000 años, elaboraron calendarios con fines agrícolas. La Luna cambiaba en un ciclo de unos 28 días, que era el mes lunar, que a su vez estaba dividido en cuatro semanas de siete días, que equivalían a cada cuarto de Luna. Además estaba el ritmo diario de 24 horas, y el ritmo anual en el que se repetían las estaciones.
Los babilonios, o quizá sus antepasados sumerios, introdujeron la costumbre de nombrar los siete días de la semana según los siete astros que se movían libremente por los cielos: Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. Aun hoy perdura esa costumbre en muchas lenguas modernas, por ejemplo, en el inglés: sun-day=día del Sol, mon-day=día de la Luna, satur-day=día de Saturno; o en castellano: los nombres de todos los días provienen de ahí excepto el sábado, que viene del hebreo “sabat”= descansar, y el domingo, que procede del latín “día del Señor”. También es invento sumerio dividir el día en 24 horas y la división sexagesimal en minutos y segundos.
LA ESTRELLA MÁS FAMOSA
De todos es conocida la historia de la estrella que condujo a los Reyes Magos hasta Belén. Parece que los tres Magos eran sabios, quizá persas o árabes, que observando el cielo vieron una nueva estrella, quizá en la región de Aries, atribuida a los judíos, que les guio hacia el oeste. Según la narración de los Evangelios, debieron estar en camino casi un año. Al llegar a Belén desapareció, y al cabo de unos días reapareció y les guio hasta ponerse encima de la casa donde vivía Jesús. Repasando las posiciones de los astros en esas fechas han sido varias las explicaciones astronómicas que se han dado, aunque ninguna lo explica totalmente. La más aceptada es que pudo ser un cometa, aunque no es citado por los anales de los babilonios, chinos ni coreanos, y tampoco explica cómo les señaló una casa determinada. Kepler propuso la hipótesis de una conjunción (acercamiento en sus posiciones) entre Saturno y Júpiter que se produjo por esos años, aunque es difícil pensar que ese hecho confundiera a unos sabios acostumbrados a observar el cielo. Otros piensan que pudo ser una estrella que explotó como nova o supernova, aumentando mucho su brillo, aunque esos hechos no duran más que un par de semanas, y tampoco “guían hasta una casa concreta”.
En resumen, hay algunas teorías, no del todo satisfactorias, que podrían explicar de forma natural la primera aparición de la estrella de Belén, la que puso en marcha a los Magos y les llevó hasta Belén. No sería de extrañar que los cielos anunciaran un hecho como ese. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis explica la segunda aparición, la que les indicó la casa concreta.
PRIMERAS TEORÍAS
Los primeros griegos, alrededor del año 1000 a. C., desarrollaron hermosas historias de sus dioses —la mitología griega— que dejaron plasmadas en los cielos. De ellos proviene la división del firmamento en constelaciones, con nombres de los protagonistas de su mitología. Es un periodo en el que no es aún la razón la que trabaja sobre datos, sino la imaginación.
En los siglos VII y VI a. C. aparecieron los primeros pensadores griegos: Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Parménides, etc., que empezaron a aplicar la razón para explicar el mundo. Pronto coinciden en la redondez de la Tierra, y también es casi unánime el convencimiento de que el cielo gira alrededor de la Tierra, aunque hay excepciones como Filolao (V a. C.), que suponía que las estrellas eran fijas y su movimiento aparente era debido a la rotación de la Tierra.
Fueron surgiendo ideas originales, según la intuición de cada uno, pero que no tenían en aquel entonces posibilidad alguna de demostración. Algunas anticiparon ideas modernas, como es el caso de Anaxágoras (v a. C.), que afirmó que el Sol era un conjunto de piedras incandescentes, y su brillo se reflejaba en la Luna. Explicó que los eclipses de Luna se debían a la sombra de la Tierra. Demócrito (IV a. C.), suponía que la materia estaba compuesta de pequeñas partículas que llamó átomos, que se movían en el seno de un vacío infinito: no habría más que partículas y movimiento, que es la base de la Física moderna. Pero no pasaban de ser intuiciones.
EL COMIENZO DE LA CIENCIA
Para poder juzgar con imparcialidad la Historia, hay que ponerse en el tiempo en que ocurrieron los hechos, y usar los conocimientos que tenían los hombres de entonces. Es muy fácil ver las equivocaciones que tenían sus conjeturas después de que una multitud de hombres y mujeres inteligentes han ido mejorándolas a lo largos de muchos siglos. También nuestras ideas actuales parecerán muy elementales a los terrícolas del año 3000.
Con el desarrollo de la Geometría entre los griegos, empezaron los primeros intentos de aplicarla al movimiento de los cielos, especialmente para explicar las trayectorias caprichosas de los planetas, que a veces parecían detenerse e incluso retroceder, para después seguir hacia adelante. Así surgieron los modelos matemáticos —en este caso, geométricos— que intentaban explicar las observaciones, lo que constituye el comienzo de la ciencia tal como se entiende hoy.
Eudoxo (IV a. C.) supuso una serie de esferas en el cielo, que giraban alrededor de la Tierra con distintos ejes, algunos apoyados en las esferas vecinas. Salía así un modelo bastante complejo que explicaba más o menos el movimiento de los planetas.
Aristóteles (IV a. C.) fue quizá el más grande pensador de la antigüedad. Era filósofo, y por tanto se dedicó a explicar la esencia de las cosas (por qué existen, qué es el bien, la belleza, etc.). En ese campo llegó a cotas difíciles de superar. Su prestigio fue tal que lo poco que dijo en el terreno científico, en el que no era especialista, ha permanecido como verdadero durante muchos siglos después.
Para intentar comprender cómo han perdurado tanto esas ideas, hagamos un viaje mental en el tiempo e intentemos seguir los razonamientos de Aristóteles, no sin antes despojarnos de nuestros conocimientos actuales: solo tenemos la experiencia personal. Imaginemos que estamos en Atenas y le oímos en una clase con sus discípulos, mientras pasean por un jardín. Les explica que la Tierra es esférica porque los navegantes hacia el sur ven desplazarse la bóveda celeste, y está quieta en el centro del Universo, ya que se observa que las estrellas giran alrededor de ella. No puede estar en movimiento —dice— porque en ese caso deberíamos notar algún cambio aparente en la posición de las estrellas (lo que hoy llamaríamos paralaje), de la misma forma que el paisaje del jardín por el que caminan se está moviendo por efecto de la perspectiva.
Un oyente le dice que podría ser debido a que las estrellas están alejadas infinitamente de la Tierra. Aristóteles le hace ver que eso es imposible, porque giran alrededor de la Tierra cada 24 horas. Si estuviesen a una distancia infinita, deberían tener velocidad infinita, lo cual es contrario a lo que se observa. El maestro no le ve muy convencido y sigue con su argumento, basándose en la observación y la experiencia: si la Tierra girase sobre sí misma, tendríamos que notarlo en la superficie. Por ejemplo sabemos que la Tierra es muy grande, y el paralelo que pasa por Atenas puede medir unos 12 000 kilómetros —posteriormente se demostró que era el doble—. Si diese una vuelta cada 24 horas, nuestra velocidad mientras estamos tranquilamente charlando debería ser de unos 500 km/h. Cualquiera de ellos tiene la experiencia de cabalgar a 30 km/h y saben que a esa velocidad el viento sobre la cara es apreciable. Si la Tierra girase, estaríamos ahora en mitad de un terrible huracán, cosa que no se observa.
Aristóteles aún da otro argumento más: levanta una piedra y la deja caer a sus pies. Y nos dice: «Si fuésemos a una velocidad de 500 km/h, al soltar la piedra se iría rápidamente hacia atrás, como pasa cuando vamos corriendo y se nos cae algo. ¿Lo veis? Los hechos desmienten la teoría de que la Tierra gira».
Hoy podemos rebatir estos argumentos, pero entonces, con los datos que se tenían, hay que reconocer que eran razonamientos muy lógicos.
Sigamos con la Historia de la Astronomía. Apolonio de Pérgamo (III a. C.), experto geómetra griego, parece que fue el inventor del artificio matemático llamado epiciclo sobre deferente. Consiste en suponer que el planeta se...