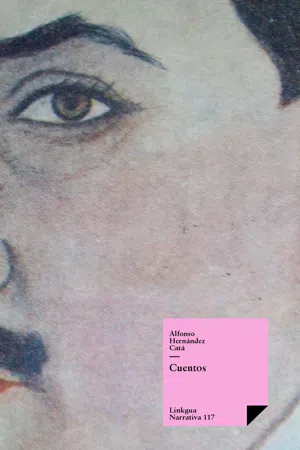
- 286 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Cuentos
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Editorial
LinkguaAño
2014ISBN de la versión impresa
9788499534305ISBN del libro electrónico
9788499534299El laberinto
I
El cerebro de don Santiago Guevara, ex subsecretario de Instrucción Pública, pesaba, el día 4 de julio de 1913, ciento noventa y siete gramos y quince centigramos; el día 18 del mismo mes, ciento noventa y siete gramos y noventa y cuatro centigramos, y el día 4 del mes siguiente, fecha en que comienza esta narración, ciento noventa y nueve gramos justos. Don Manuel Ruiz, mal llamado el Huesos al alicarle el aparato a la vez rudimentario y misterioso con que determinaba estos datos, quedose un instante perplejo, oprimió en vano un tornillo, trató de comprimir la cabeza de don Santiago para ver si estaba en ella el error y, al fin, dijo convencido de la exactitud de sus cálculos:
—Nada, no hay que darles vueltas: tres gramos más que el mes pasado. Ha llegado usted al máximo de su desarrollo mental. Le felicito.
—¿Cree usted? ¿No se tratará de una equivocación?
—Eso he pensado yo también. Francamente, a simple vista no me ha parecido usted más inteligente que todos los días; pero no puede haber error. Recuerde que es la misma cantidad de masa encefálica de Ampére.
—En ese caso...
A pesar de la sonrisa irónica que surgió entre sus labios, don Santiago se llevó las manos a la cabeza para palparla recelosamente, lo mismo que se palpa un melón de cuya calidad se duda. Se oyó el ruido de una puerta al abrirse y pasos que se aproximaban.
—Guarde usted ese chisme deprisa; ya sabe que don Emilio no cree en el talentómetro. Además, le ruego que no olvide nuestro convenio: si usted no me secunda, buscaré otra persona. Ya ve que no solo cumplo lo ofrecido, sino hasta me presto a servirle para que pruebe en mi cabeza esas chifladuras.
—Hombre, me parece que yo... Francamente...
—Nada, se va usted de la lengua y si don Emilio llega a sospechar de su sinceridad de médium...
Don Manuel mal llamado el Huesos, a causa de su figura terriblemente descarnada, guardó con precipitación el aparato en un bolsillo, y con gran humildad susurró:
—¿Puede usted darme ahora las 5 pesetas? Luego es difícil.
Don Santiago iba a dárselas cuando don Emilio entró: era casi tan delgado como el Huesos, pero su indumentaria era más descuidada, a pesar de no ser la de aquel digna de un Brumell. Don Emilio saludó ceremoniosamente: una reverencia para don Manuel y dos para don Santiago. Mediaba la tarde; sombras pesadas comenzaban a derrotar poco a poco la escasa luz que entraba por una lucerna abierta en el techo. El techo, paralelo a la vertiente del tejado, formaba un ángulo que sugería la idea de un ataúd; una mancha negra de contornos irregulares indicaba el lugar habitual del quinqué. Sin marco, sujeta a la pared por cuatro alfileres, una oleografía de sir William Crookes se destacaba violentamente del blanco de la cal. En un estante destacábanse, entre varios números polvorientos de una revista de Boston, varios folletos de Russel Wallace, de Oxon, de León Denis y de Schuré, y una obra en varios tomos sobre el espiritismo y el fakirismo occidental. La estancia, aunque pequeña, estaba dividida en dos: el lugar donde estaban los visitantes y otro espacio más chico, velado por negros cortinones que bajaban desde el plafón hasta tocar los ladrillos desunidos del suelo. Don Emilio se dirigió a sus amigos en voz baja, velada y misteriosa.
—Hola, señores... ¿Ha encontrado usted la lente, don Santiago?
—Ha habido que encargarla; la tendremos aquí el lunes próximo.
—Y usted, don Manuel, haga el Todopoderoso que se halle en forma para ese día. Es preciso tener pruebas irrefutables de la materialización. El movimiento de las mesas, las sensaciones táctiles y auditivas, pueden dimanar de sugestiones y hasta fingirse; pero si un espíritu logra impresionar una placa fotográfica...
Junto a don Manuel y a don Emilio, la obesa complexión de don Santiago con su cuello, muy corto. Hundido en las pieles del gabán, producía un extraño contraste. En un momento que se acercó a descorrer los cortinajes, el brillante de uno de sus anillos fulgió sobre la negrura de la tela, semejante a una estrella sola en el cielo oscuro. El Huesos lo contemplaba de soslayo, con admiración, e, involuntariamente, un ruidito constante y lejano salía de su garganta de viejo ventrílocuo. Detrás de las cortinas, suelo, muros y techo estaban tapizados de negro; y allí, atraídos por el fluido misterioso del hombre descarnado, habían de recobrar los espíritus algo de las apariencias materiales que tuvieron un día sobre la tierra.
Cogiendo de sobre el velador de tres pies un libro, don Emilio se lo ofreció a don Santiago:
Lea usted. Son las predicciones del Evangelio desentrañadas por nuestro Denizart Revail. Ahora voy todas las mañanas a la biblioteca, y pronto podré probar que Revail no inventó, sino continuó lo que ya Aristóteles, Pitágoras, Platón, Lucano, Floro y Orígenes, entre otros muchos...
—Sí, sí, claro.
Don Santiago se había quedado serio, solitario sin duda por un pensamiento pertinaz; y, de súbito, preguntó a don Emilio:
—¿Es verdad que la chica está decidida a cometer esa locura? Hay que evitarlo. Debe usted poner en juego toda su autoridad de padre.
El golpe que descargó sobre el velador, más que sus palabras, atrajo la distante atención de don Emilio.
—¿Decía usted?... No tiene importancia.
—¿Cómo que no tiene importancia?
—¡Bah!
Poniéndole las dos manos sobre los hombros, encogidos en un ademán de indiferencia, don Santiago insistió con vivacidad:
—No debe usted dejarla, no debe usted.
Don Emilio puso entonces en él aquella mirada mate que solo parecía considerar las cosas ausentes o interiores; su barba, recogida un momento por una caricia de la diestra, volvió a dispersarse sobre el pecho, y:
—Quién sabe lo que Luisa haya sido en otras encarnaciones —le dijo—; hoy es mi hija, tengo autoridad sobre ella; pero usted, que sabe lo que sabe, ¿puede aconsejarme ir contra las normas del destino? Nada en esta vida es casual... y esto no es lo mismo que el fatalismo, conste. Luisa hará lo que quiera... es decir, lo que la dejen ellos. Sus espíritus protectores la guían; de su periespíritu se escapan fuerzas que yo no puedo contrarrestar, y si ha de dedicarse al teatro, es porque su esencia, purificada ya por muchas transmigraciones, lo exige así.
Don Santiago iba a insistir aún, pero el Huesos le tiró del abrigo para aconsejarle prudencia. Aun hablaron unos minutos más; la conversación no lograba seguir el cauce fácil del interés y se cortaba, se bifurcaba entorpecida por preocupaciones inoportunas. Se despidieron al fin. Antes de salir, don Santiago, so pretexto de los gastos de la instalación de las cortinas negras, sacó de su cartera un billete de banco y quiso entregárselo a don Emilio; y como este se negara a aceptarlo, lo dejó sobre el velador. Ya era de noche. Desde la puerta de la buhardilla, don Emilio alumbró con el quinqué los primeros tramos de la escalera.
—Hasta el lunes, pues.
—Hasta el lunes.
Bajaron a grandes trancos, en el rellano del piso principal se detuvieron, y don Santiago tendió a su acólito una moneda de 5 pesetas. Cuando ya la moneda había tocado el fondo del bolsillo, el Huesos se atrevió a decir:
—Francamente, el talentómetro debe de haberse equivocado: si no le llego a tirar del abrigo, mete usted la pata... Creí que el viejo lo iba a notar todo.
Para no soportar la justa reconvención, don Santiago, ejercitando sus artimañas de político ducho, cambió de tema e inició un ataque:
—En la puerta nos separamos, ya sabe usted que no quiero que nos vean juntos. Si por casualidad me encuentra en la calle, hace como si no me conociera; ya le mandaré instrucciones por correo.
—Bien.
Siguieron bajando. La portera, que subía a encender las luces, se empotró contra la pared para dejarles paso y se santiguó dos veces al verlos salir.
II
Luisa tenía veintidós años. A veces, cuando la tarea del bordado no corría mucha prisa, y le consentía poner un intervalo de una a otra puntada y llenar esos intervalos de recuerdos, recordaba confusamente una casa familiar, no sabía en qué sitio; recordaba el aparador, las bandejas de plata de donde el Sol arrancaba manchas luminosas que iban a caer, temblando, sobre las paredes; recordaba una vitrina con miniaturas, armarios llenos de ropa blanca que, al abrirse, exhalaban fragancias de membrillo; y recordaba, sobre todo, una figura de facciones borrosas, pero de ademanes inconfundibles: los ademanes materiales que hacía mucho tiempo, en un lugar desconocido, habían dirigido y minado sus primeros pasos por el mundo.
De tiempo en tiempo, su padre se mezclaba también con las figuras de la evocación, mas era don Emilio mucho más joven, con la mirada menos vaga, con la barba muy crespa, recortada en punta, y con las facciones, ahora angulosas, envueltas en las carnes del bienestar. Eran siempre remembranzas dispersas, ya amortiguadas, ya precisas en su integridad de hechos o de sensaciones parciales; y Luisa sentía la impresión de que el nexo que les faltaba, iba a surgir de súbito del fondo de su cerebro, para unirlas y revelarle ordenadamente todo su pasado. Entonces le parecía que una gran dicha estaba próxima; hacía un esfuerzo para recordar, un esfuerzo tan violento, que la obligaba a inclinarse hacia delante; pero las ideas tocaban no más que el dintel de la conciencia, parecía que iban a transponerlo..., y de pronto, acaso temerosas, volvían a desvanecerse en lo oscuro del olvido. Así había ocurrido muchas veces; a cada decepción, Luisa suspiraba, dejando desmayar sobre la cintura el busto que había erguido el anhelo; y con un doloroso ademán de fracaso, reanudaba las puntadas sobre el bastidor, aquellas puntadas monótonas e interminables, como su vida...
Y era inútil acometer cien veces la prueba; las cien veces el mismo vacío extendíase tras de los quince o dieciséis años recordados. Al igual que en su imaginación, en la estancia, donde los reflejos del Sol ponían pinceladas luminosas, la puerta entreabríase cual si la figura borrada y querida de la madre fuera a entrar... y, después de una espera henchida de angustias, volvía a quedar desierta. No, no le era posible reconstituir su infancia.
En los días mejores, cuando los horizontes de su memoria eran menos brumosos, se veía siendo casi una niña junto a su padre, también arrebatado, como ella, a una vida ignorada pero mejor; y luego, al remontar hacia el presente el curso de su existencia, era un desfile de sotabancos, de buhardillas; de sórdidos zaquizamis en ciudades distintas, trocando siempre por unas pocas monedas la labor de sus manos... Y miraba entonces con melancolía el bastidor que aguardaba sobre su falda, con esa mansedumbre irónica de los objetos imprescindibles. Era un bastidor chico en el cual, muy tersa, había siempre una tela fina; parecía como un juguete, y era un yugo. Dijérase que su vida había comenzado sobre aquel bastidor de bordadora, acicalando iniciales, festones y grecas que excitaban insuficientemente los recuerdos jamás concretados. Bordar, bordar, bordar, he aquí su vida. «¿Cuántos estantes, cuántas tiendas, cuántos almacenes podrían llenarse con lo que he bordado?», se preguntaba con cándida hipérbole; y para mortificarse más, imaginaba inmensos rimeros de ropa y se veía: a ella misma, minúscula, microscópica, como una mosca junto a una montaña de nieve, perdida bajo tanta albura.
Don Emilio apenas si parecía darse cuenta del milagro, cada día, renovado, de sortear las miserias sin perecer. Despreocupado de todo cuanto no fuera su ideal, vivía con sobriedad máxima, cual si en fuerza de frecuentar espíritus y seres de otros mundos, la materia hubiera renunciado en él a casi todas sus exigencias. Una vez, Luisa quiso saber por él la verdad, y la respuesta vaga y dolorosa que obtuvo le hizo comprender que no debía volver a pronunciar aquella interrogación, siempre abierta en su mente: ¿De dónde eran? ¿Cómo se llamaba su madre? ¿En qué tempestad había naufragado aquella holgura tranquila y burguesa que ella tan neblinosamente recordaba? Estaba segura de que ninguno de los amigos de don Emilio lo conocían a fondo; en cada población era la misma gente de ademanes vagarosos; los mismos convencidos de la posibilidad de prolongar las relaciones humanas, despué...
Índice
- Créditos
- Presentación
- Lector
- El laberinto
- La piel
- Los muertos
- Libros a la carta
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Cuentos de Alfonso Hernández Catá en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Clásicos. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.