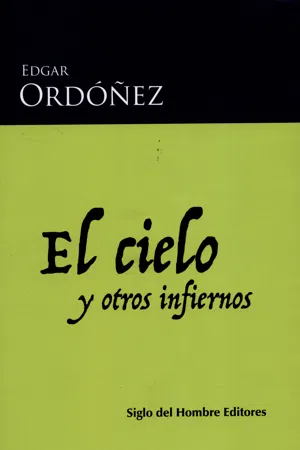
This is a test
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Por lo regular, los libros de cuentos son conjuntos aleatorios de piezas desvinculadas; otros son series de relatos que, como las ramas de un árbol, se desprenden de un cuento principal, como Las mil y una noches. Este libro parte de este último modelo, pero lo modifica de modo que la Sheherezada omnisciente es desplazada de su papel de personaje cohesionador por el lector, que, sin saber cómo, acaba viéndose comprometido en la estructuración de la trama general de un libro orgánico de relatos que aquí y allá se abren para conducirlo a nuevos y extraños universos.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a El cielo y otros infiernos de Edgar, Ordóñez en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Languages & Linguistics y Literacy. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Languages & LinguisticsCategoría
LiteracyEL DÍA INSULAR DE LOS ESPEJOS
A Julio Maltés, in memoriam
Hay lluvias que simplemente mojan. Otras pueden unir —o separar: al cabo, en ocasiones es lo mismo— a dos personas para siempre.
El trece de abril de 1984, Ayleen Toledo, calada hasta los huesos por la lluvia, marchaba presurosa a reunirse con su padre, que ese día cumplía cincuenta y tres años. Hacía algo más de tres meses que no se veían, desde que él y su madre se habían separado. Habían acordado encontrarse en Molino Cienfuegos, un restaurante donde almorzarían. En la esquina de esa calle vio un bache en el tráfico que, según calculó, le daría tiempo suficiente para llegar al otro lado. No atendió la advertencia del semáforo peatonal, que con su rojo le anunciaba que debía esperar. No había dado cinco pasos sobre la calzada cuando sintió que un vacío explotaba silencioso en su corazón atónito y desperdigaba su metralla en ecos por todo su cuerpo. La acera de enfrente, su meta, la vio más distante. Tuvo la sensación de que el espacio se extendía con la elasticidad de un chicle. Sus pasos, aunque les imprimió creciente velocidad, hasta llegar a correr, no podían tragarse ese espacio que no paraba de dilatarse. Sus pies competían con una banda giratoria que se deslizaba en dirección contraria. El tiempo que había calculado para llegar al otro lado se agotaba. Giró la cabeza para confirmar la distancia de los vehículos que corrían en pos del lugar que ella ocupaba. Un chillido de neumáticos hendió la atmósfera con su horror de tragedia. A través de un aire diáfano claveteado por alfileres líquidos vio cómo un Citroën rojo la embestía.
La que para la familia sería la verdadera desgracia del día había pasado también justo en ese momento, pero para todos sus miembros estaba por pasar.
Ricardo, el propietario del Citröen, esperó alrededor de una hora en casa de Ayleen. Él mismo había insistido en que se llamara a un médico para que la auscultara.
A pesar de que no había podido evitar el golpe, el frenazo había sido oportuno:
—Falsa alarma. Solo fueron unos golpes menores y raspones sin importancia —dijo el médico, que tras entregar su jeroglífico con el nombre de un antinflamatorio, se marchó.
Ricardo se disponía a despedirse para siempre cuando entró una llamada telefónica. Hacía cosa de una hora el padre de la muchacha había muerto de un paro cardiaco, comunicó una voz.
Padre e hija habían incumplido la misma cita.
—Fue eso —dijo Ayleen, sorprendida por una revelación para ella indudable—. Yo lo sentí. Lo sentí justo en el corazón. Fue como una explosión que me creó una especie de vacío en todo el cuerpo. En ese momento intentaba cruzar la calle y no sé qué me pasó. Creí que corría hacia la acera, porque me había pasado un semáforo, pero sentía que el andén se alejaba, como en una pesadilla, y yo no podía alcanzarlo. Entonces vino ese auto…
Ricardo tenía luz verde. A pesar de la lluvia, el tráfico era un río de pensamientos sin escollos. Las gotas reventaban como pequeños huevos transparentes sobre el parabrisas y el capó, y antes de que alcanzaran a freírse en frío, chorreaban en busca de viejas hermandades anónimas para salir locas, todas, en busca de su único y universal destino: un intuido océano de nirvana. Iba tranquilo, confiado, entregado a la escucha de ese múltiple y anónimo holocausto de explosiones acuáticas que inútilmente intentaban limpiar un rastro con otro, con otro, con otro… O quizá procuraban que el presente inaprehensible no esfumara cada gota en una memoria efímera que se hunde en un perfecto olvido que se desvanece en una absoluta nada, y por ello se reponían incesantemente. Frente a él, a unos cincuenta metros, se deslizaba, casi aéreo, un pequeño Fiat verde. La lluvia había barrido con su rastrillo toda escoria (almas, cuerpos, fantasmas, sombras) de los andenes. O eso era, al menos, lo que él pensaba: casi bajo el semáforo, un cuerpo apareció de la nada en medio de la calzada, a unos tres metros. Sin que mediara una orden, su pie se lanzó sobre el freno. Un corrientazo negro, ensordecedor, filoso, le desprendió con limpieza los músculos de los huesos. Sintió que moría. Por unos segundos eternos permaneció allí, inmóvil, con la pierna transubstanciada en férula de sílice y de sal. En el instante siguiente estaba acuclillado junto al cuerpo, que giraba hacia él, sin odio, con una expresión de asombro y duda y ruego su cabeza empapada, enlodada, para regalarle su primera mirada de ángel, para rendírsele sin dubitaciones en futuro matrimonio, algo para él, en ese momento, imposible de imaginar.
De vuelta del cementerio lo invitaron a tomar algo. Por mínima cortesía, la madre de la muchacha había lanzado desde todos los puntos del puente múltiples anzuelos para sondear las insignificancias (¡tan significativas!) de su vida…
—… Sí, creo que no nos hemos presentado debidamente. Mi nombre es Ricardo Ibáñez.
—Y la muchachita a la que usted atropelló…, bueno, es solo un decir, claro, o mejor dicho, no sé cómo decirlo… Mi bebecita preciosa, el rubí de mi corazón, se llama Ayleen. —Ayleen había enrojecido y había puesto una cara de trágame, tierra. Él había pensado que en todos los colores, con la cara seca o empapada, limpia o enlodada, era igualmente hermosa—. Somos la familia Toledo Fuentes —había extendido la señora, con tres días de retraso, su mano y la primera de una serie de preguntas personales…
—… No, soy profesor de literatura en una universidad —respondió con incomodidad a la primera.
—Ah, qué interesante, qué bonito. La literatura siempre me ha parecido tan… tan… ¿no es cierto? —comentaba la madre—. Ayleen estudia último semestre de química farmacéutica. Yo toda la vida he dicho que esas dos carreras son para soñar…
—… No, un año más: treinta y un años —había aclarado él, sonriendo incómodo, como si le hubieran pedido que mostrara su ropa interior.
—Ay, qué casualidad: el próximo año Ayleencita cumplirá veintitrés años, y usted treintaidós. Es como si las edades de los dos se miraran a los ojos en un espejo, ¿no le parece? ¡Qué emoción!…
—… No, no me he casado ni tengo hijos. Hasta ahora ese me ha parecido un proyecto demasiado serio —había respondido a otra pregunta, ruborizándose, y mientras tomaba un sorbito de café y lamentaba no poder zambullirse en esa tacita para nadar hasta el otro extremo del lago, recordaba a su última exnovia, que había quedado embarazada y había abortado a la semana de enterarse. De eso no hacía ni cinco meses—. Quizá algún día lo considere.
—Sí, no hay necesidad de pensar en eso. El matrimonio no se planea ni se busca: de pronto se nos viene encima como un tren que nos embiste en medio de un campo sembrado de remolachas donde nadie siquiera ha tenido la cortesía de tender los rieles… ¿No es extraño? —había dicho ella con expresión confundida, con la mirada perdida en un más allá inalcanzable, quizá sembrado de remolachas, espinos y habichuelas.
Se casaron diez meses después.
Como nunca, él se sentía perdidamente enamorado. Ayleen tenía esa misma aura de fatalidad y tristeza que a él lo empujaba a leer y releer las tragedias griegas. Lo atraía del mismo modo que lo perdía la única música que toleraba: la de tonalidad menor, esa que solo sabe transitar y quemar su propia alma entre los zaguanes y las antorchas de la tristeza.
Los dos primeros años intentaron con denuedo tener descendencia. Cuando los exámenes demostraron que Ricardo era estéril, continuaron haciendo el amor, pero Ayleen lo hacía cada vez con más desapego, como si sintiera que era inútil seguir llamando a una puerta tras la cual no había nadie que respondiera. Por su parte, Ricardo no podía dejar de pensar en su exnovia mientras se preguntaba quién habrá sido el padre del bebé abortado.
El siguiente trece de abril, dormido, Ricardo se giró y entre sueños intentó abrazar el cuerpo amado. No lo encontró. Despertó confundido. Todavía habitaba su mente la imagen del sueño: un papa trenzado a puños con un cura también viejo en la capilla Sixtina. Encendió la lámpara. La luz perdía su calidez sin Ayleen. La visión del sueño se replegó ante el atentado luminoso, y él casi no fue consciente de cómo la trama onírica fue recogiendo con cuidado todos sus velos para ocultarse en las sombras del inconsciente. Tres y diecisiete de la madrugada. Estará en el baño, se dijo. Esperó.
Media hora más tarde la encontró en el comedor. Sentada a la mesa, miraba un retrato de trazos inseguros. Era la cara de un joven de mirada perdida y pelo lacio. Las puntas del cuello subido de una chaqueta que parecía del siglo XIX le daban un aire de joven antiguo.
—No sabía que dibujaras tan bien.
—No sé dibujar. No sé cómo me salió algo así.
—¿Quién es?
—No lo sé. Desperté y tenía ese rostro en mi mente. No podía dormir, así que vine por un vaso de leche tibia. Mientras se calentaba, fue saliendo.
—¿Te sientes bien?
—Sí. Solo estoy un poco triste. Siento como si algo me faltara.
—Es comprensible. Hoy se cumplen cuatro años de la muerte de tu padre.
—Sí, lo sé.
—Vamos a la cama. Aquí hace frío. Y mejor trata de pensar que hoy hace cuatro años nos conocimos.
—Sí. Fecha agridulce.
—Mejor festejar que llorar. La vida debe imponerse sobre la muerte.
—Sí… Quisiera que hoy almorzáramos fuera.
—Me parece bien. Y después de almorzar podríamos ir a ver una película. En un cineclub están presentando una que me estoy debiendo desde el año en que nos conocimos.
—¿Cuál?
—Broadway Danny Rose. Seguro te gustará.
—¿Cómo lo sabes si no la has visto todavía?
—Hasta ahora nada me ha decepcionado de Woody Allen.
Volvieron al cuarto abrazados.
Ricardo nunca supo que el restaurante al que ella lo llevó era el mismo donde ella se había citado por última vez con su padre. Durante el almuerzo, Ayleen parecía ausente, como si no hubiera dormido en toda la noche y a esa hora, con los ojos abiertos, navegara sin esperanza entre sueños ajenos. Estaban en mitad de los platos cuando entró un cuarteto de músicos viejos. Parecían un gráfico de torres muy diferenciadas que anunciara el estado calamitoso de la economía. Tras unas palabras de presentación del acordeonista, acometieron una canción con enorme patetismo.
—Les sale del alma —dijo Ayleen, como si despertara.
Ricardo los detalló: uno de bigote estaliniano tocaba el acordeón con alguna dignidad. A pesar de su semblante vencido, un brillo de inteligencia se desprendía de su mirada. Mirada de doble fondo, pensó. Otro, gigantesco y de aspecto un poco bobalicón, tocaba un banjo roto que había parchado con un pedazo de pellejo de algún animal peludo. El de la guitarra tenía la mirada extraviada, como si habitara en ese momento en un mundo supralunar. El último disonaba con todos: era muy pequeño, de mirada vivaz y maligna, y tocaba sin ningún sentido del ritmo unas maracas. Ricardo se preguntó si más bien las maracas no lo estarían tocando a él. Cuando terminaron, Ayleen rompió a aplaudir con gran entusiasmo. Los demás comensales se quedaron mirándola, algunos con expresión de condena. Sacó de su cartera un billete de veinte mil pesos. Lo recibió el acordeonista con una inclinación de caballero épico. El hombre bajo se desvivía por que le entregaran el billete.
—Muchas gracias, señorita. ¿Cuánto debemos devolverle?
—No, quédenselo.
—Es usted muy generosa. ¿Hay alguna canción de su predilección con que podamos complacerla?
—¿Cómo se llama eso que cantaron?
—La cama vacía.
—Esa, repítanla, por favor, pero sin las maracas.
El hombre pequeño, visiblemente disgustado, hizo el amago de abandonar el local, pero mientras los otros cantaban, se devolvió y pasó por las mesas haciendo su propio recaudo.
Cuando terminaron, Ayleen volvió a pedir la misma canción.
—Ayleen —le llamó la atención Ricardo—. Creo que es suficiente. Las demás personas pueden no sentirse a gusto.
—El caballero tiene razón —dijo el portavoz con un tono profundo. Un amor herido sangra en su interior, pensó Ayleen—. Si gusta otra canción, con muchísimo gusto.
—No, está bien así. Gracias —dijo Ayleen y se concentró en su plato. Ricardo sintió como si estuviera frente a una niña a la que hubieran regañado. Solo le faltaba hacer pucheros. Los tres hombres se retiraron haciendo venias; el pequeño había desaparecido antes de que sus compañeros terminaran de cantar.
—¿No estás disgustada?
—No.
Después de una pausa, Ricardo opinó:
—Me pareció excesiva la propina que les diste. Solo son unos músicos callejeros.
—Sí, me di cuenta de que la gente solo les dio monedas. Si se presentaran en el escenario de un gran teatro, antecedidos por un despliegue de publicidad televisiva y entrevistas, así cantaran exactamente como lo hicieron aquí, todos darían con gusto mucho más que veinte mil pesos por oírlos. Tú pagas tres o cuatro veces más por un libro que esperas que te conmueva, pero puede ser que lo abandones antes de terminarlo; sin embargo, lo conservarás en la biblioteca como si fuera un tesoro. Yo me sentí profundamente conmovida, creo que más de lo que tú eres capaz cuando ves una obra de teatro o lees una novela. ¿Por qué mis sentimientos tienen que valer menos que los tuyos? Si alguien sabe despertarlos de la manera como lo han hecho esos musiquillos callejeros, sé agradecerlo. —Y después de una pausa, cuando Ricardo pensaba que su humillación había terminado, agregó—: ¿Sabes?, en la calle todos somos callejeros… Y pensé que los literatos de nuestro tiempo se interesaban por las tragedias anónimas. Pero por lo visto, la realidad, si no está escrita, nada vale. ¿Qué tipo de ceguera oculta ese juicio?
Siguieron comiendo en silencio, como si a cada uno le incomodara la presencia del otro. Ricardo sintió que ella tenía razón. ¿Acaso no estaría dispuesto a pagar más que veinte mil pesos por ver la película de Woody Allen, que trata precisamente de comediantes callejeros o que actúan en los bares? Ahora daría el doble por no ver esa película con Ayleen: de ser un objeto del deseo había pasado a convertirse en una amenaza contra la paz conyugal.
Ella tardaba en terminar. Para distraerse, Ricardo se dedicó a contemplar los movimientos en el restaurante. Le resultaba especialmente desagradable el administrador, un gordito vestido de ridículo frac que no cesaba de pavonearse entre las mesas. Hay gente que parece haber nacido para sobrar, se dijo. Luego fijó su atención en un cliente joven, ataviado con prendas finas. Lo atendió una mesera mucho mayor, de semblante un poco agrio. Antes de hablarle, él le entregó un cofrecito rojo que semejaba un corazón. En el rostro del hombre bullía la vida bajo la forma de un orgullo invicto y en sus ojos se podía leer la expectación del amor todavía no defraudado. A todas luces resultaba raro que la beneficiaria de sus pretensiones amorosas fuera una mujer que parecía de condición inferior, cuya expresión daba fe de ser una habitual visitante de campos de batalla donde solo se puede conocer la derrota. Pero lo más extraño fue que ella tomó el regalo, se lo embolsilló sin abrirlo, y sin siquiera decir gracias procedió a tomar el pedido con frialdad, como si no hubiera recibido aquel detalle —Ricardo imaginó un anillo de compromiso—. Dos almas que juntas solo producen discordancias, cortocircuitos, se dijo, y se preguntó cómo los verían a Ayleen y a él los demás. ¿Como a una pareja que contemplaba impotente cómo el amor moría poco a poco entre sus manos?
Se levantó para dirigirse al baño. Debió esperar un rato a que otros hombres y unos niños pasaran. Cuando salió, ella lo esperaba parada junto a la puerta. Concentraba su mirada en algún punto de la calle. Al pasar cerca de la mesa, Ricardo reconoció en una servilleta abandonada la letra de su esposa. La tomó al vuelo y la metió en un bolsillo (siempre depositamos gotas de los mejores vinos de nuestra alma en los mensajes que dirigimos a ese nadie que en vano los espera en ultramar).
—¿Vamos? —le dijo acercando el rostro al perfume de su cabellera larga y lacia.
—Espera.
Pero en lugar de quedarse quieta, lo tomó de la mano y lo condujo hacia el oriente.
—El carro está en dirección opuesta —le advirtió él.
—La vida no está dentro de una caja de latón. Déjame oír esto —respondió al tiempo que lo conducía hacia la esquina. En la acera de enfrente, una hilera de músicos recostados contra un muro miraba fijamente a un anciano que se había sentado en el andén para tocar un serrucho con un arco de violín. El ruido y la furia despertó en la mente de Ricardo. Cuando la leyó ya sabía que de un serrucho se puede sacar música. Había leído la referencia a esa música, pero no la había oído. El papel nos habla, pero sigue siendo mudo, pensó. Ahora la literatura, escapándose en vuelo de las páginas que la aherrojaban, tendía un insospechado puente con la vida para fundirse en esa extraña melodía. Era una tristeza insondable vestida con un traje de feria barata. Una comicidad que no hacía reír. ¿En qué radicaba esa desdicha risible? Tal vez en el insólito instrumento, quizá en la fila de músicos apostados contra el muro que como un coro de tragedia griega acompañaban al viejo. Hieráticos, empuñaban como un inútil testimonio los estuches fúnebres de sus instrumentos. Llevaban pañoletas colorinches atadas al cuello y unos banderines infantiles que unos sostenían en la mano y otros dejaban asomar de algún bolsillo. ¿Estaré vibrando en el mismo tono que un día vibró Faulkner?, se preguntó Ricardo. El escritor no habría desaprovechado la escena para idear algo con ella, estaba seguro. El espectáculo era tan penoso que un indigente se acercó y depositó en el suelo, junto al viejo, una moneda. Si hay indigencia, por lo visto también puede haber subindigencia, y curiosamente puede tener una apariencia más solvente que la indigencia. Su insolvencia no es económica. ¿Será moral, de un rango metafísico? —se...
Índice
- Portada
- Título
- Derechos de autor
- El día insular de los espejos
- Una vida de sacrificios
- Megario y el ángel
- Avatares de un nuevo judas
- Instintos de manada
- Cambalache
- El pugilato del pontífice
- Entre la guillotina y la lluvia
- Puerto glabro
- Encuentro
- Divertimento para una ninfa
- De qué sirve el amor si no alimenta
- Guías para la salvación
- Cruce entre dos sombras
- El banquete
- Ah, esa mujer con nombre de tango