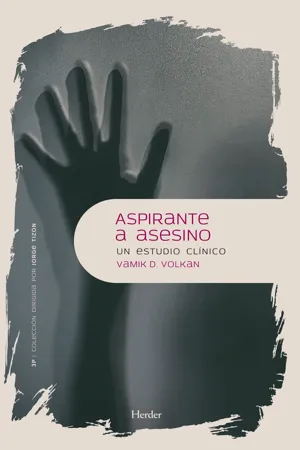![]()
1. UN TERAPEUTA NOVATO SE ENCUENTRA CON UN ASPIRANTE A ASESINO
Nací de padres turcos, en Chipre, una isla mediterránea situada al sur de Turquía. Partí por primera vez de la isla en 1950, a los dieciocho años de edad, y me trasladé a Turquía para estudiar medicina en la Universidad de Ankara. Me gradué en junio de 1956 y a comienzos de febrero del año siguiente vine a Estados Unidos con solo quince dólares en el bolsillo y mi violín bajo el brazo. En Ankara, además de asistir a la Facultad de Medicina, era miembro de una orquesta de aficionados que de cuando en cuando daba algún concierto. Antes de marcharme de Turquía había conseguido una pasantía en el Lutheran Deaconess Hospital de Chicago, donde comencé a trabajar en cuanto llegué al país. Yo formaba parte de la llamada « fuga de cerebros» de la década de 1950, época en la que muchos médicos jóvenes procedentes de países extranjeros se veían tentados a trasladarse a Estados Unidos, donde hacía falta compensar la escasez de profesionales médicos.
La noche siguiente a mi llegada a Chicago, sin orientación alguna y sin siquiera conocer los nombres estadounidenses de los medicamentos básicos, ni tan siquiera los analgésicos, me encontré de guardia, respondiendo en mi inglés chapurreado a las emergencias de unos seiscientos pacientes hospitalizados. La orientación con respecto al trabajo en el hospital tuvo lugar dos semanas después. Un cirujano entrado en años, de voz suave, tuvo la amabilidad de reunir a ocho médicos mucho más jóvenes, todos recién llegados de países extranjeros, para impartir dicha orientación. Comenzó por señalar un teléfono e informarnos de que ese instrumento recibía el nombre de «teléfono» y de que a veces sonaba. Nos dijo que, tras escuchar el sonido, debíamos coger el auricular y sonreír antes de decir «hola». Aunque quizá algunas personas en Turquía y en Chipre no pudieran permitirse un teléfono, yo ciertamente sabía qué era y cómo utilizarlo; me dio la impresión de que nuestro anfitrión nos había tratado a mí y a los demás —todos doctores— como personas pobres, ignorantes e incivilizadas. Esa fue mi iniciación, algo desconcertante, en Estados Unidos. No obstante, aún hoy estoy agradecido con el personal de enfermería estadounidense que por aquel entonces trabajaba en el Lutheran Deaconess Hospital y que me ayudó y protegió hasta que empecé a adaptarme a mi nuevo entorno. Posteriormente me enteraría de que el edificio del Lutheran Deaconess Hospital se estaba deteriorando; hacia 1968 lo cerrarían y lo trasladarían al noroeste, en Park Ridge, Illinois.
En la década de 1950, a continuación de sus pasantías, la mayoría de los médicos extranjeros que deseaban convertirse en psiquiatras tendían a buscar trabajo en hospitales psiquiátricos estatales. Se rumoreaba que cierto gobernador se vanagloriaba de que uno de los hospitales psiquiátricos del estado que él regía superaba por millares, en lo que respectaba a la cantidad de pacientes perturbados emocionalmente, al mayor hospital psiquiátrico estatal de un estado vecino. Esos hospitales pagaban a los médicos procedentes de países extranjeros salarios más elevados que los que hubieran percibido en los hospitales universitarios. Provengo de una familia de docentes. Mis padres, mis hermanas, mis cuñados, mi tío y demás parientes enseñaban por aquel entonces en todos los niveles educativos, desde las escuelas de enseñanza primaria hasta la Facultad de Medicina; yo estaba decidido a dedicarme asimismo a la docencia. Con el fin de prepararme para un puesto en una Facultad de Medicina, quise que mi residencia como psiquiatra se desarrollara en un hospital universitario. Así pues, me dio alegría saber que el North Carolina Memorial Hospital, de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, me había aceptado como residente de psiquiatría. Tras pasar un año en Chicago, una gran ciudad, me trasladé a Chapel Hill, que por aquel entonces era un pueblo.
Mis experiencias como residente de psiquiatría en dicho hospital fueron muy diferentes de las que hoy en día pueden tener los jóvenes médicos que realizan su residencia en psiquiatría en los hospitales universitarios de Estados Unidos. A mediados de la década de 1950, la influencia psicoanalítica predominaba en los hospitales universitarios. En dichas instituciones, muchos directores y la mayoría de los profesores senior eran psicoanalistas, y el North Carolina Memorial Hospital no era la excepción. Como residentes, recibíamos una intensiva formación sobre el modo de entrevistar a un paciente, entender las formulaciones psicodinámicas, reparar en las manifestaciones transferenciales y llevar a cabo interpretaciones. Recuerdo que una noche de guardia, durante mi primer año de residencia, un paciente hospitalizado se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Le prescribí aspirina. A la mañana siguiente, mi supervisor se enteró de esto y se enfadó porque le había dado al paciente un analgésico contra el dolor de cabeza sin haber conversado antes con él ni haber averiguado previamente las causas psicológicas de su dolor. Parte de nuestra formación incluía la conducción de sesiones terapéuticas con un paciente, mientras nuestros supervisores y colegas de residencia nos observaban al otro lado de un vidrio de visión unilateral. A veces se les pedía a los residentes que condujeran sesiones con pacientes sin formular ni una sola pregunta. Esto era para «obligarnos» a aprender a hablar e interactuar con nuestros pacientes, en lugar de «ametrallarlos» con preguntas y recibir solamente respuestas breves. En aquellos tiempos, los pacientes psiquiátricos podían, en caso necesario, permanecer en los hospitales universitarios durante muchos meses.
Tras terminar mi residencia, trabajé en dos hospitales psiquiátricos de Carolina del Norte: un año y medio en el Cherry Hospital de Goldsboro y seis meses en el Dorothea Dix Hospital de Raleigh. Estaba obligado a ello, pues el estado de Carolina del Norte me había pagado un pequeño salario adicional durante mi residencia en psiquiatría a condición de que, una vez completado dicho período de formación, aceptara trabajar en hospitales estatales durante dos años. En cada hospital estatal había miles de pacientes internados con diversas situaciones económicas y sociales. Mis interacciones con ellos y con sus familias me instruyeron de un modo muy directo sobre la cultura estadounidense, al menos tal como esta se expresaba en el sur de Estados Unidos. Cherry Hospital era un hospital segregado y albergaba solamente a afroamericanos con problemas psiquiátricos. Mi labor allí durante un año y medio me instruyó enormemente sobre el increíble racismo y los problemas raciales en Estados Unidos ( Volkan, 2009). Por aquel entonces, nadie podía imaginar que cinco décadas después un afroamericano, Barack Obama, sería elegido presidente de Estados Unidos. En aquella época, la mayoría de los médicos en los hospitales psiquiátricos estatales de Carolina del Norte y de los estados vecinos procedían de distintos países extranjeros: Lituania, Filipinas, Grecia, Corea, entre otros. Al volver la vista atrás, comprendo que otra ventaja de mi trabajo en el Cherry Hospital y en el Dorothea Dix Hospital fue conocer a colegas de todo el mundo, con sus distintas culturas y religiones. Mientras trabajaba en esos dos hospitales estatales, regresaba a Chapel Hill una vez por semana para seguir beneficiándome de una mayor educación y supervisión.
Tras pasar cinco años en Carolina del Norte, me mudé a Charlottesville, Virginia, en 1963, y me convertí en profesor de la Universidad de Virginia y en médico del University Hospital, donde permanecí hasta mi jubilación en el año 2002. Me convertí en ciudadano estadounidense en 1968 y, asimismo, en candidato al Washington Psychoanalytic Institute de Washington. Durante varios años viajé repetidas veces unos ciento noventa kilómetros entre Charlottesville y Washington con el objeto de continuar con mi formación y mi análisis didáctico para convertirme en psicoanalista.
Permítaseme que vuelva a los tiempos de mi residencia en psiquiatría en el North Carolina Memorial Hospital. Un día, a los pocos meses de haber iniciado la residencia, asistía a un seminario cuando una secretaria me entregó un mensaje manuscrito de la enfermera jefe de mi unidad de pacientes psiquiátricos hospitalizados: deseaba que me dirigiera a la unidad de inmediato. Eso era muy poco común. Busqué un teléfono, la llamé y le dije que me encontraba en un seminario. La mujer, que parecía muy angustiada, me pidió que me reuniera con ella cuanto antes porque me habían designado para trabajar con un nuevo paciente; los dos policías que lo habían llevado al hospital necesitaban hablar conmigo.
Al igual que yo, ambos policías parecían contar unos veintitantos años. Me dio la impresión de que se sentían incómodos cuando me explicaron que provenían de una pequeña comunidad rural que quedaba a una hora de distancia de Chapel Hill y que el hombre que habían traído al hospital había sido su pastor metodista durante el último año. Lo conocían bien, pues habían asistido a su iglesia los domingos con cierta asiduidad y habían escuchado sus sermones. Uno de ellos masculló: «Es el pastor que celebró hace siete meses mi ceremonia de boda». Me contaron que el pastor y su esposa no tenían hijos. Al parecer, la pareja vivía en la casa parroquial, cerca de la iglesia y de un cementerio. No muy lejos de allí había una iglesia baptista del sur. En esa región, los baptistas del sur eran más numerosos que los metodistas. Me di cuenta de que había cierta rivalidad entre ambas iglesias —que eran congregaciones exclusivamente para blancos— y de que los dos jóvenes policías deseaban «proteger» la reputación de su propio pastor. Con todo, no tenían más opción que explicarme las circunstancias que habían conducido a la admisión del paciente en el hospital.
A horas muy tempranas de la mañana, tras recibir una llamada de la mujer del pastor, el jefe de la policía, un baptista del sur, y uno de los jóvenes policías que hablaba conmigo, se dirigieron a toda prisa a la casa del pastor. Encontraron al pastor metodista en el dormitorio matrimonial, de pie ante la cama que había compartido con su esposa, en un estado de «congelamiento»: sostenía un hacha sobre su cabeza, como si se dispusiera a cortar algo. La puerta que daba al patio trasero estaba abierta. Su esposa les contó a los policías que la pasada noche, ya metidos en la cama, su marido se encontraba alterado porque había celebrado demasiadas ceremonias fúnebres durante las semanas anteriores. Su esposo le dijo que podía matarla y celebrar así también su ceremonia fúnebre. La mujer declaró que no se asustó porque no le había creído. Esa mañana, muy temprano, ella se despertó y descubrió ante sí a su marido, de pie, en pijama, con una expresión de ira en el rostro y con el hacha en alto, entre las manos. Ella gritó y, tras eso, él, sin decir nada, pareció quedarse «congelado». La mujer salió rápido de la cama y llamó a la policía. Al llegar, el jefe de la policía tomó el hacha de las manos del pastor, quien se mantuvo en la misma posición, inmóvil. Debido a ese extraño estado mental, en vez de llevarlo a la comisaría o a la cárcel, llamaron a un médico del lugar para que fuera a examinarlo. Antes de llevar al pastor metodista a Chapel Hill, los dos jóvenes policías le habían quitado el pijama y le habían puesto ropa de vestir, con pajarita y todo, para que tuviera un aspecto más presentable.
En un momento dado, noté que uno de los policías se volvía hacia el otro, el recién casado, y murmuraba: «Yo solía pensar que el pastor baptista propagaba el rumor de que nuestro pastor estaba loco. Pero, sabes, nuestro pastor está loco. Recuerda que hace dos semanas te conté que lo vi en el cementerio que está cerca de la iglesia. ¡Te juro que le estaba hablando a los muertos! El rumor de ese tío baptista es cierto. ¡Nuestro pastor les habla a los fantasmas! Nuestra congregación intenta ocultarlo, solo para no darle el gusto al pastor baptista, ese hijo del demonio».
Los dos policías me entregaron una nota manuscrita de dos páginas, redactada por el médico local que había «internado» al paciente en la unidad psiquiátrica del hospital universitario y que había autorizado a los policías para que lo condujeran a Chapel Hill. La nota señalaba que el paciente tenía treinta y nueve años y que un breve examen médico había demostrado que su condición física era buena. El médico era consciente de que el pastor metodista había tenido anteriormente algunos «problemas mentales». Al parecer, las autoridades de la Iglesia metodista solían destinarlo a pequeñas iglesias rurales. El médico diagnosticó que el paciente sufría una « esquizofrenia catatónica aguda» y le suministró un fuerte sedante antes de su traslado al North Carolina Memorial Hospital.
Poco después de que se marcharan los policías, Gloria, la esposa del pastor, llegó al hospital; me reuní con Rebecca, una experimentada trabajadora social que me llevaba muchos años, para escuchar lo que la mujer tenía para decir. Gloria era una mujer hermosa, bien vestida, con una sonrisa en el rostro. No parecía asustada ni en estado de pánico. Nos contó que era maestra de enseñanza primaria y administradora en una escuela, en el pueblo en el que vivía con su esposo. Supimos que era algunos años más joven que su marido, con quien llevaba casada doce años. Describió cómo su esposo había tenido «problemas psiquiátricos» esporádicos. En varias ocasiones tuvo que pedir una excedencia en el trabajo, hospitalizarse y recibir medicación, pero siempre pudo reincorporarse para cumplir con sus obligaciones como pastor metodista. Tras ausentarse del trabajo, frecuentemente lo destinaban a una iglesia nueva, siempre en algún área rural. De hecho, desde su casamiento, cada tres años, poco más o menos, se mudaban a un lugar nuevo. Gloria estaba agradecida con las autoridades de la Iglesia metodista porque protegían a su marido.
Nos contó que su suegro había fallecido de un problema del corazón cuando el paciente contaba veintidós años, cinco años antes de su boda. Su madre había muerto hacía un año, cuando él tenía treinta y ocho. Al parecer, la muerte de su madre lo había angustiado mucho. Su esposa creía que él no era capaz de llorar la muerte de su madre ni de vivir el duelo de la forma habitual. A veces la llamaba por el nombre de su difunta madre. Gloria tenía la impresión de que, a medida que se acercaba el primer aniversario del fallecimiento de su madre, él iba preocupándose cada vez más por el cementerio que se encontraba junto a la iglesia. Su marido le había dicho que sus padres podían venir del cementerio a su casa. En realidad, ninguno de ellos estaba enterrado allí. Gloria admitió que su esposo la había informado de su plan de cortarle la garganta cuando se disponían a acostarse, horas antes de que él, en efecto, saliera en busca de un hacha y se «congelara» luego de pie ante su cama. La mujer nos transmitió toda esta información sin dar muestras de emoción alguna, como si leyera las noticias de un periódico.
Rebecca y yo pensamos que Gloria se encontraba en estado de shock a causa de esa experiencia que había puesto en riesgo su vida. También pensamos que, en su condición de «esposa ejemplar» de un pastor metodista, no deseaba hablar demasiado de las «cosas malas» y quería presentar a su marido como una persona inofensiva. Estaba dispuesta a permanecer junto a su esposo una vez que le dieran el alta en el hospital y no pensaba que él nuevamente fuera a intentar matarla.
Luego fui a ver al paciente. Se trataba de un hombre alto, apuesto, de ojos azules. Con su elegante ropa y su pajarita, parecía estar a punto de pronunciar un sermón o de asistir a un acto social. Tenía el cabello de color castaño y lo llevaba bien peinado; supuse que alguno de los policías o Gloria misma se habían encargado de peinarlo antes de trasladarlo a Chapel Hill. Se encontraba sentado en una silla, en su habitación del hospital, con una sonrisa forzada en el rostro. Tras presentarme, habló conmigo, con frases del estilo: «Que Dios nos bendiga a todos» y «Hoy hace un día muy bueno y soleado». Citó varios pasajes de, al parecer, la Biblia. Luego me preguntó si el pastor Johns me había enviado para que lo condujera a la eternidad del infierno. Supuse que se refería al pastor baptista de su comunidad. El paciente insistió en que todos tenían derecho a la gracia de Dios. Hizo muchas referencias a Jesucristo y me informó de que Cristo había fallecido por toda la humanidad y que hasta los criminales, los afroamericanos y los extranjeros tenían derecho a su amor. Aunque estoy seguro de que él había reparado en mi condición de extranjero, no hizo ninguna alusión a mi acento.
Crecí en Chipre, que por aquel entonces —poblada por griegos, turcos y pequeñas minorías como los armenios y los fenicios— era una colonia británica. Los griegos son cristianos; los turcos, musulmanes. Durante los años de mi niñez y de mi adolescencia, vivían unos junto a otros en la mayoría de las zonas de la isla. Mis padres estaban influidos por los esfuerzos modernizadores del primer presidente turco Kemal Atatürk en la nueva República Turca, establecida en 1923, después de la Primera Guerra Mundial y de la caída del Imperio otom...