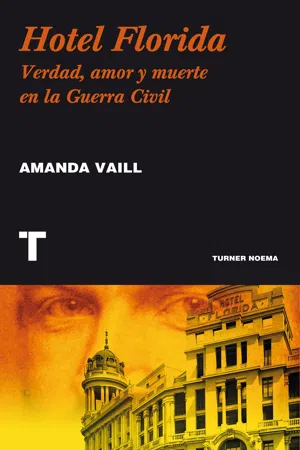![]()
SEGUNDA PARTE
‘NUNCA OYES EL QUE TE VA A ALCANZAR’
![]()
ENERO DE 1937, MADRID
En un mes pueden cambiar muchas cosas. Cuando, a mediados de enero, Barea partió de Valencia, la nueva capital, y regresó a Madrid, ya no era alguien sospechoso con un cargo provisional otorgado por una junta de emergencia, sino el jefe de censura de la prensa extranjera nombrado de forma oficial, junto con Ilsa de ayudante. Ambos –como si su relación amorosa tuviera ahora un sello del gobierno– iban a alojarse en el hotel Gran Vía, por lo que ya no tendrían que dormir en las camas de campaña de la oficina; además, se les subió el sueldo y tendrían dietas. Cuando volvieron de Valencia, se puso a su disposición un coche oficial con todos los salvoconductos y vales de combustible necesarios. Barea no se explicaba aquel cambio de actitud; pero todo apuntaba a que Rubio Hidalgo, temeroso de que le impusieran un candidato recomendado por el ministerio de Asuntos Exteriores, había preferido apoyar al enemigo conocido, es decir, a Barea.
Al abandonar la costa y cruzar la gélida meseta en dirección noroeste, Barea sintió que hasta la carretera había cambiado. Habían desaparecido las patrullas de vigilancia, formadas por milicianos vestidos de cualquier manera que se apostaban a la entrada y salida de los pueblos, y en cambio se veían patrullas uniformadas de guardias de asalto que ocupaban todos los cruces importantes de caminos. Al acercarse a Madrid, su coche adelantó a un convoy de tanques y camiones que se dirigía a la ciudad. El edificio de Telefónica tampoco estaba igual: mientras Ilsa se había hecho cargo temporalmente de la oficina de prensa, los periodistas y algunos brigadistas internacionales habían empezado a usarla como una especie de centro de reunión, en el que se dedicaban a intercambiar información, a enviar cartas y a cotillear; también podían conseguir allí alojamiento en un hotel, vales de combustible y salvoconductos para visitar zonas restringidas del frente. Ahora, tal como Barea e Ilsa habían planeado desde el primer momento, la función de la censura ya no era tanto un bloqueo informativo motivado por la situación de emergencia, como una maquinaria al servicio de la información.
Se notaba en todas partes que las medidas improvisadas de los primeros meses de asedio habían dado paso a una organización mucho más profesional. Madrid había pasado de ser una ciudad sorprendida por la guerra, a ser una ciudad en la guerra. El patio del antiguo ministerio de Hacienda, donde antes había montones de certificados de préstamos e informes económicos, que se habían quedado allí cuando el gobierno huyó a Valencia, estaba ahora limpio, y servía de aparcamiento a los tanques rusos, los camiones y los vehículos oficiales. En su oficina situada en el sótano del edificio, el general Miaja, el jefe de la junta de defensa, ya no tenía que ocuparse de tareas administrativas, porque había sido nombrado jefe de un cuerpo de ejército, al que se le había encomendado la misión de atacar a los sublevados en el sector noroeste de la ciudad.
El barrigudo y sonrosado general201 recorría Madrid en una comitiva blindada y se regocijaba con la adulación que la brindaban los madrileños –“¡Soy la vedette de Madrid!”, le dijo al presidente del gobierno Largo Caballero cuando este visitó la ciudad–; pero quien en realidad detentaba el poder allí era Vladimir Gorev, el agregado militar soviético y jefe de la delegación en Madrid del GRU, el servicio soviético de inteligencia militar. Alto, delgado, con grandes pómulos, labios muy finos y ojos de un azul muy claro, Gorev tenía cuarenta años –era el general más joven del ejército rojo– y muy mala opinión de los jefes militares españoles y del presidente del gobierno. En los informes secretos que enviaba a la dirección del GRU, y que firmaba con el nombre en clave de “Sancho”, Gorev decía que Largo Caballero202 “está jugando un juego político peligroso y complicado, cediendo ante los anarquistas para evitar el fortalecimiento de los comunistas”. Y si Moscú quería derrotar203 a los sublevados, o al menos pretendía mantenerlos indefinidamente a raya, Gorev creía que él y los demás asesores deberían romper el vínculo oficial con el ejército rojo, con el fin de tener las manos libres para controlar el esfuerzo bélico sin temor a que su condición de militares extranjeros “les hiciera ensuciarse los pantalones”.
Mientras Barea estaba en Valencia, Gorev había empezado a mostrar un gran interés por el trabajo de la oficina de censura y por la infatigable mujer austriaca que se hacía temporalmente cargo de ella. La llamaba a su despacho a primera hora de la mañana, cuando ya se habían revisado y enviado las crónicas de los corresponsales, y entonces llenaba la pipa y se arrellanaba en su sillón para charlar con ella sobre la práctica de la propaganda o sobre cómo cubrían las noticias bélicas algunos corresponsales. Cuando Barea regresó a Madrid como jefe de la oficina, empezó a acompañar a Ilsa a estos encuentros de madrugada, tanto si lo invitaban como si no, y escuchaba las conversaciones de Ilsa y Gorev, que casi siempre, por deferencia para con él, se desarrollaban en francés; aunque el general hablaba bastante bien el inglés, porque había pasado tres años en Nueva York como agente secreto. A veces el ruso les daba consejos directos a los dos censores, y esperaba que los cumplieran a rajatabla, aun cuando estrictamente no fuesen sus subordinados. Pero en general daba la impresión de que lo que le preocupaba de verdad, mucho más que el contenido de las informaciones, era si Ilsa resultaba de fiar. Por un lado le llamaba la atención que ella hubiera renunciado a su carnet del partido (“Yo no podría vivir204 sin mi carnet del partido”, le confesó Gorev); y por otro, le divertía que fuera tan batalladora y al mismo tiempo tan poco ortodoxa. Barea le parecía un romántico, y no le concedía importancia alguna. Y a Barea, por su parte, le inquietaba el aire vigilante de Gorev y su actitud de férrea determinación. Con aquel tipo no había que estar a malas.
Seguro que se hubiera encontrado mucho más a gusto en compañía del antiguo asistente del general, José Robles Pazos, un español que en los últimos años había sido profesor en la universidad Johns Hopkins de Baltimore. Oveja negra de una familia conservadora muy bien relacionada, Robles Pazos había regresado a España al iniciarse la guerra para ofrecer sus servicios a la República. Y, en vista de que sabía leer ruso, y tanto él como el general hablaban bien inglés, se pensó que podría ser el intérprete provisional de Gorev –que no hablaba español– hasta que llegara un profesional de Moscú. Robles era una persona muy culta y conocía muy bien los ambientes literarios, ya que antes de la guerra había asistido habitualmente a las tertulias que también había intentado frecuentar Barea cuando era un muchacho fascinado por la literatura. Uno de los mejores amigos de Robles en España había sido el ídolo de Barea, Ramón del Valle-Inclán, el novelista y dramaturgo de largas barbas blancas. Así que Robles y Barea habrían tenido muchas cosas de qué hablar; pero a pesar de que Robles trabajaba205 con Gorev cuando Barea se hizo cargo de la oficina de censura, lo acababan de destinar a Valencia, justo cuando Barea regresó a Madrid.
Pese a la rara inquietud que Gorev le producía a Barea, el panorama ya no era tan sombrío. La ofensiva nacional para cortar la carretera de La Coruña, que comunicaba Madrid con El Escorial, había sido detenida tras duros combates y grandes pérdidas por ambos bandos, y ese punto muerto suponía casi una victoria republicana. La constante resistencia de Madrid a los ataques fascistas parecía anunciar una gran victoria, y la junta de defensa había empapelado la ciudad con carteles de propaganda que mostraban a un oso –el símbolo de Madrid– devorando una esvástica, y debajo la leyenda: “El oso de Madrid destrozará al fascismo”. Algunos periodistas que ya se habían ido de Madrid quisieron regresar: Robert Capa estaba en el hotel Florida y recorría las calles de Madrid con su cámara, y Claud Cockburn, un inglés larguirucho de pelo negro largo –que era primo del escritor católico y conservador Evelyn Waugh, pero que escribía bajo el seudónimo de Frank Pitcairn para el Daily Worker de Londres, y también para The Week, la revista combativa y ácida que él mismo editaba–, acababa de regresar de varios meses de servicio activo como soldado raso en el 5º regimiento del comandante Carlos. The New York Post había enviado al periodista sensacionalista George Seldes, que ya se había hecho expulsar de Italia por hablar mal de Mussolini. Y había llegado un nuevo corresponsal de The New York Times, Herbert L. Matthews, un periodista paciente y concienzudo, capaz de descubrir al instante206 lo que estaba en juego en un conflicto y que ya había empezado a referirse a la contienda española como “guerra mundial en miniatura”. Y por último había una nueva agencia que cubría la guerra, una organización para la que trabajaba Claud Cockburn, al margen de sus otros empleos: la agencia de prensa Espagne, radicada en París.
La agencia Espagne la había fundado un alemán políglota de los Sudetes llamado Otto Katz. Hombre seguro de sí mismo, adusto, obsequioso, con un sinfín de nombres falsos y otros tantos pasaportes asignados a ellos, además de muy buen gusto para las mujeres, Katz era una especie de Paganini de la propaganda: alguien para el cual la verdad solo era el punto de partida para una sublime mistificación. Decía ser el primer marido de Marlene Dietrich, aunque no debió de pasar de ser uno de sus numerosos amantes en el Berlín de la década de 1920. Fue director de la productora soviética Mezhrabpom y principal autor de El libro pardo del terror hitleriano, una denuncia más o menos ficticia de los complots que contribuyeron a llevar a Hitler al poder, ya que hasta Cockburn reconocía207 que Katz se inventaba las historias que servían a su causa. Y en aquel momento su causa era la resistencia republicana. Con la aprobación de su jefe en el Komintern, Willi Münzenberg, y el apoyo de Álvarez del Vayo, había fundado la agencia Espagne para difundir noticias –o para inventarlas, si fuese necesario– que dieran una versión favorable al gobierno de todo cuanto sucedía en España. Al fin y al cabo, los sublevados difundían208 relatos ficticios de las atrocidades de los “rojos”, que se ilustraban con fotos trucadas de cadáveres mutilados, con el fin de desprestigiar al gobierno. ¿Y por qué iban a ser los sublevados los únicos que detentasen el monopolio de esa clase de propaganda?
Katz había trabajado con Gustav Regler en el Sarre y en la escritura de El libro pardo del terror hitleriano. A comienzos de la década de 1930, en París, había conocido a Kim Philby, un antiguo compañero de Ilsa de los tiempos de Viena. Si Katz no conocía a Ilsa, seguro que tenían amigos comunes. Y ahora acababa de llegar a Madrid con el nombre falso de André Simone. Decía buscar historias sobre los destrozos que la guerra había causado en Madrid, pero desde una perspectiva española, y se le ocurrió pedirle al amante español de Ilsa, pues sabía que ese hombre soñó una vez con ser escritor, si estaría dispuesto a proporcionárselas.
Esta petición removió las brasas casi extintas de la ambición de Barea. Muchos años atrás, cuando este, de adolescente, se había atrevido a dirigirle la palabra a su ídolo Valle-Inclán en la tertulia de la Granja del Henar, en la calle Alcalá, el gran hombre le había aconsejado209 que no perdiera el tiempo colándose en las tertulias. Sería mucho mejor para él estudiar a los mejores autores y centrarse en su trabajo, fuese el que fuese. “Después es posible que pueda empezar a escribir”. Barea se dejó arrastrar por su inseguridad quisquillosa e interpretó aquellas palabras de Valle-Inclán como un rechazo brusco. Pero ahora se preguntaba si no habrían sido un consejo muy atinado que empezaba a dar su fruto. ¿Sería posible que sus aspiraciones literarias se hicieran realidad?
No obstante, antes de que Barea pudiera disfrutar de este inesperado giro en los acontecimientos, sucedió otra cosa igual de inesperada: llegó una llamada telefónica para Ilsa210 desde París. Era Leopold Kulcsar, que le comunicó que trasladaba sus operaciones a la embajada española en Praga, donde iba a dedicarse a unas vagas tareas de propaganda para la causa española en Checoslovaquia, Hungría y Polonia. Leopold quería saber cuáles eran los planes de Ilsa. ¿Iba a volver a París? ¿Querría acompañarle a Praga?
Horrorizada, Ilsa se dio cuenta de que seguramente no había recibido la carta que le había mandado desde Valencia, anunciándole que daba por terminado su matrimonio porque se había enamorado de otro hombre. Ahora tendría que discutir todo aquello con Leopold en una pésima línea telefónica y en presencia de todos sus colegas de trabajo. Al muchacho que estaba de turno como censor, que ni siquiera fingió no haberlo oído, le pareció “una de esas cosas que se leen en las novelas”. Cuando Ilsa colgó al fin el teléfono, pálida y temblorosa, le dijo a Barea que tendría que ir a París a aclarar las cosas con Leopold.
A Barea se le cayó el alma a los pies. ¿No había sido sincera cuando le dijo que le amaba? ¿Y si Kulcsar la convencía en París de que se quedase con él? ¿Y si ella decidía quedarse en cualquier caso, para librarse del frío, del hambre y de los bombardeos continuos que tenía que soportar en Madrid? ¿Y si le pasaba algo en un viaje tan peligroso? Pero Barea sabía que no tenía derecho a pedirle que se quedase. Y ni siquiera tenía derecho a preocuparse por ella.
Al día siguiente, Ilsa partió211 en un coche muy pequeño rumbo al aeródromo de Alicante, donde iba a coger el avión hacia Francia. Barea nunca se había sentido tan solo.
ENERO DE 1937, VALENCIA
Durante el primer invierno de la guerra civil, Valencia –que antes era una ciudad soñolienta, aunque también elegante y cosmopolita, y la tercera más grande de España– se había convertido en una especie de campamento improvisado, con la población multiplicada por tres por la llegada de los refugiados, los funcionarios huidos de Madrid, los gorrones y los periodistas. Las calles flanqueadas de palmeras estaban llenas de gente uniformada, y el otrora rato sagrado de la siesta se veía interrumpido por el ajetreo del tiempo de guerra. Era el típico lugar en el que uno podía encontrarse a cualquiera en cualquier momento de la jornada. En todas las conversaciones salía el tema de la guerra. Y justo entonces era el mejor lugar para Gerda Taro.
Gerda había llegado desde Italia tras una breve escala en París, y aunque ahora Capa y ella estaban de nuevo en España, él se había ido a Madrid,212 donde no parecía estar sucediendo nada importante, mientras que ella se había quedado en Valencia. Un día podía estar en un rincón del vestíbulo del hotel Victoria –“un nido de corresponsales de guerra,213 funcionarios del gobierno, espías, traficantes de armas y mujeres misteriosas”, tal como lo describió un narrador estadounidense–, charlando y tomando una copa de vino con el compositor alemán exiliado214 Hanns Eisler, que había colaborado con Bertolt Brecht y había ido a Valencia a dar un concierto benéfico en el que sus canciones las cantarían brigadistas internacionales para recaudar fondos. Algunas veces se la podía ver con Alfred Kantorowicz, otro refugiado alemán que había sido compañero de trabajo de Gustav Regler y Willi Münzenberg en París, y que ahora coordinaba, desde una oficina en Valencia, las ediciones en francés y en alemán del periódico de combate El voluntario de la libertad. Tanto Kantorowicz como Eisler eran intelectuales antifascistas que habían viajado mucho, hablaban alemán y tenían aficiones parecidas. Y los dos podían proporcionarle a Gerda la idea de que estaba participando en una empresa mucho más amplia que el fotoperiodismo, ya que ella tenía una personalidad propia que superaba con creces la imagen de ser la mitad oculta de “Robert Capa”.
Su astuto invento de una identidad profesional para firmar las fotos había dado un gran resultado. “Capa” se había convertido en un fotógrafo famoso; pero esa firma se le atribuía solo al hombre que era también su amante y su socio. Mientras tanto, “Gerda Taro” no era más que un n...