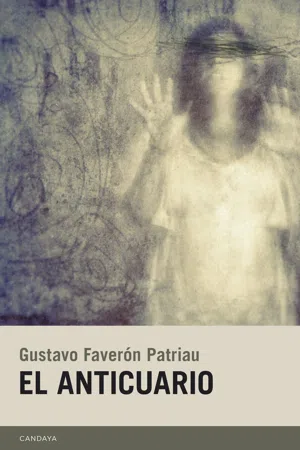Diecisiete
–Pero, según la señal, la calle Tres Espadas es de un solo sentido.
–Eso depende.
–¿Depende de qué?
–Del sentido que quiera darle a la señal.
Veinte años después de la primera vez, la calleja paralela a la avenida en espiral resultaba más babélica, más inverosímil, capturada todavía por los mismos libreros, o por sus hijos o sus nietos, el suelo en las veredas casi invisible debajo de una pátina de barro, aceite y restos de comida, y el cielo sobre ella más bajo de lo normal, más opresor. Sus nubes densas, como bolas de grasa, lucían sólidas y daban la impresión de contener los cadáveres de cientos de pájaros que hubieran muerto en pleno vuelo, estrellados contra ellas, y que fueran a caer sobre la pista con la próxima lluvia: un enorme amuleto, hecho de plumas y huesos blancos, colgado precariamente sobre la ciudad. En el camino desde mi casa hasta ese lugar, las calles mutaban, renunciaban a la normalidad, y devenían en un casco carnoso de casuchas que antes fueron ruinas y ahora parecían pesadillas, castigos, venganzas y cárceles: la gente en las puertas de los edificios respiraba apenas, los ojos entornados y las bocas abiertas, girando las miradas en otra dirección cada vez que yo los veía, ni amenazantes ni con temor sino con suspicacia, como si vieran en mí la intención de arrebatarles un secreto que fuera la cifra de su existencia. Los comerciantes en la ancha berma central, en cambio, se mostraban amables y agresivos a la vez.
Yanaúma también era otro: dos décadas más tarde, el hombretón farsesco se había transformado en su propia momia; el racimo lateral de pelos negros era un manojo de hilachas quebradizas y en el lugar donde solía colocar la calavera, sobre la mesita en frente de su quiosco, había un busto de Goethe esculpido en la cáscara de un coco. Yo había visto al tipo muchas veces en los años anteriores, pero jamás había percibido su deterioro. Lo único igual en esa calle, entonces, eran las pirámides, las hileras, las montañas, las columnas de libros que se elevaban por todas partes y parecían saltarle al paso a los viandantes. La voz de Yanaúma sonaba como un corno inglés y sus manos de uñas negras acompañaban el ritmo de sus palabras: Daniel, dijo Yanaúma, venía a este lugar tres, cuatro, cinco veces por semana, durante años, rebuscaba en las estanterías y en los montículos de libros con una insana minuciosidad, como intentando censar hasta el último volumen en cada visita, y yo lo veía huroneando aquí y allá y me fijaba en sus ojos minúsculos y en cómo de pronto los distraía de los anaqueles, y sus pupilas se ensanchaban ante la vista de algún desconocido que pasara por ahí, y de pronto las dejaba inmóviles sobre alguien, como si esperara recibir un saludo o ser invitado a formar parte de un juego ajeno, una charla amical, un chismorreo de esos que abundan en un lugar como éste. Así fue como me hice su amigo, dijo Yanaúma: porque, como tú, Gustavo, yo también accedí a su soledad y lo dejé abordar la mía, y porque pronto nos dimos cuenta de que ambos padecíamos la compulsión de los relatos, y colmábamos el tiempo contándonos historias que fabricábamos sobre la marcha, sabiendo los dos que su valor no residía ni en sus referencias ni en su precisión, sino en su capacidad parabólica, en el número de nudos que hubiera que desatarle a cada una para volverla una cinta continua y lineal, con un mensaje comprensible. Lo único que estaba prohibido entre nosotros era el silencio, dijo Yanaúma: eso debe de ser alguna enfermedad, ¿no? Sí, respondí, tras dudar unos segundos si se trataba en realidad de una pregunta. Es decir, no, más bien: hay muchos tipos de habla compulsiva, pero muy pocos son patológicos, seguí diciendo, y empecé a sentir lo ridículo de mi respuesta, pero no me detuve: suele ser un rasgo de hipomanía, y lo curioso del asunto es que la hipomanía es un síntoma de depresión, pero es casi imposible distinguirla de la alegría pura. Bueno, entonces lo nuestro debe de haber sido hipomanía, dijo Yanaúma, porque hablando con Daniel jamás supe si estábamos tristes o felices.
Usted sabe de qué quiero hablarle, ¿no es cierto?, le pregunté. Lo sospecho, sí, pero prefiero que lo digas claramente, respondió Yanaúma. Le conté en resumen mi conversación con Mireaux. Él permaneció en silencio unos segundos, repicando sobre el pulgar de la derecha los cuatro dedos restantes, rítmicamente. ¿Te dijo que fue un shock para él descubrir que Daniel había matado a dos personas?, sonrió Yanaúma: Mireaux no es alguien a quien una cosa así le resulte chocante, déjame decirte. ¿A qué se refiere?, pregunté. Nada, dijo Yanaúma, y alzó las cejas espesas y abrió mucho los ojos que, al fondo de sus ojeras marrones, parecían dos huecos en la arena, para añadir que el resto era verdad, sin embargo: Daniel mató a dos mujeres, y yo lo supe apenas ocurrió, pero también lo supieron sus socios, y ellos se callaron la boca tanto como yo. Ahora, ellos te han ido empujando lentamente hacia mí, para que yo corra con el trabajo de revelar el lado turbio de este asunto. Así es este tipo de gente: siempre tienen amigos que en el fondo son sirvientes y que se encargan de lavarles la ropa sucia. En fin. Tú sabes de sobra una parte de la historia: Daniel conoció a Juliana en La Verdad, fueron novios rápidamente, y eso, que lo entusiasmó en los primeros meses, lo confundió con el tiempo, cuando descubrió que complacer a Juliana implicaba abandonar su aislamiento, conformarse a socializar con un número de amistades mayor que el que él había tenido en su vida entera, entablar conversaciones triviales con unas personas en todo diferentes a él, enfrentarse a su padre, que no veía en Juliana una pareja a la altura de su niño sabio y rico, pero hacerlo sin entusiasmar demasiado a su madre, feliz ante la perspectiva de un matrimonio para su hijo el eremita, que jamás antes había tenido una novia... Interrumpí a Yanaúma para decirle, impaciente, que en efecto ya sabía todo eso. Y ahora sabes también, por Mireaux, dijo Yanaúma, que Daniel intentó mantener las apariencias de su relación pero que, poco a poco, fue sucumbiendo a una tentación absurda, ¿no es verdad? Y también sabes ya cuál fue esa tentación. Déjame decirte cómo empezó: Pastor, su socio, se encargó de hacerle creer a Daniel que lo suyo era normal –la monotonía de cualquier pareja–, que siempre esas cosas eran así, y que lo único que él necesitaba era divertirse, no renunciar a Juliana, sino completar lo que obtenía de ese vínculo sumándole una vida paralela, más arriesgada, más libre, menos opresiva, y Daniel, ignorante en materia de sentimientos, le creyó, o quizás, sin creer, le hizo caso, o quiso creerle, y se dedicó a buscar esa otra cosa, eso que le hacía falta, sin saber de qué se trataba. Pastor asumió como una misión personal llevar a Daniel a bares de solteros, pubs y clubes nocturnos, y cuando iban a alguno, mientras más grotesco fuera –cuántas veces me lo habrá contado Pastor, dijo Yanaúma–, Daniel exageraba aun más esa actitud de severidad intelectual que se adueña de él cada vez que algo lo pone nervioso. Tú sabes a qué me refiero: entraba en lugares que olían a perfume barato, licor y desinfectante afectando la misma gravedad con que hubiera ingresado en una biblioteca catedralicia, y miraba a las mujeres en la barra, a las mujeres que bailaban en la pista, o arrumadas en torno a una columna, a las mujeres que caracoleaban distraídas en cualquier esquina, con las piernas enrolladas en las piernas de las demás, mirándose al espejo, y a las parejas de mujeres que se abrazaban y reían con carcajadas gigantescas, una al oído de la otra, como si esos cuerpos puestos ante sus ojos fueran documentos, y se sentaba en un sofá de terciopelo sintético, con la mirada roja por el sopor caliente de las lámparas y los tachos de luz vaporosa, a esperar que alguna de ellas se aproximara, y entonces les buscaba una charla impracticable, en una lengua que a ellas les sonaba ridícula, y cuando se animaba a tocarlas, lo hacía posando un dedo sobre la garganta de la chica, y bajándolo desde allí rápidamente, como cortándola en dos, o como si, con ese dedo estirado, recorriera el índice de una enciclopedia. Después, cuando la bebida se le subía a la cabeza, Daniel se abandonaba a la vieja rutina de contar historias. Y ya desbarrancado hacia las profundidades de alguna, caído en trance, las mujeres lo miraban como al chiflado que los demás siempre han visto en él, y lo dejaban allí, hablando solo, convirtiendo en palabras el zangoloteo de su excitación, el gusanillo del deseo que Daniel jamás había podido asimilar, defendiéndose de la normalidad detrás de ese muro de cuentos.
Pastor insistió, sin embargo, dijo Yanaúma, hasta volverlo concurrente habitual de varios de esos lugarcitos húmedos y pestilentes, a los que Daniel iba con él de chaperón, y Pastor le colocaba sobre las piernas, una tras otra, una terca hilera de chicas autómatas y ruidosas, adolescentes sin familia, estudiantes pobres, provincianas emboscadas por la ciudad, madres solteras que dormían y despertaban sobresaltadas mil veces a lo largo de la tarde para cocinar y bañar a sus hijos y hacer colas en el banco y la bodega, y por las noches se sumergían en sus disfraces remendados de vampiresas, para acudir al carnaval nebuloso de algún club nocturno, y encontrarse, arrebujado sobre una butaca en un rincón, a ese hombrecito solitario que de inmediato se zambullía en un parlamento inexplicable y al rato las veía irse con las caras intrigadas, haciendo con un dedo sobre la sien el gesto de que ese tipo estaba loco de atar, que vinieran otras: ellas se rendían. Entonces, siempre, una más se aproximaba, se sentaba junto a él, le pasaba una mano por el cuello, un par de uñas mordidas entre el cabello, por la nuca, y todo se repetía, igual, patético, hasta que una tarde se acercó una chica que no siguió el rito, y Daniel se quedó mirándola asombrado, cuando ella le dijo que continuara hablando, me gusta escuchar, que sólo la dejara acurrucarse allí un ratito, la tarde entera me la he pasado de pie, que no había dormido en dos días, cuéntame una historia más, el rímel áspero y el lápiz labial color mora, seco y hecho trizas en los labios, los ojos de un marrón verdusco bajo las cejas gruesas, las uñas descascaradas de un rojo sanguíneo, una falda diminuta color turquesa, como los zapatos, y una blusa negra y transparente, llovida de lentejuelas que se quedaban adheridas al sofá con cada movimiento: dime que me vas a contar otra historia, que a ella nunca le habían hablado así, yo también te puedo contar las mías, que hace tiempo no tenía a nadie a quién decírselas, si quieres podemos irnos de aquí, que en otra parte estarían más cómodos, no importa si sólo quieres conversar, que hace tiempo ella no había conversado con nadie.
Esa chica era la otra Juliana. Daniel no supo su nombre por un tiempo (nadie en esos sitios dice su nombre real: confesarlo es quitarse una máscara, dejar de ser mujeriegos y seductoras para revelarse como solitarios y prostitutas), pero se fue enterando de su vida poco a poco, acudiendo a ese lugar, primero, y luego llamándola por teléfono para pedirle que se encontraran en un hotel, a media tarde, en una de esas plazoletas revejidas de casas flacas y altas, con las tejas calcinadas por los años de sol blanco y aire salino, entre el vapor dulzón de los restaurantitos en semiquiebra que se adocenan en todas las calles de la ciudad, y esa niebla de cristales rotos que cada atardecer entra barriéndolo todo desde las playas de abajo hasta los jirones del Centro: ahora me toca a mí, déjame contarte mi historia, habrá dicho esa otra Juliana, una de aquellas tardes, dijo Yanaúma, y se quedó mirando el busto de Goethe sobre su caja de triplay, abriendo las fosas nasales como si olisqueara los humores de un animal entre la gente, frente al quiosco, y luego dijo no sé en qué pueden parecerse las palabras que yo te voy a decir a las que esa chica le dijo a Daniel, y Daniel a Pastor, y Pastor a mí. Y luego de esa frase, Yanaúma bajó los ojos otra vez y se puso a mordisquear un rasgón de pellejo en el nacimiento de la uña, en el meñique, y empezó a hablar con voz de borracho, la saliva acumulándose entre la lengua y el paladar, medio dedo metido en la boca, mordiendo y mordiendo: ahora me toca a mí, déjame que te cuente mi historia, dijo la chica, una de aquellas tardes, dijo Yanaúma: Daniel y ella se habían encontrado en un hotelito descolorido, en la esquina oriental de la plazuela a las espaldas de la Biblioteca, dos docenas de cuartos monótonos pero limpios: una cama doble, un estante con la Biblia y una guía telefónica, y el control remoto de un televisor que ya no estaba allí. Daniel la besaba entre las piernas, y luego le mojaba los pezones con la punta de la lengua, repitiendo sobre el cuerpo de su amante las lecciones aprendidas en el cuerpo de su enamorada, y aunque, con aquella primera Juliana, su novia, en casa, en la enorme cama de esa casa que él había alquilado para ella, en ocasiones así, sentía el impulso fragoroso de la sangre repletándole las venas, y quería prolongar el sexo por placer pero también para no llegar al vacío que sobrevenía al final, en la cama rígida del hotel, en cambio, sobre el colchoncito tumoroso, con esta nueva Juliana, Daniel sentía deseo pero también prisa, ganas de estar allí para siempre y a la vez la necesidad de acabar pronto para poder ovillarla en los brazos y deslizarle los mechones de pelo negro por detrás de las orejas y contarle algo para luego, por fin, guardar silencio y atender las cosas que ella tuviera que decir: déjame que te cuente mi historia, decía entonces la chica, así lo dijo aquella vez, según Yanaúma: en un cuarto repetido de ese hotel, ella desnuda y boca abajo, suspendido el torso sobre los codos, las manos jugando con la piel de su cuello, Daniel hecho un nudo sobre dos almohadas, atento, a la espera, ella le dijo soy de un pueblo muy chico, bien lejos de aquí, que sus padres habían sido agricultores, no de los más pobres, pero muy pobres de todas maneras, y Daniel le dio un beso en las manos secas de uñeros duros y piel brillosa, y ella siguió hablando: mi mamá tenía más de cuarenta años cuando nací, dijo, y que su padre era más viejo todavía, pero fuerte, y aparte de la tierra andaba en mil trabajos: compraba arroz y leche en un pueblito allí cerca, esperando el camión durante horas cada tres jueves, y se volvía circulando entre caseríos para vender su mercancía, en viajes que duraban dos jornadas, las bolsas y los sacos de leche y arroz equilibrados al lomo de un burro, alguno de mis hermanos de ayudante, y de regreso le traía raíces de achira a la abuela, la madre de mi madre, la persona más vieja que había en ese pueblo donde la gente se moría antes de llegar a ancianos, dijo ella, y Daniel puso los muslos junto a sus muslos, tendidos cara a cara, la frente ancha de la chica, sus ojos que cambiaban con la luz, y siguió escuchando: llegamos a ser seis hermanos, pero dos murieron de tifus: nos pasábamos los días enteros buscando piojos en la casa y en el pellejo de nuestros animales, para evitar el contagio, pero nada, dos murieron, dijo ella, mi madre casi se muere también, esa vez: mejor se hubiera muerto nomás, para las cosas que le iban a ocurrir después, y Daniel cerró los ojos y deslizó cuatro dedos entre el brazo izquierdo y el costado de la chica, y comprobó que sus dedos cabían con precisión en las rajitas ásperas que formaba en la piel de ella la prominencia de las costillas allá abajo, y dejó la mano quieta y apretada, para cerciorarse de que ella continuara allí, que no fuera una voz sin cuerpo la que hablaba, y se dispuso a escuchar, sintiendo que el resto de la historia lo invadía por los oídos y la nariz, y le entibiaba el cuerpo, y hasta el fin de la tarde se estuvo callado, prestando atención. Por eso quedábamos sólo cuatro hermanos cuando empezó la guerra, dijo la voz de ella: el único hombre tenía catorce y, de las tres mujeres, la menor era yo, de ocho años, y todavía estaban papá y mamá y la abuela: en ese tiempo remoto, que hoy parece mentira, cuando los soldados tomaron el pueblo.
La de historias que se escuchaban en esos días, y ya desde meses antes. De los caseríos de la zona venía la gente con relatos de espíritus y decapitados, de fantasmas que tomaban cuerpo en el frío de la tarde y se multiplicaban entre los sembríos y las charcas de los pastizales, y de pronto formaban un círculo enorme y rodeaban las casas para luego acercarse coreando canciones monótonas, de una sola frase repetida, y no se iban jamás sin haberles abierto el cogote a varios: los cogían a hachazos o con machetes, les arrancaban los brazos o les cortaban la boca por los cachetes, de modo que los muertos, después, daban la impresión de reírse con esas muecas de piñata que les dejaban. Nosotros no habíamos visto a los aparecidos, sólo sabíamos las historias que contaban los que venían huyendo, cuando pasaban por el pueblo desbandados, camino a cualquier parte. Casi siempre eran niños con caras de espanto o mujeres viejas con costras de sangre en las canillas y arañazos, rasguños y quemazones en las manos y los pies. Y por un tiempo largo la guerra fue eso para nosotros: rumores, cuentos de hombres que se transformaban en bestias, historias que repetían las viejas y los huérfanos, noticias de pueblos destruidos y fosas comunes, de curas abaleados en la misa y mujeres secuestradas en cuarteles y violadas por ejércitos enteros, historias que yo te contaré después, si quieres oírlas, dijo la chica, y Daniel le pasó una mano por la frente y le dijo que sí quería, que luego se las contara. Nosotros las escuchábamos como si fueran pedazos de un mundo ajeno, dijo ella, como si algo hubiera explotado en un lugar más o menos cercano y éstas fueran sus cenizas que estaban lloviendo sobre nuestro pueblo, traídas por el viento. Pero todo eso cambió de golpe, dijo. Una tarde llegó al pueblo un niño por el camino del abra, jalando a su perro de una oreja. El animal era un guiñapo de sangre cuajada, con un orificio grande y redondo en mitad de la barriga. Era puro pelo y cuero y el cascarón de huesos del costillar y las extremidades le colgaban a los lados. Conservaba la cabeza intacta pero el resto de él no parecía un perro sino un disfraz de perro. Un par de tripas sueltas, sin embargo, le rebotaban adentro del cuerpo. Lo habían vaciado como un zapallo, y lo que llevaba en el vientre, según vieron los que se aproximaron, eran dos corazones humanos. El niño arrastraba al perro de la oreja camino abajo y así llegó hasta el centro del pueblo, justo en frente de nuestra casa. Una costra blanca bajo la nariz, el cabello del color de la tierra, los labios escarbados bajo un latigazo de sangre. Murmuraba algo pero nadie le entendía. Mi madre y mi abuela lo obligaron a soltar al perro para llevar al niño adentro de la casa y pasarle un trapo mojado por la cara y por los ojos cubiertos de unas legañas gruesas que parecían lágrimas de lodo. El perro se quedó tirado afuera, dijo la chica, según Yanaúma, que jugueteaba con el busto de Goethe y levantaba los ojos cada cierto rato para cerciorarse de que yo continuaba allí: su voz sonaba incesante, aguachenta, como la corriente negra de un riachuelo. El animal lucía como un trapo, siguió diciendo la chica, y Daniel escuchaba con la atención oscilante entre la historia y los pliegues oscuros de la piel de la muchacha, tendida boca a abajo: el perro parecía un muñeco lanzado junto al tizón y los carbones del horno, donde mi abuela cocía sus galletas de achira para ofrecer los domingos a quienes regresaban de escuchar la misa en un pueblo de por ahí. Al rato, el niño salió y se acercó al perro, andando despacio, para tomarlo otra vez de la oreja y repetir las mismas frases enredadas que nadie logró comprender. Allí se estuvo varias horas. Mi padre volvió de los sembríos y, cuando le contaron, fue donde el niño y otra vez lo hizo soltar al animal. El niño obedecía sin oponer resistencia. Mi padre cargó al perro y lo montó sobre el techo esférico del horno, y con dos dedos le abrió el agujero en el pellejo del vientre para confirmar lo que le habían dicho: eran dos corazones humanos. Miró a los demás con cara de ahora qué nos hacemos con esto. Qué se hace con una cosa así. Unos minutos más tarde llegaron los soldados.
Bajaron por el camino por donde había aparecido el niño. Eran doce. La tarde no estaba fría, pero ellos traían el cuello de las chompas subido hasta la nariz y unos pasamontañas negros enrollados sobre la frente. Caminaban con lentitud. Los fusiles pendían cruzados bajo el estómago. Por eso, a la distancia, al principio, parecían doce cruces oscuras clavadas en el cerro. Fueron descendiendo con parsimonia, por la ladera destripada de cardos estrellados, abrojos y los troncos muertos de varias hileras de arbustos incendiados por la última sequía. Venían en silencio, y cuando estuvieron cerca vimos que traían sobre el lomo de un asno dos cuerpos inertes, cuyos brazos se estiraban hacia el suelo como queriendo recoger entre los dedos las flores de retama que crecían a los bordes del camino. Cuando llegaron a la llanura, en la entrada del pueblo, uno de los hombres se desprendió del resto y avanzó hacia nosotros, el fusil acunado en el antebrazo, con la mira hacia abajo, un largo cuchillo de carnicero en la otra mano. Caminó hacia donde estaba mi padre y con la voz hosca preguntó ¿qué es eso que tienes ahí?, señalando con los ojos al cadáver del perro sobre el horno. No es nada, dijo mi padre: un perro muerto que un niño ha traído de Dios sabe dónde. El hombre cogió al perro con la mano libre, hurgó en el agujero y se dobló en dos para vomitar. Las cabras se espantaron y salieron al trote hacia la fila de casas. El hombre regresó en dirección al asno y soltó las amarras de los dos cuerpos, que cayeron cada uno por un lado diferente del lomo del animal, a ensoparse en los rebordes de una acequia en torno a la cual se habían colocado mi abuela, mi madre, mis hermanos y un grupo de vecinos. Luego cogió uno de los cuerpos por los pies y lo arrastró hasta dejarlo junto al otro, con la ayuda de dos soldados que se movían como fantasmas, sin producir sonido, con una expresión invariable de susto y desolación en las caras. Los cadáveres quedaron panza arriba: sus pechos eran dos coágulos de barro negro y marrón, los cuerpos, dos pelmazos de greda y mugre con el aspecto de muñecos de arcilla a medio hacer: a la altura del corazón tenían dos huecos profundos que los hacían lucir como cáscaras rotas: dos esqueletos requebrados y arenosos, forrados en una piel que asomaba amarilla donde se acababan sus uniformes militares, y cuya miseria el hombre parecía subrayar con la mano extendida: ¿esto tampoco es nada, me vas a decir?, preguntó, sin mirar a mi padre pero dirigiéndose a él con el grito áspero y rijoso. Regresó saltando como poseído hasta el horno y tomó al perro como si cargara a su hijo recién muerto, con un caldo de lágrimas sudándole en las mejillas. Caminó con él hasta donde estaban los cadáveres y metió la mano libre en el costillar del animal, extrayendo uno por uno los corazones, que parecían dos muñones sucios de tierra y briznas de hierba, para reponerlos con una náusea palpitante dentro de los dos cuerpos. Los soldados se voltearon para no ver.
Esa tarde, dijo la chica, siguió recitando Yanaúma, el oficial mató a mi padre de un solo cuchillazo en la garganta, y luego los soldados hicieron lo mismo con todos los hombres del pueblo, incluso los más chicos, entre ellos mi hermano y el niño del perro. A las mujeres las dejaron aullar de dolor un rato y luego las forzaron a cavar una zanja honda a doscientos metros del pueblo, arrojaron allí a los muertos y después abalearon a las viudas, a las hijas, a las nietas, y las tiraron sobre los demás cuerpos. Mi madre fue la última, me tuvieron que arranchar de sus manos: la vi tirada en la fosa con un hueco en la frente. A mí y a una niña más nos dejaron vivir, no sé por qué. Quisieron violarnos pero éramos muy chiquitas y se les hizo difícil entrar en nuestros cuerpos, que irisaron de moretones, rasguños, mordidas, cortes de cuchillo y marcas afiladas de dedos y garras hambrientas. Cuando se fueron, horas más tarde, jalando una reata de cabras y cargando seis gallinas bajo el brazo, no discutieron si llevarnos con ellos o matarnos a nosotras también: simplemente se marcharon. ¿Tú por qué lloras, ah?, me dijo uno de los soldados. Y nos dejaron en ese caserío cadavérico en el que apenas sobrevivían dos chanchos y un gallo herido. Ese día comienza mi historia.
La otra niña y yo, dijo la chica, según Yanaúma, pasamos la noche en mi casa, atónitas y mudas, sin cruzar mirada, y aún sin hablar a la mañana siguiente supimos que debíamos recoger a los animales y caminar en dirección al pueblo de atrás de los cerros. Hacía un sol de hielo. Las flores del camino se veían como cristales verdes y amarillos y el viento erizaba la hierba en los costados del monte. Eso es lo que más recuerdo. Eso y que en el pueblo vecino no supimos cómo explicar todas las cosas que nos habían sucedido. De allí en adelante es difícil decir cuánto tiempo pasamos en cada lugar, o por qué pueblos anduvimos: nadie quiso hacerse cargo de nosotras más allá de darnos unos días de cobijo, unos platos magros de comida sobrante, permiso para dormir en cabinas junto a corrales o en cobertizos decrépitos que parecían venirse abajo con cada ráfaga de viento. En un pueblo más grande que los demás, la otra niña consiguió que le permitieran comer y dormir en una casa a cambio de lavar la ropa, barrer el polvo terco que se imponía sobre suelos y paredes, preparar los pocos alimentos que sabía freír o cocer o hervir, pero yo, en cambio, le dijo la chica a Daniel, mientras él le acariciaba con parsimonia las crenchas de pelo renegrido, contó Yanaúma, yo, en cambio, me quedé a la der...