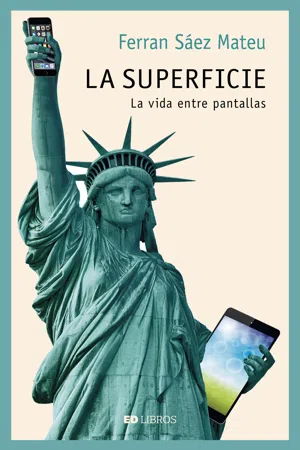![]()
1
DE LA FOTOGRAFÍA «POST MORTEM»
A LA «SELFIE»
Las tétricas fotografías post mortem, que reposaban desde el siglo xix en la superficie de un daguerrotipo o de un colodión, habitan hoy las pantallas. Una vez escaneadas, han abandonado sus viejos baúles, los marcos de madera carcomida que las constreñían. Gozan de una nueva vida —de una nueva muerte— en el mundo rutilante de internet. Allí están: impávidas, casi obscenas tras la pantalla de última generación, un poco pixeladas debido a la curiosidad morbosa del espectador, que agranda su tamaño natural para poder ver al trasluz virtual cómo era el siglo xix. Algunos de los retratados nacieron incluso en el siglo xviii, como en el caso de la mujer de Mozart, aunque esta tuvo la suerte de posar viva. Rescatados por un azar tecnológico, los muertos se manifiestan hoy en la pantalla del ordenador o de la tableta como zombis inofensivos de silicio y código binario. Los vivos surgen de la misma pantalla, aunque no siempre se muestran tan pacíficos. Sin que los interpelemos, esos viejos daguerrotipos parecen querer decir algo. Se expresan incansablemente. «Las imágenes son superficies con significado», afirmó Vilém Flusser en Una filosofía de la fotografía. Vamos a explorar, pues, esa superficie.
El memento mori de la decimonónica fotografía post mortem y el memento vivere del adolescente narcisista que cuelga sus infinitas selfies en Facebook... Hay algunas simetrías que conectan oscuramente ambos hechos. Dejan entrever cosas sustanciales, aunque de difícil interpretación.
La fotografía post mortem constituye un fenómeno cultural poco y mal estudiado, a pesar de que durante un período histórico de más de cincuenta años, entre mediados del siglo xix y el inicio de la Primera Guerra Mundial, fue un hecho extendido y socialmente normalizado. Los protagonistas de esas imágenes fueron variados: desde personajes ilustres —los menos— hasta gente anónima de todas las edades y condiciones, aunque con un claro predominio de bebés y niños de corta edad, sin que ello se considerara asociado entonces a actitudes morbosas o malsanas.
En algunos lugares de América Latina, donde esa costumbre tuvo una gran incidencia social hasta bien entrado el siglo xx, a esas fotos presididas por cadáveres infantiles, y más o menos teatralizadas, se las conocía como «angelitos». Sorprendentemente, la fotografía post mortem continuó siendo habitual en la Galicia rural hasta principios de la década de 1980, tal como lo testimonia, entre otros, el archivo del fotógrafo Virxilio Viéitez (1930-2008). En el Museo Provincial de Pontevedra, por cierto, existe una bellísima fotografía post mortem de 1905 realizada por Joaquín Pintos. Se trata de una estudiada composición que imita, sin ningún tipo de complejos, la pintura de la época, con un exquisito tratamiento de la luz que pretende sustituir el carácter tétrico de la situación por una especie de grave serenidad. El conjunto recuerda sin remedio al de Ciencia y caridad de Pablo Picasso, por ejemplo.
Hoy, ese género fotográfico nos parece una práctica incomprensible e injustificable, tanto desde un punto de vista ético como estético. Algo espeluznante. En su momento, sin embargo, contó con profesionales dedicados exclusivamente a ese fin, primero en Francia y luego en todos los países donde había fotógrafos. Existen, por ejemplo, imágenes post mortem japonesas de finales del siglo xix muy elaboradas desde un punto de vista narrativo, cuidadas hasta el último detalle, como si se tratara de un hecho artístico. Los artilugios y resortes mecánicos que servían para sostener físicamente al cadáver y darle una apariencia de vida resultan hoy siniestros, escalofriantes. A menudo, y debido a un aparente descuido del fotógrafo, algunas de esas prótesis metálicas pueden ser vistas parcialmente, de refilón, en muchos daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos y colodiones de la época.
El carácter morboso y bizarro del asunto no debe hacernos perder de vista que no nos estamos refiriendo a algo desconectado de las coordenadas culturales de su tiempo. Más adelante veremos que en esa práctica confluyen, de una manera sorprendentemente coherente, los epígonos más llamativos del Positivismo y los del Romanticismo. Compararlos con ciertas representaciones pictóricas renacentistas del memento mori resulta, por consiguiente, anacrónico: no existe continuidad alguna entre ambas.
En sus inicios, la fotografía post mortem constituye una performance inequívocamente moderna, ligada tanto al culto positivista a la tecnología como a la fascinación romántica por la muerte. Una performance en toda regla, y no precisamente en el sentido banal que ha adquirido dicho término como categorización pretenciosa de la anécdota. Como ahora veremos, no estamos utilizando ese anglicismo por casualidad.
La fotografía post mortem es, en efecto, un ejemplo inigualable de performatividad, en el sentido que darían a ese término Austin o Searle muchos años después. Los verbos performativos son aquellos cuya acción se cumple al ser enunciada (por ejemplo, jurar). «Yo os declaro marido y mujer», dice solemnemente el oficiante, y es justo en ese preciso instante, no antes ni después, cuando aquellos dos solteros se convierten en personas casadas. No hay aquí distancia alguna entre el decir y el hacer. En el caso que analizamos, sin embargo, no nos hallamos ante una alegre celebración nupcial sino ante un cadáver que preside la superficie plana de un daguerrotipo. A través de una imagen que es al mismo tiempo veraz y truculenta, el cadáver enuncia performativamente estar vivo todavía: lo dice gracias a sus ojos abiertos, a su vestimenta cotidiana, a una posición corporal que, gracias a sombríos artilugios, parece la de una persona viva. Se trata de una forma de asertividad icónica llevada al límite de la paradoja: la imagen subraya lo que a la vez quiere negar, la muerte, y traslada ese equívoco a la superficie geométricamente delimitada de una fotografía.
Un siglo y medio más tarde, la ilusión postmoderna de la no-mediación entre emisores y receptores, en ámbitos como el reality show, deviene el reverso perfecto, grotesca y turbiamente simétrico, de esa práctica: solo tenemos que sustituir aquí la muerte por la vida. Es algo tan sencillo —y a la vez tan vertiginoso— como esa transposición. El espectador actual asume, efectivamente, que lo que ve en ese tipo de programas es la vida en crudo; pero, a la vez, sabe que aquello es solo una representación televisiva de la misma. Es y no es un truco narrativo, y en esa calculada indefinición reside quizá su atractivo. El lenguaje decimonónico del memento mori se solapa así con el lenguaje postmoderno de la selfie, el mismo que coquetea con la fantasía del directo ontológico a través de artificios audiovisuales encubiertos (selección de planos, montaje, añadidos musicales que sugestionan e inducen a percibir los hechos de una determinada manera, etc.). En ambos casos, el espectador se sumerge en un sentimiento ambivalente de transgresión. Dirige su mirada hacia aquello que, en circunstancias normales, quedaría fuera de su alcance. Rasga el velo de lo prohibido. Transgrede. Se trata, nada más y nada menos, que de la muerte y de la vida tal como no deben verse. En esa representación de la vida en directo destaca, como momento culminante, la exhibición pública de la sexualidad, último reducto (por supuesto ilusorio) de la privacidad. Es una «intromisión consentida», es decir, una contradicción risible. En todo caso, he aquí de nuevo, invariablemente, una muy vieja asociación: sexo y muerte.
Eros y Thanatos: no estamos hablando de menudencias. Tan alejadas en el tiempo, la superficie del daguerrotipo necrófilo, que muestra a muertos que parecen vivos, y la de la pantalla del reality, que nos permite otear un imposible acto escénico público que pretende a la vez ser íntimo y privado, convergen en la manipulación, en la torsión visual de lo más profundo y descarnado. Bajo la superficie no hay aquí otra superficie, sino el abismo. Queda púdicamente cubierto por el rectángulo de un daguerrotipo o por el de la pantalla de un televisor o una tableta, pero está ahí. Es justamente en el carácter performativo de ambos actos donde perdemos de vista su verdadera naturaleza: una hibridación en apariencia imposible entre lo más profundo y lo más superficial. Por eso el abismo continúa allí, agazapado, ajeno a la paradoja, amenazante en lo que tiene de verdad. El relato tétrico de la vida impostada en la fotografía post mortem, el relato sórdido del sexo amañado en el reality show, en directo, fingiendo una intimidad imposible ante las cámaras... La vida y la muerte, la lente de un aparato fotográfico decimonónico y la de una cámara digital: las dos grandes historias, quizá las únicas que todavía nos hacen estremecer. En el fondo de la sala, una mirada que discurre —ávida, insaciable— entre los márgenes de la superficie plana. Posar y ser, da igual si vivos o muertos: esa es la actitud performativa que aúna el tétrico y mudo daguerrotipo post mortem y el abigarrado y chillón reality show.
Reinterpretada por Jean-François Lyotard a finales de la década de 1970, la noción de performatividad constituye uno de los elementos clave de la mentalidad postmoderna. En 1979, y a partir de un informe encargado el año anterior por el Consejo de las Universidades del Quebec, Lyotard publicó un análisis sobre un tema sorprendentemente genérico: el estado del saber. Ese breve texto acabó titulándose La condición postmoderna, y tanto sus repercusiones inmediatas como su recorrido posterior, fueron más que considerables.1 La palabra «postmodernidad», que hasta aquel momento se había utilizado en el ámbito de la arquitectura e incluso en el de la crítica literaria pasó a describir una época.
La primera vez en que se utilizó el término «postmodernidad» en un sentido relativamente parecido al actual fue en una antología de poetas latinoamericanos realizada por el hispanista Federico de Onís, publicada en Madrid en 1934, en plena Segunda República. En el año 1954, y sin que exista conexión alguna con los análisis literarios del mencionado hispanista, el historiador Arnold Toynbee empleó el vocablo por primera vez en el área cultural anglosajona, pero en el preciso contexto de la cronología histórica. También lo usó profusamente Charles Olson, poeta y ensayista norteamericano, que ya en 1955, adelantándose a Francis Fukuyama, afirmaba que entrábamos «en una era postmoderna, posthumanista y posthistórica». El tono de Olson, por cierto, tiene muchas cosas en común con el de otro escritor norteamericano muy menor, por no decir marginal: John Perry Barlow. A medio camino entre la lírica y la política, Barlow redactó en 1996 la Declaración de independencia del ciberespacio, un extraño documento que comentaremos más adelante debido a su estrechísima relación con la centralidad actual de la pantalla digitalizada.
En sus inicios, lo postmoderno era a la vez una tendencia estética y un estado de ánimo; una reacción a los excesos del racionalismo y una reivindicación de la diferencia; una filosofía y una simple pose intelectual; una condición histórica definida y también algo parecido a una marca comercial —que, con el paso del tiempo, pasó a desprestigiarse al ser asociada a una especie de apología acrítica de lo banal y lo efímero—. El ya citado Gianni Vattimo, Jean Baudrillard o Perry Anderson —referente de la izquierda en la década de 1980 en el mundo anglosajón— entre muchos otros autores, contribuyeron a la creación de un pequeño corpus post modernum. Este, a su vez, un poco por inercia, generó una cada vez más rutinaria escolástica propia, especialmente en el ámbito de la estética (y, más específicamente aún, en el del análisis fílmico: Slavoj Zizek forma parte de sus estertores). Muchos términos de esa fraseología, como ocurre con el galicismo deconstruir, han pasado incluso al lenguaje coloquial: los usan hasta los cocineros. Pantalla y postmodernidad, en todo caso, son hoy conceptos casi inseparables, y no solo por su estrecha relación con el cine.
El objeto de estudio del último Baudrillard, por ejemplo, se centró esencialmente en la pantalla en sí misma, entendida como una entidad autónoma con una lógica propia, es decir, desvinculada de su condición inicial de medio. Es así como es tratada parcialmente en Écran total, una colección de artículos interesantes aunque muy heterogéneos que, en conjunto, tienen poco que ver con el título del libro. En Baudrillard, la pantalla deviene en sí misma una metáfora típicamente postmoderna, una sugerente paradoja, un guiño: la de la superficie profunda que está habitada por signos, y por signos que conducen a otros signos, vertiginosamente, sin fin. Es significativo que Baudrillard intuyera, muchos años antes de haberse producido, la inexorable viralidad de lo extraño, de lo bizarro, de lo desproporcionado, y lo comparara ni más ni menos que con la pandemia del sida, que en ese momento, a principios de la década de 1990, estaba causando estragos en todo el mundo.
De nuevo, historias de muerte asociada al sexo, o historias de sexo asociado a la muerte, delimitadas siempre por una pantalla. Todo ello muy crudo y muy real, y a la vez violentamente simbólico, como si se tratara de una profecía implacable, de una oscura fatalidad. El sida: un proceso infeccioso que en aquella época era mortal, como lo fue en su tiempo la sífilis. Se trata de dos enfermedades diferentes pero que, como intuyó en un célebre ensayo Susan Sontag, convergen en una misma metáfora. De hecho, cuando Sontag publica La enfermedad y sus metáforas en 1978, la pandemia del sida aún no había sido tipificada en términos médicos, pero ya existía como aggiornamento de la vieja metáfora que asociaba sexo y muerte. Esa preexistencia simbólica nos sitúa ante un espejo inesperado, desconcertante, muy incómodo.
Una de las imágenes más célebres de la historia de la publicidad está representada por la fotografía pre mortem —por decirlo de alguna manera— utilizada en una campaña de la firma italiana de moda Benetton, en la que aparecía un enfermo de sida en fase terminal. La fotografía, de Therese Frare, apareció en diciembre de 1990 en la revista Life. La polémica que suscitó esa composición hace un cuarto de siglo resulta, por cierto, caricaturescamente postmoderna: el objeto de la disputa era determinar la naturaleza... del objeto mismo de la disputa (¿ética, estética, política, legal, religiosa?).2 El moribundo que yacía en aquella cama quedaba así en un discreto y triste segundo plano, como si se tratara solo de una parte del atrezzo —de una excusa—. La ropa supuestamente anunciada por Benetton ni siquiera aparecía.
Lo que se destacaba, lo que parecía estar en juego, era el marco, la pantalla desde donde aquel mensaje tomaba forma, se hacía visible y, finalmente, significaba. ¿Qué significaba? Eso ya es otra historia. El mensaje había dejado de ser el medio. El mensaje, de hecho, no era nada, y no lo era en la medida en que pretendía serlo todo: un sofisticado manifiesto axiológico, una comprometida declaración política, una vistosa promoción comercial, una arriesgada apuesta estética, una sincera muestra de solidaridad. Todo y a la vez nada. En realidad, el supuesto mensaje quedaba en manos de una especie de nuevo hermeneuta/consumidor ideal, que en apariencia se interesaba más por los anuncios que por lo anunciado. Su hábitat natural era la pantalla. Era el inicio de los felices años noventa.
En 1994, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, propició un salto adelante histórico al auspiciar lo que entonces se daba en llamar «autopistas de la información» (al cabo de poco tiempo, esa fea metáfora asfáltica fue sustituida por otras más marineras: «redes», «navegar», etc.). Como no podía ser de otra manera, en aquel nuevo ecosistema aparecieron, inevitablemente, los primeros grandes depredadores. En la lucha a muerte entre los navegadores Netscape y Explorer, por ejemplo, ya se empezaron a vislumbrar hace casi veinte años ciertas actitudes colectivas que luego se acabarían estabilizando como norma. La base de la cadena alimenticia del ecosistema de las pantallas, es decir, los pioneros en el envío de emails y en el uso de webs que tardaban cinco minutos en cargarse, los primeros grandes rebaños de ñus digitales, siguieron con fruición aquella feroz disputa entre felinos empresariales.
Dócilmente implicados en algo que en realidad les era completamente ajeno, olvidando su humilde condición de consumidores/presas, tomaron partido por alguno de los contendientes. Unos juraban lealtad a Apple, otros encomendaban su alma digital a IBM, etc. Había ya entonces foros muy subidos de tono en los que se gestaba una mitología incipiente. Elevado hiperbólicamente a la categoría de «genio», Steve Jobs empezó a ocupar el lugar que antes se otorgaba a Leonardo da Vinci o a Albert Einstein, mientras que la filantropía de Bill Gates —que aspiraba a salvar África, o incluso el sistema solar— lo hizo merecedor de una especie de santidad laica, como un mesías con flequillo.
Chucherías digitales, hipérboles tontorronas, una cierta excitación ambiental, fantasías bursátiles de nuevos y viejos ricos... Eran, en efecto, los felices noventa, y terminarían amargamente con el hundimiento del Nasdaq entre 2000 y 2001, tras cu...