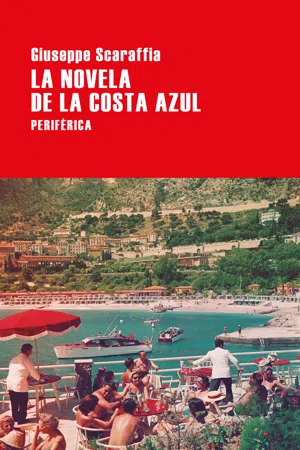NIZA
1844, GÓGOL. Nadie podía imaginar que aquel hombre flaco, de aspecto nervioso, que paseaba por la Promenade des Anglais de Niza llevando en la mano, como si fuera una pluma, un delicado bastón con puño de marfil, se veía como responsable de una cruzada, de una misión.
Bajo sus largos cabellos lacios, una imponente nariz se enseñoreaba del rostro anguloso de Nikolái Vasílievich Gógol. Mientras saltaba de un lado a otro de Europa en busca de una cura para su frágil salud pensaba: «Día tras día, hora tras hora, mi corazón se llena cada vez más de claridad y solemnidad. Mis viajes, este alejarse de la sociedad, tan propios de mi vida no son actos sin un objetivo concreto, sin significado. Sirven para la edificación imperceptible de mi ser. Mi alma ha de ser más pura que la nieve de las montañas, más limpia que el cielo: sólo entonces tendré la fuerza necesaria para iniciar mi santa misión, sólo entonces se resolverá el enigma de mi existencia». Lentamente, y gracias al triunfo de sus libros y la continua y creciente adulación de la que era objeto, Nikolái Vasílievich acabó por convencerse de que tenía el deber inexcusable de salvar el mundo. Esta evolución de su pensamiento, alimentada por ensayos de teología, hacía que sus palabras adquirieran un tono cada vez más espiritual. La verdad es que sus amigos ya detestaban el aire «ridículo y pomposo» con el que hablaba cada vez que tenía la oportunidad de proclamar su elevada empresa: salvar a Rusia de la degeneración.
La llegada al puerto de Marsella fue horrible. Se sentía tan castigado por el viaje que creyó estar a punto de morir. Desembarcó al amanecer rezando sin parar, pero con la luz del sol toda aquella inquietud que lo atormentaba pareció disiparse y tomó la diligencia hacia Niza.
Cruzó la puerta del Hôtel des Etrangers el 2 de diciembre de 1843 con una salud muy delicada y, a pesar de todo el dinero y regalos que había recibido, con una pequeña cartera en las manos como único equipaje. Aunque esperaba que sí lo hiciese, la verdad es que Niza no lo desilusionó: «Es un paraíso. El sol lo impregna todo como si fuera una capa de aceite. Hay miles de moscas y mariposas, la atmósfera es estival. Una paz absoluta». La verdad es que todo estaba a la altura de lo que le habían contado. Las olas se movían tranquilas, el cielo era azul y, por las calles, italiano y francés se mezclaban plácidamente.
Con el fin de ahorrar, Gógol había aceptado la hospitalidad de la condesa Vielgorski, muy agradecida por la atención que el escritor prestara a su hijo cuando éste agonizaba en Roma. La aristócrata había alquilado una villa situada entre la Rue Paradis y el mar. Por desgracia, la dueña de la casa tenía por costumbre quejarse sin pausa de sus males e interesarse sólo por los problemas de su familia. Por la mañana, el escritor trabajaba encerrado en su cuarto.
–Hay que imponerse como regla pasar al menos dos horas al día ante el escritorio y obligarse a escribir.
–Pero –le preguntó un amigo sin saber que estaba metiendo el dedo en la llaga–, ¿qué pasa si no llega la inspiración?
–No importa, hay que coger la pluma y escribir.
Gógol se evadía en cuanto le era posible de la asfixiante atmósfera de la villa de su anfitriona para caminar por el paseo marítimo respirando la sal del ambiente, y luego dirigirse al auténtico destino de sus escapadas, una lujosa villa en el barrio Croix de Marbre. Allí lo esperaba una treintañera bellísima, ya alabada por Pushkin, la condesa Smirnov. La condesa estaba cansada del tipo de gloria mundana que había caracterizado hasta entonces su vida, ya no le era suficiente. Quizá fuera la pérdida gradual de frescura de su cutis o el presagio de unas arrugas que pronto llegarían a sus ojos, pero el caso es que todo aquello que tanto la había divertido no conseguía complacerla. No sabiendo cómo combatir la depresión, la Smirnov se entregó a la oración y a la lectura de Bossuet. Tampoco esto la satisfizo y volvió a zambullirse en la artificiosidad de los salones de baile. No había perdido su ironía ni su habilidad para seducir, pero no conseguía reencontrarse a sí misma.
Pronto se creó entre los dos una especie de ritual. En cuanto el escritor asomaba con un pequeño paquete de fruta fresca, la cocinera anunciaba al muy glotón «Monsieur Gogó» el menú del día. Tras la comida, aquel singular mesías conmovía a la condesa leyéndole pasajes de los Padres de la Iglesia. O, aún mejor, hacía que la joven condesa le cantara los salmos del Rey David, que él mismo le había hecho aprender de memoria sin permitir el más mínimo fallo en su recitación. Si ella le demostraba saberse bien la lección, Gógol la recompensaba con algunos fragmentos de Almas muertas. Una vez, durante un temporal, cuando un trueno estalló sobre la casa, el escritor cerró de golpe el cuaderno y a continuación, lívido y tembloroso, cerró también los ojos. Su devota oyente lo instó a continuar la lectura, pero él respondió tajante, aquello había sido una señal:
–No. Dios no quiere que lea lo que todavía no he terminado de escribir y aún no ha recibido mi conformidad interior, y ¡no me niegue, señora, que ha sentido pánico!
–Es usted, mi pequeño ucraniano, no yo, quien lo ha sentido.
–No temo la tormenta, sino haber leído algo que no debería haber leído a nadie; por eso Dios, enfadado, me ha lanzado su amenaza.
En cierta ocasión en que ella, visto el precario estado de su vestimenta, se ofreció a ayudarle, él la reprendió muy seriamente: «Ya veo que usted no tiene la más mínima perspicacia. No se ha dado cuenta. Yo soy un dandi, sobre todo en lo que se refiere a corbatas y chalecos. Mire, sólo tengo tres corbatas: una para las grandes ocasiones, otra de diario y una más abrigada para los viajes». Dicho esto, la animó a seguir su ejemplo, renunciando a la vida entregada a lo superfluo.
El defecto principal de Gógol no era tanto presumir de sabio y leído como su costumbre de prodigar a diestro y siniestro consejos imperativos, admoniciones que nadie le solicitaba y que, además, eran todas de una banalidad desconcertante. Por otra parte, su nerviosismo se había acentuado por un problema no menor. Había pasado un año desde su llegada a Niza y el libro no progresaba: «Sigo escribiendo sin parar, un caos del que debería nacer Almas muertas». No quería admitirlo, pero había algo que no funcionaba: «Remo obstinado contra corriente, avanzo contra mí mismo: contra la pereza y la inquietud lacerante que me invaden».
La realidad era que, a pesar de sus aparentes certezas, Gógol no tenía muchas cosas claras. La condesa Smirnov era su única distracción, pero su belleza era tan enorme que a él le resultaba muy difícil amar sólo su alma. Únicamente la determinación con la que encaraba su misión regeneradora lo protegía de sentir fascinación por aquella pecadora arrepentida que le confesaba sus pecados y su miedo al futuro. Apenas ella se le insinuó con un «Oiga, ¿es posible que esté usted enamorado de mí?», Gógol se marchó furioso y no se atrevió a volver hasta algunos días después.
La colonia rusa en Niza hacía todo de tipo de comentarios malintencionados sobre aquella extraña relación. Incluso se llegó a conjeturar que Gógol debía su castidad no a la virtud, sino a la impotencia causada por un exceso de masturbación en su adolescencia. Por otra parte, la castidad no lo apartaba de otro tipo de placeres y frivolidades, como la buena mesa o las telas de colores alegres. Nunca perdía el tiempo contando historias picantes o visitando a mujeres hermosas. Apenas ese tipo de personas intentaba aproximarse a él, de manera inequívoca lo rechazaba como al mismo pecado o al diablo. Sólo la condesa Smirnov parecía ser capaz de seguirlo en sus contradictorias vicisitudes. «Es la perla entre todas las rusas. Nunca me había sido concedido el don de conocer a otra igual, por muchas otras mujeres de alma noble que hubiera conocido… Se convirtió en mi verdadero sosiego, consolándome con sus palabras cuando nadie más supo hacerlo. Nuestras almas estaban tan cerca como dos hermanos gemelos.» El que la belleza de aquella mujer se fuera atenuando con el tiempo tuvo el efecto de hacerla más sensible a esa espiritualidad de la que Gógol se había constituido hacía tiempo en heraldo.
La publicación de sus cartas, lastradas por un cargante estilo profético, había desilusionado a su público. Sus amistades sentían preocupación por el exagerado apego de Nikolái a aquella a quien él veía como una Magdalena arrepentida y ellos como una seductora muy peligrosa. Incluso el propio Dostoievski intentó aconsejarle en tal sentido, si bien obtuvo un seco rechazo. «Debes de estar de broma, pues no me conoces lo suficiente en ese aspecto.» Hubo otros que se decidieron a intervenir de manera más enérgica, pero tampoco tuvieron éxito. Quizá no sabían que cuando Gógol se marchaba de casa de la condesa Smirnov encontraba en la residencia de la condesa Vielgorski un público entregado compuesto por mujeres jóvenes dispuestas a alabarlo con admiración. Por supuesto, el escritor siempre tenía un consejo a mano para cada una: «Tengo la sensación de que con frecuencia su espíritu sufre grandes tormentos… creo que necesita mi ayuda fraterna. Le envío mi consejo. Dedique una hora a reflexionar sobre su propia vida. Viva esa hora con una profunda intimidad». Después, le extendía una receta de su eterno remedio: «Hágase con un ejemplar de La imitación de Cristo, que debe leer en dosis de un capítulo al día, para luego pensar en cómo llevar sus enseñanzas a la vida diaria. El mejor momento para hacerlo es inmediatamente después del té o el café, para que el apetito no la distraiga».
Su estilizada silueta había llegado a ser muy conocida entre los turistas elegantes que recorrían la Promenade. Le gustaba llegar hasta la desembocadura del río Paillon para ver cómo, al fondo, las montañas iban cambiando de color. Todo era felicidad bajo la luz de la Costa Azul cuando, de pronto, la condesa Smirnov se marchó a París.
Gógol nunca quiso admitir, ni siquiera ante sí mismo, su disgusto, pero comenzó a sentir de nuevo los síntomas de antiguas enfermedades, y pronto él también hizo las maletas. Continuó escribiéndose con la condesa. Él la amonestaba severamente, exhortándola a huir de las pasiones y vivir con espíritu religioso. Ella le respondía: «Me aburro, estoy triste. Me aburro porque estaba acostumbrada a tenerle cerca y aquí no hay nadie como usted. Es muy improbable que pueda encontrar otro Nikolái Vasílievich en mi vida».
1883, NIETZSCHE. «Esta magnífica plenitud de la luz ejerce sobre mí, un mortal atormentado y con permanente deseo de morir, un efecto casi milagroso», constataba con satisfacción Friedrich Nietzsche. En un primer momento había alquilado una habitación en el 38 de la Rue Ségurane; después se trasladó a la Pension de Genève, en una pequeña calle, la Rue Saint-Étienne, ahora Rue Rossini. Pero no podía soportar los barrios franceses de Niza, a su parecer «una mancha en medio del esplendor meridional». Mejor la zona italiana, donde además se veía obligado a hablar la lengua que tanto amaba.
Su lacio cabello castaño marcaba las fronteras de una frente inusualmente alta; la amenaza de la ceguera velaba sus ojos hundidos; sus cejas estaban tan pobladas como su bigote; el mentón rasurado. Según defendía, «un gran hombre ha de ser frío, duro y decidido y no temer la opinión de la gente corriente. Quien carece de esas virtudes que tienen que ver con el respeto, o con el hecho de ser respetado, en general adolece de todo lo que atañe a las virtudes propias del rebaño. Si no puede dirigir, prefiere avanzar solo». A pesar de estas opiniones, Nietzsche se encontraba muy abatido por el fracaso de su relación con Lou Andreas-Salomé y por su ruptura con Wagner. Por si esto fuera poco, sus obras eran malinterpretadas o ignoradas.
A veces, su angustia era tan grande que para reponerse gustaba de charlar durante largo tiempo con personas sin relevancia. Por suerte, con frecuencia podía intercambiar también sus puntos de vista con interlocutores más inteligentes, como aquel médico judío, Joseph Paneth, a quien sorprendía no ver en Nietzsche la actitud propia de un profeta, pues explicaba sus «profecías» con una sorprendente naturalidad. Cuando un tema se agotaba, no había problema en detener la conversación, sin frustraciones, para luego retomarla con otro argumento. Si había algún asunto que en verdad lo apasionaba, pronto pedía disculpas por haber hablado mucho: tanto aislamiento le había hecho olvidar las más elementales reglas del diálogo, se excusaba. Se indignaba cuando surgía el tema del antisemitismo, una auténtica «porquería» que lo había alejado de tantos y tantos amigos, e incluso de su hermana. Su «voz melodiosa, llena de dulzura», se hacía cortante sólo al hablar de su Zaratustra, sentencias tajantes que venían acompañadas de espadazos al aire limpio de Niza blandiendo su viejo paraguas enrollado.
«Dulce, educado, inocente», reía con frecuencia, y su risa era signo de una gran dicha interior. Nada podía dejar entrever la más pequeña amargura. «Dígame, ¿no cree que si la risa pasara a ser una religión las cosas irían mejor?» «Completamente libre de cualquier tipo de religiosidad», sólo su profunda convicción de estar desempeñando una tarea histórica lo hacía superar todas las miserias, desde las económicas a las, cada vez más graves, de orden físico. Era consciente de los daños que la vida en soledad le estaba infligiendo, pero aún albergaba la esperanza de reunir a un grupo de personas de gran talla humana con las que vivir en paz en la Costa Azul o en una isla.
Cuando paseaba durante largas horas, sus destinos preferidos eran la península de Saint-Jean, el Mont-Boron y la carretera a Èze. Algunas partes de Ecce homo fueron concebidas mientras se esforzaba en subir por «una difícil cuesta que va desde la estación al fantástico enclave sarraceno de Èze, construido entre las rocas». Al andar, iba tan inmerso en sus reflexiones que parecía alguien de otro planeta.
Se había liberado de su pesimismo, según decía, para huir de la tiranía del incesante sufrimiento físico que esa actitud le causaba, es decir, por la voluntad de imponer su dominio también a sí mismo. Por desgracia, aquellos «ojos inolvidables, con el resplandor de libertad propio de quien despunta» entre los demás cada vez podían ver menos. Por lo que estaba obligado a acostarse pronto. Se levantaba al amanecer y comenzaba a trabajar en las notas que había escrito el día anterior. Sentía con viveza el contraste entre el poder de su mente y lo ruin de su condición física. «Si estuviera en mis manos, sería capaz de poner patas arriba Europa entera. Y, sin embargo, aquí estoy, con una pobre pensión y un editor que no hace nada. Con suerte podré morir de hambre. Preferiría suicidarme a escribir por dinero… Si veo que voy a volverme loco anticiparé mi destino y me suicidaré.»
Un buen día, en la Pension de Genève, extrajo de un lugar discreto un pequeño frasco que contenía un polvo blanco. Alguien le había aconsejado que tomara un poco antes de ir a dormir. A pesar de su insomnio, Nietzsche nunca abusó de lo que con toda probabilidad fuera cocaína. Prefería el cloral, más nocivo, pero lo único capaz de apaciguar la excitación interior que conllevaba la escritura.
Había concluido la cuarta parte de Zaratustra, pero no conseguía encontrar editor. Quien lo había sido hasta entonces no había devuelto al filósofo los ahorros que éste le confiara. El único remedio era costear él mismo la publicación, pero sus recursos escaseaban. Por fin, resolvió el problema en Venecia y regresó a Niza, pero se encontraba mal, vomitaba con frecuencia. «Ahora dudo si comer o no cualquier comida, sea cual sea.» Los alimentos que podían resultarle adecuados no eran fáciles de encontrar en una pensión tan humilde. Por si esto fuera poco, no soportaba a los demás huéspedes, demasiado vulgares, por no hablar de su conversación, tan ordinaria o más que su modo de «masticar» el almuerzo. Ya sólo podía comer pocas cosas, muy escogidas, de manera que consiguiera reponer sus fuerzas con la menor cantidad posible de alimento. Tampoco el té o los licores que se usaban para facilitar la digestión conseguían que aquel héroe del pensamiento fuera capaz de digerir con facilidad casi nada.
Recordaba con nostalgia el aislamiento que había disfrutado en Génova. «Aunque vivía como un andrajoso, allí al menos no me rodeaba toda esta banal plebe alemana.» Incluso el poeta Paul Lanzky había acabado por defraudarlo, a pesar de gozar de su admiración. En vez de entretenerlo, prefería dejarse entretener por él, limitándose a escucharlo en silencio. Además, su aspecto no difería mucho del de un vulgar limpiabotas, y no tenía el más mínimo sentido del humor. En definitiva, era insoportable.
A veces, ...