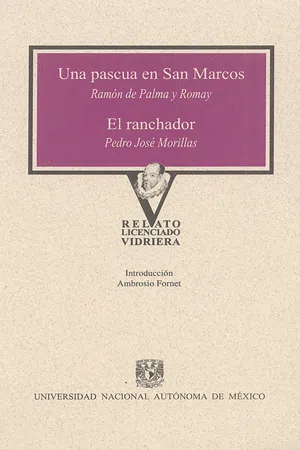![]()
UNA PASCUA EN SAN MARCOS
Ramón de Palma y Romay
![]()
I
ES MENESTER QUE NUESTROS LECTORES SE SITÚEN EN EL BAILE DEL ARTEMISA, Y QUE RETROCEDAN HASTA LA PASCUA DEL año 1818, lugar y tiempo en que se abre la escena de la historia que vamos a referir.
Este mundo, como ya lo han dicho muchos, no es otra cosa que un teatro, y la vida de cada individuo un drama más o menos complicado, en que se representan al vivo los acontecimientos que en pluma del poeta o del novelista parecen a las veces inverosímiles o exagerados. Y no es extraño, porque el vulgo de la gente sólo ve el resultado de las cosas, sin meterse a escudriñar los ocultos resortes que mueven la máquina social, y achacan a casualidad o a obra del momento los desastres que son precisa consecuencia de los desórdenes morales ocultos a los ojos de la multitud, que aunque maliciosa, casi siempre yerra en el verdadero conocimiento de las causas.
El baile, como entonces acontecía en las brillantes temporadas de Artemisa, estaba rebosando de gente. La música había acabado de tocar una contradanza, y la flor de las bellezas habaneras ocupaba los estrados, tomando un rato de descanso para entregarse de nuevo a los fatigosos placeres del baile que nunca es tan embullador como por las pascuas y en Artemisa.
De los jóvenes currutacos, algunos habían salido a refrescar y otros, que eran los más, se aprovechaban de esta tregua de la música para tener un pretexto plausible de abandonar sus lindas compañeras e ir a la mesa del juego a echar un alburito. Aquí era donde estaba la gente de suposición, los grandes señores, los ricos hacendados, derramando en las cartas el dinero de sus cosechas; los caballeros de la industria afanándose por sacar de la banca los gastos de la temporada, y las guajiras al lado de sus viciosos maridos ayudándoles a disipar los salarios de todo el año. Rara era la señora de algún fuste que se veía en derredor de esta mesa popular, extraña contradicción de un pueblo esencialmente vano y retraído; pero sin embargo no faltaban, formando por supuesto los puntos culminantes de aquel original cuadro de costumbres.
En el salón del baile era otra cosa. No se percibía allí la viva emoción, el interés inextinguible que henchía el corazón de los dichosos entes que estaban en la mesa del monte, por eso no faltaba alguna pulida doncella que maldijese en sus adentros el decoro que la estorbaba ir a solazarse con los agitados placeres del azar; pero en compensación había algunos grupos bien animados de amantes correspondidos y de calculistas pretendientes que buscaban algún amor con que entretener la temporada.
A un extremo de la sala estaban sentados dos jóvenes que no se habían apartado un punto desde que llegaron, haciendo siempre parejas en el baile. Nadie extrañaba esta unión, pues tan conocidos eran ellos en Artemisa como sus amores. Mas puede suceder que el lector no los conozca, y así le diremos brevemente que el galán era don Claudio de Meneses, hijo de un rico comerciante de La Habana, que había muerto dos años antes de la fecha a que nos referimos, dejándole en herencia mucho dinero y pocas virtudes. Nada podríamos decir de la dama, sino que se llamaba Aurora; pues su alma no había desplegado ningún carácter todavía, hallándose en la misma situación del barro que se extiende sin cuidado sobre la superficie de la tierra, esperando a que la mano del alfarero venga a imprimirle alguna forma; su padre era un rico hacendado de San Marcos que poco se le alcanzaba de letras y educación, pero honrado e industrioso por demás, y sólo jugaba las pascuas a fin de darse el mismo aire de las gentes de tono con quienes se rozaba. Llamábase don Antonio Paciego, y su mujer doña Brígida: -¡excelente señora!
Si nuestras lectoras no tienen escrúpulo de oír lo que dos amantes se dicen en sus coloquios amorosos, nos acercaremos a escucharlos.
—Yo me quedo con tu guante, Aurora —decía el mancebo, teniendo en la mano un guante de la dama.
—¿Y qué vas a hacer con él? ¿No te da cuidado que al salir yo del baile vaya con la mano descubierta y se me ponga como un granizo?
—¿No me ha de dar cuidado china mía? Mira, arrima tu mano aquí a mi pecho que se abrasa por ti, y verás cómo se calienta tanto, que no necesitas de guante en toda tu vida.
—¿Conque tú me quieres mucho, Claudio?
—¿Y tú me preguntas eso, Aurora?
—Verdad es que no debiera preguntártelo, porque tú ¿qué me vas a decir?
—¿Qué te he de decir, sino que me muero por ti?
—Lo mismo le habrás dicho a otras muchas. Pero mira, Claudio, si algún día me fueras infiel, yo protesto que te has de arrepentir de haberme engañado.
—Pues no has dado en la flor de ser celosa.
—¿Celosa, eh? ¿Y tú quieres que yo vea con paciencia los obsequios que le haces a la Mirabel? Ayer estuviste a su lado en la mesa, sirviéndola, y reyéndote tanto con ella, que sólo me tenías incómoda. Había pensado no hablarte palabra de este asunto; pero ya que se ha ofrecido, te digo que no me gusta nada, ¿me entiendes?
El joven, que hasta entonces había permanecido inclinado hacia el rostro de la dama, se enderezó en su asiento, y púsose a tararear entre dientes una contradanza, escudriñando al mismo tiempo las costuras del guante que tenía en la mano, como quien no quería seguir la conversación. La linda niña hizo también un gracioso gesto volviéndose hacia el otro lado, y ambos permanecieron silenciosos. Pero cambiando ella prontamente de ademán, le dijo:
—Dame mi guante, Claudio.
El joven ni la miró, ni la respondió, sino que tendió la mano hacia ella para que lo cogiese; pero en lugar de hacerlo, se la rechazó con incomodidad, diciéndole:
—No lo quiero; tíralo al suelo.
En efecto, él abrió la mano y dejó caer el guante. Mas, raro capricho del sexo femenino, cuando más debiera haberse incomodado la niña, tuvo que encoger sus graciosos labios para no soltar la risa, y queriendo disimularla con afectada severidad, le dijo al desdeñoso caballero:
—Claudio, coge ese guante y bésalo, si no eres un ingrato.
El taimado galán que vio el momento propicio, cogió el guante, y echándole a la dama una mirada en que procuraba exprimir toda la ternura de su pasión, lo llevó a la boca disimuladamente, y lo tuvo largo tiempo comprimido en sus labios.
—¡Ah, Aurora! —le dijo—, si este guante fuera tu boca, no cambiaría mi dicha por la gloria.
Una emoción deliciosa hinchó en aquel momento el corazón de la doncella, y se reclinó temblando en el brazo del joven que lo tenía tendido sobre el respaldo de su asiento. Cualquiera habría dicho que la palpitación de su pecho se parecía a la de un tímido recental, cuando se halla entre las manos del mismo que lo ha domesticado para saborearse después de devorar sus carnes.
Prosiguió el joven hablándole a la dama, pero tan arrimado a la oreja, que sería imposible oír lo que se decían, a menos que no nos acercáramos más de lo que dicta la urbanidad, y aun la prudencia. Notábase sí que la conversación era muy acalorada, hasta que haciendo el caballero un movimiento de cólera, que estaría de acuerdo sin duda con las palabras que le acompañaba, exclamó la niña sorprendida.
—¡Ay, no, amor mío, no!
—Pues bien ¿quedamos en eso? —dijo Claudio con resolución. No contestó nada la doncella; séase porque quiso otorgar con su silencio lo que el amante solicitaba, o porque a este punto se acercó a ellos un joven bien formado, de rostro moreno y expresivo, que saludando a la dama con aire de inteligencia, le dirigió a Claudio la palabra.
—Sábete que nuestra vaca se perdió.
—Paciencia, mi querido.
—Pero a bien que si te va mal en el juego eres venturoso en amores. ¿Qué dice usted de esto, señorita?
—Ya viene usted con sus chirigotas. ¿Dígame, de cuánto era la vaca?
—Nada más que de veinte onzas.
—Valentín, una palabra —dijo Claudio, echándole el brazo al cuello y separándose del lado de Aurora.
Era nuestro héroe de aquellos espíritus comunicativos, que prefieren el placer de contar sus dichas, al de disfrutarlas, y que los complace más el que los crean favorecidos, que el serlo en realidad. Refirióle al amigo la conversación que acababa de tener con la dama, y puso en su conocimiento el plan que había trazado para burlarse completamente de su inocencia.
—Posible es que sea tan mentecata—dijo Valentín, luego que hubo concluido el otro su relación—. Mucha fuerza me costará creer su perversidad; pero tanta inocencia, compadre, la dificulto. Ninguna mujer hay que a los quince años no tenga diez cuartas más de malicia que cualquier hombre.
—Es usted un zanguango, camarada.
—El zanguango lo es usted que se forma esas ilusiones.
—Pero hombre, ¿no ves que esa muchacha se ha criado en las faldas de su madre, sin ver más mundo que el que hay en las pascuas en San Marcos?
—Más se aprende aquí una pascua, que diez años en La Habana.
—Convengo; pero si tú estuvieses en su casa te persuadirías de lo que digo. Ya sabes que me quieren para novio de la niña; que me traen en palmitas; que me creen un santo, y que me han alojado de por fuerza en su cafetal; pues sin embargo de todo esto, me vigilan con tanta eficacia, como si me tuvieran por un traidor.
—En fin, será todo lo que tú quieras. Ella es una excelente muchacha; algo alocadita, pero linda como un sol. A mí me gusta un puñado.
—¿Por qué no la has enamorado, hombre?
—Porque no quería casaca; y porque no estoy en su casa como tú. Pero, dime, compadre, y si se descubre la cosa ¿qué te haces?
—¡Oh! no se descubrirá al menos por ahora, y después se me dan tres caracoles de que lo sepa todo el mundo. Mira, Valentín, a la divina Rosa Mirabel que viene de mano con el bigotudo de su marido.
—No tardará en acercarse aquí cuando la deje en su asiento... Y ha ido a sentarse precisamente en el que tú dejaste junto a Aurora.
—Me alegro, con eso tendré un pretexto plausible para no acercarme allí, porque la niña es algo caprichosa, y por nada arma un capítulo... Óyeme: antes que llegue el capitán que ya nos ha visto, cuando se toque la contradanza, saca a Aurora, pues temo que si bailo con ella se me descomponga el cotarro por cualquier motivo, y luego no tenga tiempo de volverla a persuadir, porque la hora de marchar se acerca, y yo quiero irme lo más antes.
Llegó en esto el Capitán, hombre membrudo y endurecido con los trabajos de la guerra, de toscos y desmañados ademanes, más propios del campamento que de las tertulias y los saraos.
¡Oh, Claudio! —dijo, abrazando a nuestro galán—; y tú, ¡buena pieza! —dándole una palmada en el hombro a Valentín—, ¡qué ataque estaréis combinando aquí!
Hablamos —dijo Claudio— de la comida que da don Tadeo Amirola en su cafetal mañana; a la cual creo que no faltará usted, Capitán.
¡Oh! no por cierto; dicen que es hombre que está siempre provisto de buena vitualla. No haya pena, que allí asentaré mañana mis reales; es decir que me iré desde bien temprano con la Rosita. Y la manigua no faltará, por supuesto.
—Quién lo duda, camarada —contestaron los dos jóvenes.
A este tiempo rompió la música una contradanza. Los mozos que andaban por fuera se precipitaron al salón; cada dama que tenía compañero se levantó a ocupar su puesto, mientras otras quedaban, como se dice en los bailes, comiendo pavo, frase eminentemente criolla, que encierra mucho sentido, que sólo la entienden los bailarines de La Habana, y que yo no tengo empeño de explicarles a los de otras regiones, pues libres están estas pobres líneas de traspasar las lindes del territorio en que se han escrito.
Valentín fue a cumplir su comisión, y salió a bailar con la linda Aurora. Claudio empezó a pasear por el estrado como en intención a buscar compañera, pero con el objeto de zafarse del capitán.
—¡Ah, Claudio! —le dijo éste—, ya veo que anda usted recorriendo las filas del enemigo; pronto dará usted su ataque, y me dejará plantado. Para ocuparme en alguna cosa de provecho, ¿quiere usted que hagamos una vaca?
—Será la segunda, Capitán.
—¡Ola!, ¿ha hecho usted otra ya? ¿Y qué tal le fue?
—Perdí diez onzas.
—Pues vengan acá dos, que voy a recobrar el puesto a bayoneta calada.
—¡Sea en hora buena! —dijo Claudio dándole las dos onzas.
—Espéreme usted con cuarenta —repuso el capitán cogiéndolas y marchándose.
—¡Ah, tahúr de los diablos! —dijo Claudio para su capote—, tienes tú más salación, que hermosura tu costilla, pero no haya miedo, que aunque seas vigilante, jugador pobre no guarda mucho tiempo la honra de su mujer.
Pasó por el lado de ésta, y saludóla afectuosamente; pero temiendo los celos de Aurora, se fue a colocar detrás de las damas en la contradanza, de donde podía dirigirle algunas palabras a la niña y recoger sus cariñosas miradas. Al hacer ésta una figura, le dijo al oído:
—¿Por qué no me sacaste a bailar, Claudio? ¡Qué fastidiada estoy!
—Fue un compromiso que no pude evitar, Aurora mía; mas no bailes con tanto desgano, que Valentín es mi amigo, y sólo porque te quiere mucho, se empeñó en que le cediese esta contradanza.
—¡Ay, Claudio! —le dijo en otra ocasión—; no sabes cuántas cosas me han ocurrido; quisiera hablar contigo. —Pero Claudio, que deseaba evitar toda explicación, pues conocía el carácter de la chica, y estaba cierto de que había de admitirlo en su cuarto, si no mediaba una negación expresa, marchóse de allí disimuladamente, y fue a tratar con la madre de la retirada. Mandaron llamar al señor padre a la sazón que había descubierto el juego de la judía y contrajudía, por cuyo motivo abandonó la mesa del monte de muy mal talante. Cuando el buen señor entraba en la sala, ya había cesado la contradanza. Cubríanse las damas con sus ricas mantas para resguardarse del aire frío de la noche, y los caballeros se envolvían en sus capotes; pues en el año de diez y ocho no estaban en boga las lujosas capas de que en el día no carece ningún elegante de ambos sexos.
Poco a poco se fue vaciando de gente aquel brillante salón, que una hora antes había presentado el aspecto de una visión oriental, y que ya apagado y silencioso le causaba al que lo había visto la misma impresión que sentiría una doncella pobre y fantasiosa, que habiéndose dormido con la lectura de libros de encantamientos, después de haber soñado en los bailes y festines de las hadas, se encontrase al despertar en su reducido aposento, desamueblado y solitario.
Oíase a lo lejos el ruido de los carruajes y las voces de los caleseros y jinetes que iban por el camino y las guardarrayas. Al principio muchas volantas marchaban reunidas en una misma dirección, pero luego iba cada una tirando por su rumbo, y entonces era cuando palpitaban de miedo las tímidas señoras, creyendo ver salir de cada encrucijada, o alzarse de cada matorral un formidable bandolero que gritaba: ¡alto ahí!, y les apuntaba a la cara con el trabuco. Íbase aliviando cada una de tan penoso sobresalto al entrar por las soberbias y seguras guardarrayas de su cafetal; pero no fue de este número la enamorada Aurora, que había pasado el camino embebida en reflexiones de distinta especie, y que al llegar a su casa se le comprimió el corazón, como si sintiese el oscuro presentimiento de una desgracia que no se hallaba en capacidad de prever.
Reunióse la familia de don Antonio en la sala para cenar, y después de haber platicado un rato de sobremesa, en que Claudio evitó cuidadoso toda conversación particular con Aurora, se dieron las buenas noches y marchó cada cual a recogerse a su aposento.
Encerróse Aurora en el suyo con la esclava que la servía; mientras la negra le quitaba los adornos del tocador, procuraba traer mañosamente la conversación al asunto en que estaba de acuerdo ya con Claudio.
—¿Sumelcé ha bailao mucho, niña?
—Alguna cosa.
—¿Con el niño Claudio, no veldá?
—Con otro también.
—¡Cómo la quiere el niño Claudio a sumelcé, niña!
—¿Y cómo sabes tú eso?
—¡Anjá! ¿Con que too el día no me está preguntando por sumelcé?
—¡Ay, Dios mío! —exclamó la niña como volviendo en sí— Yo me estaba despeinando, y él ha de venir aquí. Compónme otra vez pronto. Francisca.
¿Conque él le habló a sumelcé, niña?
Sí, me habló, pero tú no vayas a decir nada.
—Qué voy a decil, niña.
Pero, ¿qué sé yo? Tengo miedo de verme sola aquí con él... n...