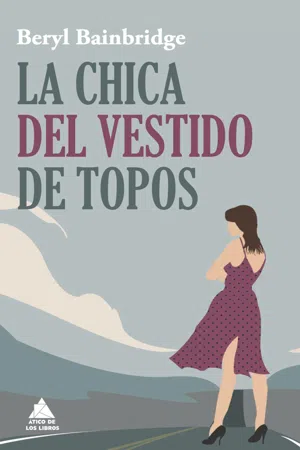![]()
Tres
Los Shaefer vivían en el séptimo piso de un almacén convertido en viviendas en la avenida Connecticut. Harold sostenía que aquel era un barrio muy exclusivo y que por eso no se veía a nadie a pie por las calles. Si ibas a cualquier lado, tenías que ir en coche.
La señora Shaefer les abrió la puerta. Era baja de estatura y gruesa, y llevaba un delantal manchado sobre un vestido largo negro. Antes de decir hola insultó al hombre con cola de caballo que había tras ella. Le llamó cabezamierda. Rose se sintió como en casa. El hombre con el pelo recogido en una coleta le dio a Harold un abrazo de oso.
La señora Shaefer llevó a Rose a un dormitorio y le dijo que dejara su gabardina sobre la cama. Rose le advirtió que estaba mojada. La señora Shaefer le dijo que no le importaba lo más mínimo.
—¿A qué hora habéis llegado? —le preguntó—. ¿Has podido ver algo de la ciudad?
Rose le dijo que Harold la había hecho salir de la furgoneta e ir hasta la verja del jardín frente a la Casa Blanca. Le había explicado que era un edificio de estilo colonial. Le habían gustado las magnolias. Luego la había llevado a ver los edificios del Ejecutivo.
—Me dijo —explicó— que el señor Truman pensaba que eran poco eficientes y quiso derribarlos, pero que el señor Kennedy no se lo permitió.
—Así es Harold —dijo la señora Shaefer—: el hombre al que acudir en busca de información emocionante.
Se sirvieron las bebidas en una habitación tan grande como el vestíbulo de un hotel. Tenía tres grandes divanes y unas puertas de cristal verde que se abrían a un balcón. A Rose le dieron un vaso alto de algo que parecía limonada. Tenía un sabor efervescente y era incoloro excepto por un trozo de limón que estorbaba continuamente. Había otros cuatro invitados, una mujer, un niño y dos hombres, Bud y Bob. La mujer se llamaba Thora y llevaba unas bermudas blancas. Se dirigían a la señora Shaefer como George, a su esposo como Jesse. El niño no habló con nadie y se marchó antes de que se sirviera la cena. Washington Harold había ido a la misma escuela que los tres hombres y a la universidad con Shaefer, que era profesor de Derecho Constitucional y, al parecer, era requerido a menudo por la oficina del Presidente. Nadie explicó por qué. Se habló mucho sobre baloncesto y sobre un entrenador llamado Curtis Parker.
El señor Shaefer parecía muy enfadado con Lyndon Johnson. Dijo que ese hombre estaba loco, que había convertido el Sueño Americano en la Pesadilla Americana. Cuatro días antes de anunciar que no aceptaría la nominación para una segundo mandato había estado pensando en invadir Laos y enviar otros doscientos mil soldados a Vietnam.
—Como una cabra —coincidió Harold.
La mujer en bermudas confesó que antes tenía graves problemas sexuales con los hombres.
—Pero entonces papá me llevó a un psicólogo —les confió— y ahora estoy bien.
Todo el mundo hablaba en voz muy alta, como para hacerse oír por encima del ruido de los coches en la calle.
Rose no pudo asimilar nada. El viaje de esa mañana había sido una confusión de pasos elevados, túneles, intersecciones, desvíos y peajes. Ceda el paso, decían las señales en amarillo brillante. Pasaron por varios campos llenos de vacas, una por un río, marrón y ancho, otra por una ciudad con una vía de ferrocarril que pasaba por en medio de la calle. A cada lado, irrumpiendo contra la autovía, los árboles derramaban agua de lluvia. Nada se había fijado en su cabeza. Era una caja vacía, bajo la tapa sólo guardaba polvo. No encontrar al doctor Wheeler la había alterado, aunque no había sido una sorpresa. En lo más hondo siempre había sabido que no lo hallaría en aquel lugar.
—¿Es prudente ir a Wanakena? —preguntó la señora Shaefer.
Hablaba con Harold. Ese era el nombre del lugar al que el doctor Wheeler había dejado dicho que se mudaba.
—Supongo que no —dijo él—. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer?
—Llamar por teléfono —sugirió ella, pero él negó con la cabeza. Rose pensó que él sonaba distinto entre amigos, menos crítico.
Se sentaron a cenar en una habitación forrada de estanterías. Había una lechuza bajo una campana de vidrio en un taburete junto a un radiador. A su lado había una copa de la que sobresalía una pluma estilográfica. Rose le dijo a la señora Shaefer que las temperaturas altas sentaban mal a los animales disecados. Lo sabía porque su padre le había contado que a su hermana Margaret le vino una depresión cuando su mascota, preservada en postura de salto junto a la puerta del armario del depósito de agua caliente, se deshizo comida por las polillas.
—Era un gato atigrado —dijo ella—. Se llamaba Negrata.
Harold frunció el ceño. La señora Shaefer sonrió; su rostro, de ojos oscuros, piel blanca y labios carnosos, parecía poseer luz propia.
Rose devoró cuanto cayó en su plato, incluso el caos de hojas de la ensalada. Antes, cuando Harold había parado a comer, ella no se había atrevido a acompañarle por temor a gastar dinero. Necesitaba lo poco que tenía por si surgía una emergencia, como que se le terminaran los cigarrillos. Había fumado dos mientras él estaba en la cafetería. Harold no había dicho que no le gustara el tabaco, pero ella lo había notado por la fastidiosa forma en que había agitado los dedos en el aire cuando había entrado en la furgoneta.
—¿Quieres más comida? —le preguntó la señora Shaefer.
—Sí, por favor, Jesse —dijo Rose.
—George —la corrigió la señora Shaefer.
Rose dijo:
—Muchas gracias. Eres muy amable.
—Oh, pero qué educada eres —dijo Thora.
No hubo pudin, sólo más bebidas y cigarrillos. Rose se sintió lo bastante entre amigos como para sacar su trozo de limón del vaso. El señor Shaefer se embarcó en una discusión con Bud o Bob relativa al problema de la raza. Se acaloraron mucho y en un momento dado la señora Shaefer se enfadó tanto que le dio un coscorrón a su marido. Él hablaba sobre lo equivocadas que se demostrarían las nuevas reformas. Era correcto, en cierto modo, defendía, dar igualdad a los negros, pero al final no funcionaría. Los negros que habían recibido formación podrían ascender y conseguir tanto éxito como los blancos, pero la mayoría, los desposeídos, que dependían de la asistencia pública y no tenían ningún incentivo para sobrevivir, se olvidarían de las pocas formas honestas de ganarse la vida que habían aprendido y caerían en la delincuencia.
—Te parece que ahora tenemos problemas —gritó—. Pues espera otros treinta años. Recuerda lo que Dollie opinaba sobre el futuro.
Entonces fue cuando la señora Shaefer le dio en la cabeza.
Por un instante todo el mundo se quedó callado. Rose sintió que el súbito silencio no tenía nada que ver con las personas negras. Entonces Washington Harold se secó la boca con la mano y dijo, mirando a Rose y luego a Jesse Shaefer:
—A Rose le interesa Martin Luther King Jr. Le dije que tú estuviste allí.
—Sí, me interesa —afirmó Rose—. De verdad. Fui a casa de una amiga a verlo por televisión —decía la verdad. Había visto las imágenes televisadas con Polly y Bernard. Por algún motivo Polly se había echado a llorar.
Jesse Shaefer se embarcó en una descripción de los sucesos que llevaron al asesinato. El doctor King había ido a Memphis para apoyar una marcha organizada por gente que quería favorecer el progreso de las personas de color. Pero estaba muy mal organizada y degeneró en disturbios. La policía abrió fuego; resultado: un hombre muerto y sesenta heridos. Pacifista como era, el doctor King se marchó de Memphis.
La señora Shaefer bostezó sonoramente y se levantó. Dijo:
—Ya he oído todo esto antes —y salió de la sala. Tras unos instantes los demás la siguieron, dejando a Rose sola en la mesa con Jesse.
Él le preguntó:
—¿Estás segura de que quieres oír todo esto?
—Sólo si no te importa contármelo —dijo ella—. No quiero resultar una molestia.
—Es un fragmento importante de nuestra historia —dijo él—, un fragmento que marcará nuestro futuro. La gente necesita ser consciente de las consecuencias.
Se mostraba muy seguro de sí mismo; elle lo miró mientras él se llevó la mano detrás de la cabeza y se tocó la coleta.
—Regresó a Memphis el cuatro de abril, un jueves, y se registró en el hotel Lorraine. Le habían criticado por alojarse sólo en los mejores hoteles, así que escogió uno más sencillo para evitar molestar a nadie. Estuvo en su habitación, la 306, la mayor parte del día, hablando sobre su fe. Supongo que sabía lo que iba a sucederle.
—Caray —exhaló Rose.
—Dijo que había dominado el miedo a la muerte y que aunque le gustaría vivir muchos años… la longevidad tenía su encanto… eso no le preocupaba ahora, sólo quería que se hiciera la voluntad del Señor. Dios le había permitido ir a la cima de la montaña y él había mirado desde allí y había visto la tierra prometida.
Rose no dijo nada. Jesse parecía muy religioso.
—Alrededor de las seis en punto salió al balcón. Alguien señaló a un hombre en la multitud que había abajo y le dijo que ese hombre iba a tocar el órgano en la iglesia en la que él iba a hablar esa noche. King dijo, «Oh, sí, ese es mi hombre. Dile que toque “Precious Lord” y que la toque muy bien».
Rose se lo quedó mirando pero no lo veía. El doctor Wheeler había tomado el lugar de Jesse y la miraba.
Ella tenía once años y estaba agachada junto a la zanja, examinando el casquillo de una bala que había encontrado en el barro. Ella sabía quién era él, aunque él era tan viejo que era casi invisible. Vivía en la casa con una torrecilla que había más allá del cruce del ferrocarril. Su esposa llevaba un sombrero panamá ridículo y montaba en bicicleta; siempre que iba a la tienda de Brows Lane colocaba una cesta entre las barras del manillar, como para que no la vieran llevarse la cena a casa envuelta en papel de periódico. Él dijo: «Si sostienes un objeto muy cerca de tus ojos, puedes hacer que el resto del mundo desaparezca. Ella dijo: «Sí, muchas gracias», porque así era como le habían dicho que había que contestar a los ancianos.
—King se asomó por la barandilla del balcón. Cuando se enderezaba, se produjo el disparo.
Le habló de nuevo un año después, en invierno. Él llevaba una parka de lana y un sombrero trilby gris. Ella tenía un palo y estaba en el bosque de pinos intentando empalar a una rana muerta atrapada en los charcos cuya superficie se había congelado.
—Él se desplomó, desmoronándose contra la barandilla —dijo Shaefer.
«¿Qué estás haciendo?», le preguntó él. «Ensartando ranas», dijo ella. «No es una rana», corrigió él. «Es un sapo corredor».
Harold entró en la sala.
—Ya casi he acabado —le aseguró Shaefer—. ¿Va todo bien ahí fuera?
—Divinamente —dijo Harold—. Bud está largando sobre cuando fuimos de acampada y Mason le pegó un tiro a aquel oso. Se ha olvidado de contar la parte en que dio un grito y saltó al río.
Shaefer se rio entre dientes. Harold cogió un frasco de pastillas que había junto al salero y volvió a salir. No miró a Rose.
—Tenía una pluma estilográfica en el bolsillo del pecho —dijo Shaefer. Señaló a la copa más allá de la lechuza disecada—. Cuando se desplomó, la pluma cayó al suelo y fue a parar a un rincón.
Al mes siguiente volvió a verlo, aunque no intercambiaron palabra. Impulsivamente, ella tomó la calle de la izquierda después del cruce del ferrocarril y siguió el camino de cenizas que llevaba a los camiones de carbón que había junto a la central eléctrica. No era un lugar al que fuera a menudo. Durante un tiempo subió y bajó de los camiones y tiró trozos de carbón al túnel. Luego encontró un viejo martillo en la arena y una capa de munición de madera con la tapa rota. Fingió que estaba en la Francia ocupada, huyendo de los alemanes y en contacto con la resistencia. «Tommy Handley… Tommy Handley», envió por morse, «¿Puedo hacerlo ahora, señor?». Era un código secreto que quería decir que necesitaba una señal para detonar sus bombas. Ahora empezaba a llover, al principio sólo una llovizna, luego un aguacero. Cuando estaba a punto de ir corriendo al túnel, transmitió: «Estoy sola… esperen… esperen... peligro… No estoy sola».
Shaefer dijo:
—Se quedó como congelado, excepto por la sangre que brotaba del enorme desgarro en el cuello.
Después permaneció tanto tiempo a la intemperie y la lluvia la empapó de tal modo que sintió que Dios la estaba limpiando. El latido de su corazón imitaba el desamparado retumbar de la boya que se agitaba en el horizonte del refulgente mar. Cuando lanzó el martillo a lo lejos se hundió entre las dunas como un ave de presa. Entró en el túnel y anduvo de puntillas sobre el raíl de metal, y se detuvo; una figura se recortó en la salida. Luego se giró y, por unos instantes, su rostro quedó iluminado por una luz color naranja y lo reconoció: era el doctor Wheeler. Luego él se marchó.
Shaefer dijo:
—Sabíamos que no iba a salir de esa.
Estaba a menos de un metro de salir a la orilla cuando tropezó con un obstáculo junto al raíl. Lo miró de cerca y vio que era Billy Rotten, el recluso que vivía entre los pinos en una cabaña hecha con madera que el mar había arrojado a la playa. Le salía un líquido negro de la oreja. La miró con temor y levantó una mano para tocarle la boca. Luego su cuerpo se hundió. Ella sintió que le había mojado los labios y al lamerlos notó el gusto a sangre. Dijo «Lo siento, señor Billy», y salió corriendo.
—Bastaba con mirarle a los ojos… —dijo Shaefer.
Debido a la Primera Guerra Mundial, el señor Billy estaba un poco ido y no era prudente acercarse mucho a él. Padecía neurosis de guerra, una enfermedad provocada por los trozos de tierra de las trincheras que las explosiones le incrustaron en el cerebro. Con el tiempo, le había explicado su madre, esa enfermedad se había convertido en una Perversión, una dolencia misteriosa que le impelía a atrapar a niños y meterles algo dentro que podría causar una explosión.
...estaban muy abiertos pero no miraban a nada.
Corrió desde el túnel sin volver la vista atrás. El mar estaba tragándose la esfera sangrienta del sol y el mundo se oscurecía. En la luz mortecina del crepúsculo las matas de barrón titilaban en olas de plata sobre las cambiantes dunas. Por encima de la mole negra de la central eléctrica asomó la primera estrella parpadeante. No había ni rastro del doctor Wheeler.
—Lo mató un hombre blanco —dijo Shaefer.
Ella no le dijo nunca a nadie que había visto al doctor Wheeler esa noche, ni siquiera cuando el vicario vino a casa a ver a su madre para hablar sobre la cena de la noche del teatro de aficionados y su madre le preguntó si el chico del carnicero tenía razón cuando decía que Billy Rotten había fallecido apuñalado con una bayoneta. El vicario le dijo que eso no era cierto en absoluto, que George Rimmer, el carbonero, le había contado que el señor Rotten había muerto de un golpe en la cabeza. Habían encontrado un martillo en la arena. Una vez empezó a hablar, el vicario se emocionó y se le humedecieron los ojos. Habló de la conciencia y de que el responsable de una maldad así jamás hallaría la paz, ni en este mundo ni el venidero.
—No fue un asesinato por odio —dijo Shaefer—, sino simplemente un intento de llamar la atención sobre los problemas de nuestro tiempo.
—Por supuesto —dijo Rose.
Shaefer se sonó la nariz antes de ayudarla a levantarse. Sólo la gente que tiene la vida solucionada, pensó Rose, puede permitirse emocionarse así por las personas de color. Le llegó un aroma a flores mientras él la acompañaba a la habitación de los divanes. Más allá de las puertas de cristal una puesta de sol carmesí inundaba el cielo. Bud o Bob estaba en el centro de la sala, con los hombros en alto y un brazo extendido. «Bang, bang», gritó, elevando la voz por encima del follón y el barullo de la...