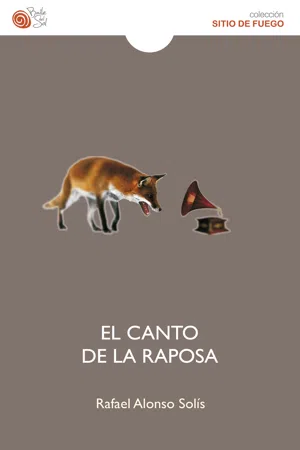![]()
V
Es posible que la primera oportunidad que se me ofreció para obtener algún beneficio de mis habilidades, la primera ocasión en que me sentí capaz de explotar, literalmente hablando, mi vocación y mis estudios, mi herencia y mi creación, es decir, todo aquello que se había ido incorporando progresivamente al entramado de acción y pensamiento en que me había instalado a través de una decisión personal, fuese la coincidencia de indicios significativos en textos dispersos, vagamente familiares, distintos en el ritmo y en el estilo, pero en los que parecía latir una cierta homogeneidad, y en los que mi presencia fantasmal se intuía parcialmente amalgamada por la lectura. Comencé, incluso, a moverme en verso, a caminar por avenidas que encontraba claramente descritas en la novela de todas las épocas, a pensar de acuerdo a esquemas taimados, diseñados con un cierto estilo, decadentes y dibujados con una precisión que no estaba exenta de lirismo, de humor, de ironía sugerida y de olor a tragedia. Me pareció observar mi presencia en papeles diversos que iban desde la novela de misterio, urbana y realista, a la crónica diaria, escueta y por entregas, fugaz y distendida, alocada a veces y aferrada a un paisaje sombrío, hostil y poco afortunado, en el que las escenas vitales y literarias se confundían equívocamente, sin solución de continuidad y sin aparente estruendo.
Yo era o había sido, sin lugar a dudas, un personaje de la ficción eterna, capaz de protagonizar un argumento que se manifestaba imparable a través de la historia y que se incrustaba en los acontecimientos de cada época con la coincidencia de las ondas en un estanque. Para mi sorpresa, al principio, aparecía en los anuncios de los periódicos ofreciendo compañía, consejos espirituales o servicios funerarios, surgía de repente en los programas de televisión anunciando desastres, o me deslizaba por las esquinas como una amenaza, con una admirable y permanente disposición a no desperdiciar una ocasión de caza, adaptando mi actuación a las diversas condiciones en que se presentaba cada detalle escenográfico, cada momento de la aventura y cada situación cotidiana. Y una vez aceptado este aspecto de la realidad, solo hacía falta responder a la llamada del regidor, sumergirse de lleno en el papel y asumir una responsabilidad que, por otra parte, me resultaba familiar, como si se tratase de un reencuentro con el destino que se repetía de manera circular.
Fui capaz en esa época de mi vida, por expresarlo de una forma resumida y no insistir en la relación de casos y singularidades, de integrarme en las actividades sociales de mi entorno y de mi edad con absoluta normalidad –quizá ya lo he dicho–, lo que incluyó la obtención de una licenciatura en antropología y la realización de una tesis doctoral sobre la trama invisible que sirve de enlace a los criminales históricos. También desarrollé un interés inusitado por las regiones místicas de la ciencia moderna –es decir, esas que no son ciencia y sí delirio de los sentidos poco comunes–, y dediqué parte de mi tiempo al aprendizaje de ciertas artes marciales y algunos juegos malabares, la práctica de la danza en casi todas sus vertientes, el placer de la música, la invención de un sistema ecológico para degollar corderos sin ruido, y el ejercicio del sexo, en diversas tonalidades y con variadas combinaciones sinfónicas. En varias ocasiones mis amantes murieron en mis brazos mientras les permitía musitar la extensión de su pasión y veía nacer en sus ojos el asombro infinito, paralelamente al descubrimiento de la cercanía inevitable del final. Otras veces, me limité a asustar a mis parejas ocasionales con juegos de amor y muerte en los que yo, sin permitir apenas la sospecha, decidía su destino en un instante según mi estado de ánimo, la temperatura ambiental, o el curso que tomaban los diálogos eróticos. En ocasiones, todo se precipitaba y ocurría de inmediato, mientras que en otras se mantenía el intercambio de caricias durante horas, generalmente hasta que nos invadía el sueño, entregados al supremo deleite de quien se sabe dominado y confía, probablemente sin motivo alguno, pero encontrando un turbio placer en las penumbras de la duda, en la magnanimidad del otro. Y cuando eso ocurría, acababa con su vida en silencio, con rapidez, sin que se manifestara el sufrimiento físico, ni hubiera apenas tiempo para la percepción de mis intenciones.
Soy consciente de que la pura descripción de mis actos, sin otra explicación que la relativa a sus componentes externos, puede ser interpretada de manera muy diferente según las aficiones de cada cual, las costumbres locales, la moda de la época y las posiciones políticas aceptadas como correctas. Sería ridículo que a estas alturas pretendiera la comprensión de alguien. Mi vida ha sido mía, y esa es, probablemente, la característica más acusada en lo que se refiere a mis motivaciones, la combinación explosiva del cielo y el infierno, tal como dicen. Carezco, además, de la paciencia necesaria para la práctica del convencimiento, y no poseo capacidad pedagógica alguna. Más aún, no creo en la pedagogía, ese sucedáneo falso y castrador de la educación, que suele emplearse con el fin de transmitir ideologías. Mis intereses culturales han ido, obviamente, por otro lado. Me ha gustado hurgar en los entresijos de la literatura de botica como aproximación a la vida real, y he utilizado el estilo y las formas del folletín semanal como modelo estético al que imitar. Los seres humanos, para cualquiera que pertenezca a mi especie, pueden ser contemplados como actores disciplinados de una escenografía liberal, caótica y ensayada con descuido, a lo sumo como tramoyistas, pero jamás como protagonistas de nada. Ese papel, por imperativo inexcusable del propio guión, siempre ha estado reservado para mí, y lo he interpretado con el mismo rigor profesional, con la misma delicadeza y gusto por la perfección con que he acometido cualquier tarea, por insignificante que esta fuese.
Por otra parte, haber comprobado que se ha sido objeto de la invención literaria, si es que eso constituye algún tipo de descubrimiento, no significa aceptar, sin más, una intervención del destino, sino algo más profundo, más pegado al terreno personal, a la intimidad y al ámbito de lo exclusivo. En circunstancias más propicias, tal vez en otra estación, a otra hora del día o en algún paraje más apropiado para las confidencias, podría extenderme sobre este asunto de una manera más explícita, pero no ahora. Baste la constatación, por el momento, de que crecí tanto en autonomía como en cinismo, lo que ocurrió a medida que transcurrían los años y se sucedían las contingencias, y que comencé a sentir el aburrimiento como un peso insalvable, al tiempo que me aseguraba una posición estable en la sociedad. Nunca supe, sin embargo, qué extraño impulso fue capaz de orientar mis pasos en esa dirección, ya que no ha respondido a reflexión alguna, ni ambición definida, persecución de poder o deseo insatisfecho. A mi alrededor, acompasados por un rumor de nido balbuciente y sudores de rebaño, se han movido personajes inespecíficos, que parecían inventados para servir de modelos sociológicos o sujetos amorfos de cualquier escuela filosófica, carentes de fulgor, diseñados en serie e inevitablemente destinados a ocupar lugares destacados en los consejos de administración, los cónclaves sindicales, las conjuras políticas, los pases de modelos o las sectas religiosas. Entre ellos ha resultado un juego infantil simular indiferencia, emular pasiones o imitar las voces de sus seguidores, como si babear doctrina indigerida fuese el elemento esencial para conseguir un cierto reconocimiento en el minúsculo teatro en que se desarrollaban sus menesteres; como si la puesta en escena exigiese, con carácter de condición, un liderazgo más necio que la pasión ciega de sus seguidores, una relación basada en la dependencia intelectual y un subterfugio interno que garantizase, en cualquier situación, el mantenimiento de esa dependencia.
Confieso que no me resultó demasiado extraño recibir una llamada telefónica de alguien que, por los comentarios que hizo y los detalles con que se identificó, me conocía perfectamente. Más aún, que conocía mi forma de vida, mi afición a la soledad y mi particular relación con el mundo. Tampoco resultó una sorpresa la obtención de una cita inmediata, ni el que, una vez producida, con una sonrisa de complicidad, una eficiente secretaria me saludara por mi nombre y me invitara a pasar a una lujosa sala de espera. En realidad, más que enfrentarme a una situación nueva, tenía la sensación de repetir una escena que había imaginado muchas veces con anterioridad, una escena en la que yo ocupaba, de manera alternativa, ambos lados de la puerta, y acerca de la cual conocía el desarrollo e intuía, con escasos márgenes de error, las características esenciales del desenlace.
La primera conversación con un ejecutivo de la cofradía fue corta, fría y esquemática, aunque no por ello me sentí a disgusto. Al margen de las palabras o las convenciones gestuales, nuestras miradas se identificaron durante la entrevista con la familiaridad que produce el reconocimiento de lo propio. En seguida comprendí que éramos, por así decirlo, miembros de la misma familia, fragmentos de la misma tradición cultural, y ya desde entonces acepté que no había posibilidad de engaño entre nosotros, que compartíamos una forma sutil de interpretar la vida y sus procesos, y que los pocos minutos que dedicamos a nuestro primer contacto eran suficientes para iniciar, si no una amistad, sí una relación estrecha y, probablemente, duradera. Aquella misma noche, la persona que me entrevistó me invitó a su casa, un confortable y amplio apartamento que parecía pender de los cielos sobre la parte más seductora y corrompida de la ciudad, y en el que, tras la cena, hablamos durante horas. Cuando salí de allí, puede decirse que conocía todo lo que me sería permitido conocer de la empresa, y que había aceptado formar parte de la misma. Inspiré profundamente el aire frío de la noche y me sentí parte de un poder maléfico. Si hasta ese momento la seguridad que había formado parte de mi personalidad había sido el resultado de un descubrimiento personal y una constitución apropiada, de ahí en adelante la misma soledad adoptó un aire de pertenencia a una jauría silenciosa, un enjambre disciplinado cuya actuación sincronizada hacía más fuerte tanto al conjunto como a cada elemento individual. Tan fuertes como un ejército de asesinos estructurados en torno a un sistema de engranaje perfecto, que se había contrastado a través de los siglos y que se había consolidado gracias al rigor extremo utilizado en los mecanismos de selección, la claridad de criterios, la ausencia de ambigüedad en sus fines y la carencia absoluta de condicionamientos morales fuera de estos.
Describir con detalle cómo me habían localizado, por qué motivo se habían fijado en mí, o qué objetivo tenía nuestro encuentro, no resultaría superfluo, pero me obligaría a desvelar datos que –si no por mi propia seguridad, harto debilitada a estas alturas, sí por el cumplimiento de un código estético que aún tiendo a respetar– deben permanecer ocultos. Baste señalar que lo sabían todo sobre mí y, de manera particular, sobre aquello relacionado con mis actividades públicas, entendiendo por estas no las que realizaba ante un escenario local, sino todo lo que yo hacía a los habitantes de ese escenario. Debo reconocer que descubrirlo no me produjo desasosiego alguno, probablemente porque a esas alturas andaba necesitando una modificación cualitativa en la práctica de mis aficiones, y era obvio, por otra parte, que los escasos miembros de la cofradía que llegué a conocer eran de los míos. O yo de los suyos, porque en realidad fueron ellos quienes decidieron contactarme, establecieron el procedimiento, pusieron el cebo, provocaron la cita, fijaron el día y la hora, y encargaron a alguien específico la ejecución del resto. A partir de entonces, ya no me limitaría a la práctica de la depredación más o menos improvisada, motivada o provocada por un impulso momentáneo, las facilidades del instante o la debilidad de la presa, sino que adquirí la habilidad y el oficio necesarios para ejecutar órdenes precisas. Y aunque la verdadera capacidad creadora no precisa el reconocimiento ajeno, bastando con la sensación de claridad que provoca la propia obra cuando está bien hecha, la existencia de una constatación exterior, si posee entidad suficiente, es decir, si es auténtica, supone un importante factor de satisfacción. Además, puede incorporar elementos nuevos a la producción artística, la socializa de alguna manera y la ayuda a formar parte de una determinada tradición cultural, en este caso, la del crimen, la cara oscura y organizada de la condición humana. Puede decirse que, a partir de entonces, profesionalicé mis actividades al ingresar en un organismo poderoso y tentacular, lo que en aquel momento me causó una deleznable satisfacción juvenil. También me percaté de que se trataba de un viaje sin retorno, de un proceso de integración absoluta en el que, por sus mismas características, no cabía la autonomía ni me sería permitido el ejercicio insensato de mis habilidades, sometidas desde entonces a criterios rígidos y, tal vez por eso, algo más limitadas en su componente artístico, en el sentido más virginal y profundo del término.
Tampoco voy a relatar con minuciosidad la manera en que se llevó a cabo mi aprendizaje, ni la relación de ejercicios sistemáticos a través de los cuales fui adquiriendo la experiencia necesaria para cumplir mis funciones a plena satisfacción de mis superiores. Al fin y al cabo, ya pertenecía a un mundo que podía calificarse de selecto, a una verdadera aristocracia de la conducta. Puede decirse que poseía las condiciones necesarias, y que atesoraba una práctica quizá insólita para mi edad y mi condición social. Tal vez por ello, lo único que precisaba para formar parte del sistema se reducía a una mínima invitación introductoria, pasando por una adaptación progresiva a un determinado estilo de trabajo. Ambas cosas me fueron facilitadas por mi primer contacto, quien, desde el principio, adoptó conmigo una suerte de padrinazgo intelectual, que no solo contribuyó de forma directa a mi preparación profesional, sino que me permitió estar al margen de la burocracia de la entidad. Esto constituía, por otra parte, una condición indispensable de cara a garantizar una eficacia exquisita en las tareas que me esperaban, ya que nadie sabía quién era, y yo desconocía, a su vez, para quién y para qué trabajaba. Únicamente mi contacto constituía el nexo de unión con el resto de la cofradía, y si esta situación implicaba un exceso de confianza por su parte es algo que jamás me planteé, no sé si debido a un retazo de vanidad juvenil o a la sospecha, que pude confirmar con posterioridad, de que en el establecimiento de esa relación estaba, precisamente, la explicación de mi presencia allí y la garantía de mi anonimato. Y ambas cosas no solo justificaban el cumplimiento de mi parte del pacto, sino que añadían un elemento familiar que, al resultar a un tiempo lejano y no sujeto a las incomodidades de lo establecido, conformaba, sin intromisiones ni dependencias, la única característica verdaderamente social de mi vida.
Incluso los contactos con mi instructor y maestro en esa primera época fueron escasos o reducidos, si acaso, al conocimiento puramente administrativo que él debía mantener acerca de mis actividades. De hecho, jamás se inmiscuyó en los encargos que, a partir de nuestra primera entrevista, comencé a recibir, los cuales se producían de manera simple, a través de mensajes elementales, carentes de misterio e incapaces de levantar sospechas o significar algo más que una coincidencia fortuita, en el supuesto improbable de que alguien ajeno a mí se percatara de su existencia. Y el hecho de que apareciera ocasionalmente en el escenario de mis operaciones, observando ensimismado un cuadro en una exposición, asistiendo a un concierto, esperando distraído el autobús o deambulando con aire despistado por un callejón perdido de algún barrio antiguo, no parecía tener relación con mi trabajo, sino más bien ser producto de un cierto paralelismo en nuestras aficiones, no más allá de las interacciones aleatorias que se producen entre los habitantes de un ámbito vital de tamaño discreto, sujeto al suave influjo de las coincidencias o al misterio indemostrable de las sincronías. A veces, en tales ocasiones, nos cruzábamos una mirada que solo nosotros hubiéramos podido interpretar como sospechosa, o nos saludábamos con la indiferencia cortés de un par de vecinos sin demasiada relación, o nos ignorábamos de forma ostensible, con la misma distancia elaborada con que se pretende ignorar a un amante ocasional al coincidir en un acto público, coger apresuradamente el tren o salir de la ducha tras una jornada de sexo cotidiano.
Con el tiempo aprendí a identificar algunas características inherentes a la pertenencia a la cofradía, de la misma forma que en el pasado había detectado mis pisadas a lo largo de la literatura o de la historia. Nos percibíamos, nos reconocíamos o, incluso, nos ayudábamos, pero jamás se producían relaciones entre nosotros, al menos a sabiendas, y dudo mucho de que se hubiera permitido ir más allá de las interacciones meramente profesionales, ya fuesen dependientes de las necesidades específicas de un determinado trabajo, o simplemente fruto del azar y carentes de cualquier implicación entre una causa y sus efectos inmediatos.
Como en cualquier otra actividad que precise un desarrollo extremo de las habilidades inherentes a la misma, comencé por el principio, es decir, eliminando a personajes de escasa importancia cuyo fallecimiento, siempre con una apariencia accidental, no era siquiera comentado por los medios de comunicación, y cuya desaparición era explicable por necesidades familiares, celos profesionales o, simplemente, por la inquina nacida del contacto cotidiano. Poco a poco fui comprobando cómo la personalidad de los blancos escogidos iba adquiriendo mayor relevancia, lo que generalmente ampliaba las dificultades de la operación y exigía diseños más elaborados, mucho más delicados en el formato y la ejecución. En tales casos, los elementos materiales eran seleccionados con un cuidado exquisito y la concatenación de sucesos se establecía con la precisión de un relojero. Tanto mi presencia invisible en el escenario de los hechos, como la motivación de los incidentes, eran disimulados con sutileza a través de las variaciones climáticas, el influjo de la luna sobre las mareas, la explosión controlada de revueltas callejeras, la complicación de algún ingenio en territorios poco frecuentados por la ciencia moderna, los nervios de la guardia personal de algún magnate, la locura insistente de los pirómanos, o el inesperado cambio de carácter en un animal de compañía, encantador, por otra parte, hasta el momento imprevisto en que era afectado por una lamentable enajenación de verano.
Pocas veces, y solo cuando las características del suceso me permitieron alguna licencia personal, me dejé llevar por mi juvenil debilidad de hallar placer en el trabajo. Eso introducía un matiz fundamental en las acciones que llevaba a cabo y me alejaba cada vez más de mis principios, de mi ingenua relación con la vida y la muerte, de mi predisposición genética a provocar la desgracia ajena y a la pura creación criminal, sin intereses comerciales ni vagas implicaciones colectivas. Ni siquiera la importancia de mis objetivos, lo complicado de la trama o las dificultades del acto final, añadían elemento alguno de confusión a los diferentes encargos. De hecho, creo que puedo confesar, sin ánimo de petulancia, que, una vez alcanzado un elevado grado de efectividad en el ejercicio profesional, sentí la misma indiferencia al asesinar a un mendigo sin nombre, futuro o historia previa, que al provocar la muerte de un líder político, la cabeza de una iglesia mayoritaria, una estrella del celuloide, o la mascota de un vecino de hotel que fastidiaba mis noches con los sonidos irritantes que llevaba aparejado el diálogo con sus congéneres.
Lo cierto es que aprendí pronto. Al fin y al cabo, ya conocía los elementos fundamentales de mi actividad y los había desarrollado de manera intuitiva, pero rigurosa, a medida que me enfrentaba a problemas progresivamente más complejos, a situaciones en las que se me exigía una mayor atención o un esfuerzo de concentración particularmente intenso. Por otra parte –ya lo he explicado aquí– había nacido para ello y no tenía más que dejarme llevar por mis tendencias naturales, permitiendo que fluyera mi fulgor interno, sentido de la acción, sensibilidad y carisma. La cofradía me proporcionaba documentación abundante en cada caso –nombres, fotos, relaciones, amigos, familia, aficiones, miedos, afectos, suspicacias, manías, paisajes y querencias–, a la cual yo debía añadir los datos obtenidos en primera línea, la información actualizada, las previsiones de modificación esperables durante los meses siguientes. Una vez identificada una diana, el contacto quedaba automáticamente interrumpido y jamás se volvería a activar en relación al mismo encargo. De hecho, cualquier alteración en este sentido significaría el fracaso absoluto, el incumplimiento de la orden, lo cual llevaría a la revocación del contrato de manera inmediata y definitiva. Como es evidente, el hecho de poder describir, en este momento, mi proceso formativo y los primeros pasos al servicio de la cofradía, implica que ese fracaso nunca se produjo, y que mi historia profesional es la narración de una carrera ejemplar, plena de éxitos desde el punto de vista convencional y demostrativa de la fuerza que se puede generar a partir de una adecuada combinación entre la constitución personal y el entrenamiento programado, entre la herencia y la academia, entre la naturaleza artística y el ejercicio de la misma.
Lo de menos siempre fue a quien matar. Al principio me bastaba con hacerlo para sentir aquella sensación túrbida y embriagadora. Después, una vez adoptada una posición profesional y alcanzada una cierta madurez emocional, se trataba de cumplir órdenes, adecuarme a un contrato, satisfacer los requerimientos de la empresa. Cuando la muerte se cruza en tu camino de manera imprevista, lo hace con la agresividad y la impertinencia de un visitante no deseado. Cuando te acompaña desde el principio, incluso antes del principio o de su arqueología, resulta una presencia amistosa y cálida, una compañía incapaz de abandonarte en un juego circular, interminable y acariciante. Vida y muerte como fragmentos de un mismo esquema, de una mi...