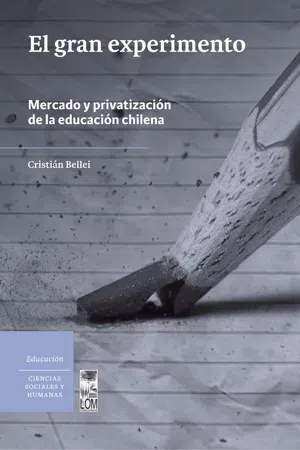
eBook - ePub
El gran experimento
Mercado y privatización de la educación chilena
Cristian Bellei
This is a test
- 254 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El gran experimento
Mercado y privatización de la educación chilena
Cristian Bellei
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
En este libro se analizan dos de los rasgos más sobresalientes de la educación chilena, íntimamente relacionados entre sí: su elevado nivel de privatización y el hecho de organizarse abiertamente como un mercado. El propósito del libro es entregar elementos conceptuales, empíricos y de comparación internacional, para realizar una discusión crítica sobre la experiencia chilena de reformar su educación escolar para hacerla funcionar como un mercado educativo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es El gran experimento un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a El gran experimento de Cristian Bellei en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Education y Educational Policy. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
EducationCategoría
Educational Policy1. Evolución de las políticas educacionales en Chile: 1980-2014
(con Xavier Vanni)
Este capítulo es un ensayo de ordenamiento e interpretación acerca de la evolución de las políticas educacionales implementadas en Chile desde 1980. Consta de seis partes. En la primera se analiza la reforma de mercado de los años ochenta; en la segunda, la estrategia de programas de mejoramiento de inicios de los noventa; en la tercera, la reforma educacional de la segunda mitad de los noventa; en la cuarta, la crisis en torno al impacto de la reforma que se desencadenó el año 2000 y la posterior reorientación de la reforma educacional; en la quinta parte, lo que se ha denominado recientemente la nueva arquitectura de la educación chilena, y finalmente, en la sexta parte, la agenda de transformaciones que se ha comenzado a discutir en el país recientemente.
La conclusión general es que se trata de un periodo de enorme actividad en el campo de las políticas educacionales en Chile, con una fuerte ruptura respecto del pasado y una evolución compleja a lo largo de más de tres décadas, en donde diferentes orientaciones de política han configurado un escenario en el que el Estado se esfuerza por definir y desempeñar un rol cada vez más relevante, en el marco de un sistema cuyo funcionamiento y organización está fuertemente regido por dinámicas de mercado. Actualmente –como consecuencia de masivos movimientos estudiantiles– las políticas educacionales chilenas enfrentan una encrucijada compleja al querer abandonar esta lógica de mercado como modo básico de regulación del campo.
1. La reforma de mercado (1980-1989)
Durante los años ochenta, Chile emprendió uno de los más radicales experimentos en materia de política educacional que se conozcan en el mundo: reformó a escala nacional su sistema escolar para orientar su funcionamiento por una lógica de mercado. La radicalidad de esta reforma, que en pocos años terminó con el sistema escolar basado en el Estado Docente –que el país había construido desde mediados del siglo XIX– resulta asombrosa (Bellei y Pérez 2010). Una breve revisión permite aquilatar lo dicho.
En primer lugar, acabó con la provisión de educación por parte del Estado nacional, traspasando dicha responsabilidad desde el Ministerio de Educación a las municipalidades. Esto determinó además una radical descentralización de la administración educacional. En segundo lugar, promovió la expansión de la educación provista por entes privados
–instituciones o personas naturales con y sin fines de lucro– mediante el acceso al financiamiento estatal en igualdad de condiciones que las escuelas y liceos públicos, y la exigencia de mínimos requisitos para abrir establecimientos y acceder a dicho financiamiento público.
En tercer lugar, promovió la competencia entre las escuelas por captar las preferencias de las familias –expresadas en la matrícula de sus hijos–, principalmente mediante la implementación a escala nacional de un sistema de financiamiento tipo cuasi vouchers, bajo la forma de un subsidio per cápita por alumno asistente. Para que las familias tomasen decisiones más informadas y pudiesen comparar entre las escuelas antes de elegir, se creó un sistema de medición de resultados de aprendizaje (SIMCE), aunque esta información sólo se haría accesible a la ciudadanía hacia mediados de la década siguiente.
Finalmente, liberó a los proveedores de educación de obligaciones consideradas esenciales en la mayoría de los sistemas escolares tradicionales: desreguló la profesión docente, terminando con el estatuto laboral especial; al mismo tiempo, flexibilizó el currículum nacional, dejando grandes espacios para que las escuelas diferenciaran su oferta creando proyectos educativos heterogéneos.
Cada una de estas «medidas» sería por sí misma una política enormemente novedosa para cualquier sistema escolar tradicional; todas juntas fueron una revolución para el sistema chileno, quizás sólo posible bajo las excepcionales condiciones de la dictadura militar (1973-1990).
La idea de introducir el mercado como mecanismo regulador de la oferta y la demanda de educación escolar encuentra sus fundamentos en la crítica institucional al sistema estatal de provisión de un servicio público. Para sus promotores, las escuelas públicas no pueden desarrollar las características de las escuelas efectivas porque se encuentran ahogadas por la burocracia estatal y los conflictos políticos de variados y contrapuestos grupos de interés (Chubb y Moe 1997).
La reforma de la educación basada en el mercado fue promovida no tanto como un dispositivo de expansión escolar –de hecho, la educación básica tenía cobertura casi universal y la educación media venía experimentando un fuerte proceso de expansión desde los años sesenta (Bellei y Pérez 2010)–, sino de mejoramiento de su eficiencia y eficacia, es decir, su calidad.
La lógica del argumento es simple, aunque de enorme potencial transformador: las familias debiesen tener la mayor libertad posible para elegir la escuela de sus hijos; las escuelas, a su vez, debiesen competir abiertamente por captar la mayor cantidad de alumnos; las escuelas que no logren atraer a las familias debieran volverse financieramente inviables y cerrar, o bien reaccionar mejorando la calidad de su servicio y logrando, así, volverse competitivas en el mercado escolar. Esta dinámica virtuosa de competencia generaría a la larga un mejoramiento de la calidad educacional y un aumento de la eficiencia en la gestión escolar.
Nótese que, llevado al extremo, en este esquema no existe un concepto de «calidad educacional» diferente del que la propia dinámica de la oferta y la demanda impone: calidad es lo que más familias prefieren. Esta visión tautológica de la calidad no acepta criterios externos, porque confía en la sabiduría de la autorregulación del mercado y las preferencias de las familias.
La reforma de los años ochenta fue enormemente exitosa desde cierto punto de vista: aumentó rápida y significativamente la participación de los proveedores privados en el sistema educacional chileno. Mientras en 1980 las escuelas privadas educaban a un 22% de los niños y jóvenes de educación básica y media, en solo pocos años alcanzó el 40%, y el 2013 había alcanzado más del 60%. Es decir, en la actualidad, la gran mayoría de los estudiantes chilenos asiste a escuelas privadas (Mineduc 2014).
Sin embargo, la evidencia disponible acerca de los efectos en términos de logros de aprendizaje de los alumnos –el concepto de calidad que mayoritariamente poseen los tomadores de decisiones y los académicos– es insatisfactoria. La calidad general del sistema escolar no parece haberse elevado como consecuencia de estas reformas. Por otra parte, las escuelas privadas subvencionadas no han demostrado ser, en promedio, más efectivas que las escuelas municipales en lograr aprendizajes en lectura y matemáticas en sus alumnos (Hsieh y Urquiola 2006; Bellei 2007). Todo esto, en un contexto de baja calidad general del sistema escolar chileno. Finalmente, existe evidencia que sugiere que la aplicación de este modelo de mercado en educación ha aumentado la segregación socioeconómica de las escuelas y liceos, y la inequidad educativa (Mizala y Torche 2010; Contreras et al. 2010, Valenzuela et al. 2014).
2. Programas de mejoramiento educacional (1990-1995)
La recuperación de la democracia en 1990 generó un contexto sociopolítico de grandes esperanzas, pero también de enorme tensión e incertidumbre. La reconciliación nacional y la normalización del funcionamiento de las instituciones públicas fueron las preocupaciones centrales de las autoridades. No hubo espacio para plantearse iniciativas de reforma educacional que implicaran cambios institucionales mayores al sistema escolar heredado. Una consideración central a este respecto fue la clara conciencia de que una agenda de reformas institucionales en educación poseía un potencial de conflicto político inmenso: el último Gobierno democrático se había visto envuelto en una agresiva disputa alrededor del proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU) (Núñez 2003); a su vez, la modernización de la educación de los años ochenta –como se le llamó– fue llevada a cabo con la oposición del profesorado y las fuerzas políticas fuera del Gobierno. La educación chilena acumulaba dos décadas como campo de batalla.
Ciertamente, para impulsar una reforma institucional del sistema escolar primero hay que convencerse de su necesidad. En este aspecto se hizo cada vez más evidente que la coalición gobernante estaba internamente dividida. Algunos –que podríamos definir como más próximos a la tradición del Estado Docente– tenían la expectativa de que una especie de contrarreforma devolviese las agujas del reloj y se recompusiera lo que denominaban el sistema nacional de educación pública. Otros, en cambio, que podríamos caracterizar como más liberales, valoraban varios de los componentes del nuevo sistema escolar: la municipalización fue vista como un paso positivo de descentralización; la introducción del subsidio per cápita, como un mecanismo eficiente de asignación de recursos; y la promoción de las escuelas privadas, como una fuente de innovación para el sistema escolar.
La falta de convicción acerca de la necesidad de una reforma institucional mayor, unida al clima de transición orientado hacia la pacificación de la arena pública, determinó la mantención del statu quo en ese orden. El único aspecto en el cual durante este periodo se realizó un cambio estructural fue la promulgación del Estatuto Docente, que establecía una regulación especial para los docentes, especialmente de las escuelas municipales. De hecho, durante media década se evitó hablar de «reforma educacional»: se trataba sólo de «mejoramiento continuo» (Picazo Verdejo 2013).
Es en este contexto que surgen los programas de mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación. Por supuesto, los programas de mejoramiento son mucho más que un ejercicio de pragmatismo en la política educacional en un escenario tan complejo como el indicado. Ellos responden a una nueva convicción: si el corazón de los procesos de enseñanza-aprendizaje late en la escuela, es en ella donde la política educacional debe poner el énfasis.
El primer programa de mejoramiento, iniciado en marzo de 1990, fue el Programa de las 900 Escuelas (P-900), cuya población objetivo fueron las escuelas de zonas urbanas a las que asistían alumnos pobres y que obtenían los más bajos resultados de aprendizaje. Luego, en 1992, se iniciaron los programas MECE-Básica y MECE-Rural. El MECE-Rural focalizó su trabajo con las escuelas uni, bi y tri–docentes, es decir, escuelas multigrado en que alumnos de diferentes cursos comparten las horas de clases en un mismo aula. El MECE-Básica, más complejo en su diseño y de mayor envergadura que los anteriores, combinó estrategias focalizadas con intervenciones de cobertura universal. En 1994 se inició el MECE-Media, que cubrió gradualmente al conjunto de los liceos del país. Este fue complementado luego por el programa Liceo Para Todos, intervención focalizada en los liceos que atendían a población escolar más pobre y de más bajos resultados, y cuyo propósito central fue disminuir la deserción escolar (García-Huidobro 1999; Cox, 2003). Por cierto, esta lista no es exhaustiva, pero permite apreciar la enorme capacidad de innovación y gestión del Ministerio de Educación para diseñar e implementar programas de mejoramiento escolar durante los años noventa.
Los programas de mejoramiento son diversos no sólo en sus poblaciones atendidas, sino en muchos aspectos de sus objetivos y estrategias de intervención, incluyendo los tiempos y actores involucrados. Sin embargo, es posible identificar algunas características comunes que de alguna manera definen la novedad, el aporte específico de este tipo de política educacional.
La primera característica ya ha sido mencionada: se trata de intervenciones destinadas a desplegarse en el trabajo escolar; su unidad central de cambio es la escuela. Los programas contienen una propuesta de trabajo docente, una nueva forma de relación pedagógica y, más en general, de gestión de la pedagogía en la escuela y el liceo. Los programas no modifican reglas, normas ni instituciones: intentan modificar la experiencia escolar cotidiana de profesores y alumnos.
Una segunda característica es que los programas crean dispositivos de trabajo colectivo en los establecimientos educacionales, orientados a darle mayor densidad al trabajo de reflexión, diseño y gestión técnico–pedagógica. La estrategia más utilizada fue instaurar talleres de trabajo regular de los profesores, que buscaban promover el aprendizaje entre pares, servir de instancia de desarrollo profesional docente.
Una tercera característica que podemos identificar es el énfasis puesto en la diversificación de los recursos de aprendizaje utilizados en la escuela y el liceo: la lucha contra el monopolio de la tiza–pizarrón y el dictado fue casi una cruzada librada por los programas de mejoramiento. La introducción de diferentes recursos de aprendizaje en el trabajo escolar tenía propósitos más amplios que la simple difusión de nuevas tecnologías; remite a la diversidad de estilos de aprendizaje y motivaciones de los alumnos; también se vincula con una noción más compleja del currículum y el intento de desarrollar habilidades intelectuales de orden superior.
Existe evidencia de peso que indica que...