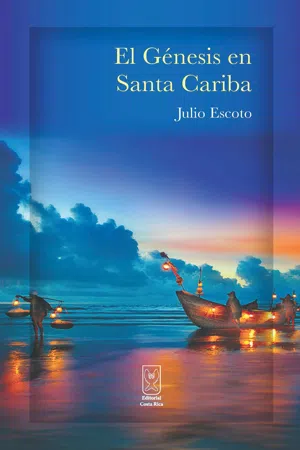
This is a test
- 350 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
El Génesis en Santa Cariba
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Una isla sin tiempo conquistada por los británicosUna pintora adolescente que desfallece de amorUn presidente, Salvador Lejano, que enfrenta un golpe de EstadoUn obispo gnóstico que encabeza una dictaduraUna revolucionaria, Crista Meléndez, que resucita al tercer díaDos homosexuales que se aman bajo una montaña que caeUna periodista que aumenta de libras tras cada decepciónUn sacerdote, Casto Medellín, que extravía la virginidadEs, en el fondo, la historia de América vista desde la perspectiva mágica de una original novela.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a El Génesis en Santa Cariba de Julio Escoto en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Literatura generalIX
La lluvia y el huracán
El primer presidente de la nueva República de Cariba se llamaba Salvador Francisco de la Santísima Trinidad Lejano y era de figura baja y atractivamente mal parecido pues no respondía en manera alguna a los modelos inculcados de la raza superior. Bigotito naciente le tapaba dos cagarrutas de lodo que le pringaban la cara mientras que en el resto del rostro aún eran perceptibles unas manchas moretas en forma de dedo, que debían ser las huellas de su pasada cosecha de bofetones. A consecuencia de estos le prescribieron anteojos, los que escogió con aros de carey color de gitana que le aportaban cierta apariencia radical de intelectual. Tenía fama arrastrada de gran bailador y mejor decidor, tunante sempiterno que, empero, se cuidaba de no dejar descendencia ilícita e incluso antes de llegar al poder ya eran prolijas las habladurías sobre su mal carácter de empecinado cumplidor y su obsesiva afición al trabajo. Se levantaba al alba con las gallinas y se acostaba temprano, pero luego se volvía a despertar y durante la noche el pueblo lo adivinaba sentado a su escritorio tras las cortinas de palacio, que dejaban traslucir el perfil de un hombre inmerso en la sustancia gelatinada del porvenir.
En honestidad y rectitud nadie igualaba la medida de sus zapatos. Su prolongado encierro en la finca de Lawrence había ocurrido por su campesina resistencia a negociar con el brazo torcido, máxime bajo la circunstancia de una hipostenia, que es decir una extenuación que ni lo dejaba pensar. Gracias a su memoria prodigiosa, cerrada a doble llave cuando la circunstancia lo demandaba, ni uno de los dirigentes de la rebelión fue capturado: Salvador había resistido las torturas más infames, los insultos más procaces, las humillaciones más fértiles sin soltar palabra. Su heroísmo era a prueba de vanidad y su ejemplo era diario, constante y sencillo, casi elemental.
No dejaba de preocupar a algunos la desproporción de su libido. Rumores había sobre su paciencia, aprendida en fuentes orientales, para jugar al amor, práctica del ego y la materia a que era afecto, y el ojo lo traicionaba en presencia de las embajadoras, las faldas de las porristas de las celebraciones patrias y en el flirteo con las secretarias, a las que escogía dentro de lo más granado de la promoción colegial. Cada tanto se sometía a terapias ingratas de yoga para arrancar esa voluminosa liga que tenía con la carne y que le impedía gobernar al espíritu. Se arropaba durante la noche con telas ariscas y se rodeaba con sahumerios de ruda para sudar calenturas nacidas de nada con tal de aprender los sacrificios de la moderación, o salía de las sesiones ministeriales y se precipitaba a coleccionar duchas frías si en el medio de la conferencia una pierna cruzada, a veces por simple analogía estética una pierna de varón, le robaba la mirada. El principio de esa infecta dependencia era filosófico, no hormonal, pues lo mismo le daba con una sinfonía meticulosamente elaborada, un cuadro profuso, una obra de teatro o la seducción hipnótica de las multitudes, que invariablemente le despertaban erección.
Sabía bien que la lucha no se prodigaba gratuita. A pesar de su clavado materialismo se revolvía en convulsas agitaciones de pasión desconocidas por sus allegados, excepto cuando callaba, que era como entrar al ojo del huracán. Le aturdían las ineficiencias y no perdonaba yerros; los tres primeros secretarios que renunciaron lo hicieron por su abyecta necesidad de perfección. Alguna vez logró redondear una excusa coherente: lo que se jugaba no era un puesto en la vida sino su propia consistencia espiritual. Más allá del inevitable deslave de huesos y epidermis, de su próxima pudrición física cuando concluyera la ruta que se había marcado, es decir cuando falleciera, el itinerario seguía adelante. Desenvuelto de la sustancia lenta, desprendido de su apariencia mortal, había otras misiones arcanas: acceder al siguiente círculo si lo había merecido, recapacitar lentamente sobre las involuciones dadas, otorgarse el perdón. La causa de las enfermedades terráqueas no era sino la incapacidad del hombre para darse a sí mismo indulto, reconciliarse, sellarse el pasaporte para la eternidad. Y en consecuencia con eso actuaba: podía dispensar ingratitudes, malicias y traiciones siempre que percibiera que surgían de un alma inmadura, pero montaba en cóleras inauditas cuando provenían de alguien con una preparación superior. Entonces se enconchaba en un silencio catastrófico, preludio de su íntima contienda para no explotar, hasta que controlaba el ego desmandado. Desconocía el odio y poseía una fe ciega en que el amor todo lo curaba pero tampoco era fanático: pensaba que la venganza era saludable si administraba una lección.
A pesar de su sencillez rural le seducían ciertos boatos y era un pródigo amanerado con los perfumes, en los que había educado su olfato singular. Tomaba dos o tres baños por día, hábito que en su primer informe el sorprendido embajador francés detectó como superficie de alguna discreta enfermedad. Hecho a las pobrezas y las inclemencias clandestinas le causaban diarrea los platos exóticos, especiosos o preparados, incluyendo los de banquetes consulares, y se contentaba con poquiteros de cazabe y tortilla, plátano maduro, carne deshilachada y jugo de frutas. No ingería alcohol o lo hacía muy esporádicamente, en ocasiones solo para evitar que la industria ronera, que proveía las únicas divisas de Cariba, lo resintiera. Gustaba de jardines solitarios, avenidas de amates, cuevas húmedas, paseos ornitológicos por la montaña, los lápices de colores y las hamacas de cabuya pero había adquirido una supersticiosa animadversión hacia el mar, donde decía que el oleaje elaboraba su tumba tejiéndole mortaja de sal.
Para nadie era extraña esa propensión. Se trataba obviamente del eclipse amatorio con Alfonsina Mucha, por lo que no había dama en Cariba que no aspirara a sanearle la purulenta llaga de la memoria sexual. Y de allí que siendo tan admirado lo aturdiera la admiración y se hiciera un hombre reservado, de estrujamientos presurosos con las secretarias tras los armarios, pellizcos inocentes, piropos al vuelo que pretendían decir lo que deseaban sin quererlo acabar. Las edecanas ya estaban acostumbradas a las galanterías que nunca frutecían en la cama pues Salvador había tomado tan de profundo su obligación de Estado que rehuía el mal ejemplo y, no sin dolor, durante una época le bastó revisar el menú sin empuñar los cubiertos. Hasta cuando se anunció la visita del Praphit a Lytown, que fue el inicio de su perdición.
Varias sorpresas protagonizaron el debut del gobierno insurreccional. Para remontar el vacío jurídico su primer decreto fue autorizar la vigencia de la tradición inglesa como ley de la isla, con enorme decepción popular. A fin de corregir el desacierto nombró una comisión legislativa adscrita a la presidencia y conformada por una mezcla heterogénea de personalidades, ninguna de las cuales era de abogados sino de sacerdotes, seglares, camaroneros, armadores, textileros jubilados, marchantas y sindicalistas, entre otros, efecto que se atribuyó a una brillante jugada política. Salvador debía estar redactando tras bambalinas su propio proyecto revolucionario y el comité no sería más que una pantalla de procedimiento oficial para dar trámite a las reformas, sin capacidad siquiera para discutirlas. Luego anuló las disposiciones y edictos estrafalarios de monseñor pero creó el cargo novedoso de capitán mayor del ejército, que fue considerado un retroceso cívico no solo porque restituía a la milicia sino porque a la cabeza dispuso a un mestizo, el cadete Sebastián Alvergue, quien lo primero en que se empeñó fue en una colecta pública para alzarle una estatua a su padre mártir en el centro de la ciudad. Más adelante Lejano mandó izar las banderas de las compañías navieras, y de las naciones que le habían otorgado aquiescencia diplomática, para anunciar la amnistía general: entrábamos a la existencia republicana esgrimiendo el estandarte del perdón, proclamó desde la terraza de Pound House, residencia de mandatarios, antiguo galpón para la procuraduría de puerto, y dábamos ejemplo universal de ambición democrática y hermandad, gesticuló remontándose las gafas de carey. El pueblo, abajo, aplaudía a rabiar.
Por mucho que se polemice sobre esos días inaugurales, la convicción carismática de Lejano lo colmaba todo. El suyo era el acto involutivo de un inmenso ego que alimentaba el fervor de las multitudes, a las que imantaba atrayéndolas hacia las peculiaridades de su dialéctica personal. Su retórica era poderosa, de frases súbitas cual ráfagas, construidas en períodos bimembres que remachaban ángulos metafóricos de la misma idea hasta sembrarla en la testa del oyente. Ciertas cláusulas de sus discursos se hicieron célebres por lo osado, como en las honras funerarias a Lawrence, en que se atrevió a asegurar que la simbiosis cívico mística de su relación con el destino de Cariba era insoslayable. “Amo a mi pueblo”, reclamó con mímica gemela de brazos, “y el pueblo debe quererme, tiene que quererme...”, mientras que otras contribuyeron a atribuirle hedonismos para los que no estábamos preparados. “Soy un presidente de primera en una república de segunda para un pueblo de tercera”, se le achaca haber murmurado la única vez en que se le vio ebrio, cuando la frustración sentimental con Lyta.
Con todo el público lo adoraba y asistía a sus mítines con escrupulosa puntualidad. Sus convocatorias eran antesala de cátedra, pues escoltado por el gabinete –caras desconocidas, mestizos prepotentes por la novedad de la asunción burocrática– podía hablar toda la tarde explicando la inmanencia regresiva del poder que manaba de la base, se hacía conjunción de pueblo en el gobierno y retornaba a su primigenia raíz como ave que vuelve de la migración estacional. Entre él y el auditorio se forjaba una grácil elipse de fraternidad pues Salvador tenía la virtud de adelantarse a los halagos de los amigos y a la crítica de los adversarios, amarrado ello con una lógica de ambivalencias inauditas capaz de probar lo opuesto de lo contrario, la contrariedad de la oposición, la validez de ambos sofismas y su nulidad. Nunca se había escuchado en Cariba a una inteligencia semejante, tan versátil y apabulladora, diestra y particular que a veces ocurría haberse marchado ya a su habitación, a dormir, mientras afuera persistían las ovaciones y los aplausos. Asistíamos, pues, a la gloria de la reivindicación popular y al himeneo de las clases y las castas, desposeídas ahora de razón para enconos. Solo había que abrigar paciencia, tener fe, empujar en la misma dirección y esperar. Lo que en nuestra ignorancia colectiva no podíamos ver Salvador ya lo había explorado y conquistado.
Preparaba Lejano un itinerario náutico a Gran Bretaña, a visitar a la reina y suscribir con ella los protocolos que anulaban el condominio y reconocían a la república, cuando falleció Percy E. Lawrence en su mansión de campo, rodeado por el personal de servicio y el gimoteo íngrimo de sus viejos marinos, que solo eso le había quedado. Gran Almirante de Ultramar, según ascenso póstumo que le dispensara la monarquía, su deceso originó una crisis que sometió el ingenio de Salvador a prueba, ya que Cariba –tal era ahora el nombre oficial, laicizado sin el Santa– carecía de beneplácito diplomático, por lo que el estatus de colonia proseguía legalmente intacto. Y así, las pompas fúnebres dedicadas al ilustre palmado debían someterse al rigor ceremonial de la Corona, minuciosamente escrito, meticulosamente preparado, so riesgo de provocar agravio internacional.
Como buen newtoniano, Lawrence había dejado notariados testamento y epitafio, breves ambos, más su severa disposición de ser sepultado en el vergel del hospital de San Brandrano, al poniente de Dublín, dentro de la más seca humildad: caja de madera del trópico, exactamente pinus oocarpa ligeramente cepillada, formalidades mortuorias de capitán caído en circunstancias de batalla, cureña apenas enjalbegada, escolta de féretro con regimiento local de veteranos y tres pendones: de la familia, de su último barco y de la nación, en orden inverso desde luego en la panoplia de estamentos seglares, en tanto que a lo religioso lo regiría su casuística propia. En la lápida debía tallarse epígrafe enigmático: “Lejos, en la sombra, perdió un rayo del sol”, que nadie entendió pero que fue respetado según lo comandara su designio terminal.
Sus últimos alientos habían sido dolorosos, no por caducidad del hígado, con el que ya ni sentía, sino por la basca de arrepentimientos que lo engolfaba cada mañana. Para comenzar demandó que su enfermedad no interrumpiera nada, por lo que grumetes y cabos que le cumplían la guardia seguían haciendo el toque de alba igual que en la mar, con los tañidos de una campana puesta en un como falso castillejo de proa desprendido de una barquizuela e injertado en el zaguán de Viceroy Manor. Para entonces su aide-de-camp ya lo había vestido y afeitado, sujetos al uniforme los galardones merecidos por exploraciones y sometimientos de tribus hurañas en la patria océana, y lo había arrastrado en la silla de rodines hasta el ventanal. Desde ese puesto de mando observaba Lawrence los giros de los subalternos, la iza del pabellón y los labios en movimiento para prez de náufragos e idos, silenciado todo por la cortina traslúcida del cristal. En sus auroras finales ese momento era cada vez más angustioso pues con los pitos de maniobra el gobernador se oponía a permanecer sentado, aunque tampoco aguantaba estar de pie, para vigilar el cumplimiento de unas órdenes a las que se le resistía la voz pero que se le cuadriculaban en la mandíbula imperiosa, en la pupila de acero y en unos como rasgados compases de batuta que le sacudían las manos, no sin que el gurguriteo de ciertas sordas imprecaciones le templara el rostro. A la capitulación del ejercicio se desmadejaba cual si las fáculas del sol caribe le robaran el aire, fino sobre la superficie iluminada del ponto, achicaba los ojos y rompía a llorar.
Era entonces cuando sus súbditos se horrorizaban de sus andanzas acuáticas y de la pecaminosa lealtad para con la reina y la Corona. Percy E. Lawrence discutía en voz alta con los difuntos acerca de inmerecidas justicias propiciadas en su nave, escuchaba a sus víctimas hablar sobre la precisión con que engarzaban los anillos de la horca y de la memoria, prestos a desanudarse solo tras el involuto exacto de la resurrección, le restallaban en los oídos las cuentas interminables de los latigazos que había prescrito y se le blandecía la vista ante la sal pétrea de los muchos cadáveres retirados de la conciencia pero que tornaban a reflotar en los páramos, ciénagas y pantanos donde los había aventado. Luego, tras desayunar una avaricia espartana, reclamaba del médico que le estudiara la caca en la bacinilla de peltre para averiguar si le marchaba o le retrocedía la salud mientras se consolaba entonando cánticos bíblicos, repetía obsesivamente que la guía a la salvación no estaba en ver arriba sino en lo que asciende y se dormía como espiado por una legión de espíritus que solo aguardaba a que trascendiera la delgada línea corpórea de la vida para lincharlo.
En esa cruda negociación se le sucedían las tardes, infectas de compañía indeseada y de soledad, falto de interlocutores y sobrado de hastío, hasta que conoció que su antagónico guerrillero estaba a punto de ser eliminado y lo mandó a llamar. Lo que ambos masones del grado 33 conversaron y pactaron en el preámbulo de la revolución jamás se divulgó ni en el parloteo terapéutico de los sueños.
A algo de ello debe haber aludido Salvador cuando encumbró a Lawrence como epítome de la civilización. Sin reconocerle el protagonismo colonial aromó la loa elegíaca con los más elaborados adjetivos, prestigió su destino de descubridor, factótum de la paz, y exaltó su imaginería social. Más que guerrero había sido constructor deseoso y batidor de arcillas, dijo, geógrafo del barro, tejero inmemorial que había tendido techo a las dispersas nomadías de una caribeneidad primigenia; no despedíamos al funcionario, insistió con maquinadas metáforas, sino al amigo no por retraído menos solícito, ironías estas de sutileza casi artística o gastronómica. Lawrence podría surcar estelas de la historia –proclamó sin explicar este vocablo del cual solo él sabía el significado– sin desandar ruta, inmune a las desavenencias del azar o la crítica salobre de los mal iluminados –se refería a Vanderbilt, sin duda, que habitaba un bohío pobre en la costa, gracias al decreto de amnistía– porque su nave estacionada en la posteridad resistiría las mareas del rumor cual si anclada en el paraíso. Lawrence había abonado quizás sin proponérselo –elevó Lejano sus manos limpias de sangre– la célula nucleica de la nacionalidad.
Nadie entendió pero se escuchaba hermoso.
Aun así el problema persistía. Fuera de esas danzas de sombrilla cortesana, dedicadas a ensalzar al vástago de la septuagésimo tercera puta en sucesión que era Lawrence, destructor de Lytown, represor incansable, torturador profesional y divididor astuto, nadie sabía qué hacer con sus despojos, míseros por cierto. El gobierno británico buscábale hendijas sutiles a su demanda póstuma, a fin de dejarlo en Lytown y no trasladarlo al continente; Salvador pensaba que carroña tan repulsiva era un atentado de contaminación ambiental.
La fórmula más expedita era cremarlo y arrojar las cenizas al agua, pero la racionalidad mosaica se oponía a tan breve conclusión. Así que exasperado por enigma tan voluble Salvador nos mandó citar para medianoche en el despacho oval, dispensáramos el distanciamiento involuntario dijo, había tantas cosas que hacer que los amigos eran los más inmediatos y los más lejanos, reímos con el juego de su apellido, el caramanchel varado que era Lawrence lo había metido en supremo berenjenal, máxime que los anglos se daban cuenta perfecta d...
Índice
- Cubierta
- Inicio
- Epígrafe
- I Agitada respiración de la noche
- II El loco del diluvio
- III La primavera pugnaba por reventar
- IV El cielo se está cayendo
- V ¿Adónde quieres volar...?
- VI Llovía adolescentemente
- VII El corazón del océano
- VIII Veinticuatro bofetadas
- IX La lluvia y el huracán
- X Dioses poderosos y dioses abandonados
- XI Voces, vítores, reclamos
- Créditos
- Libros recomendados