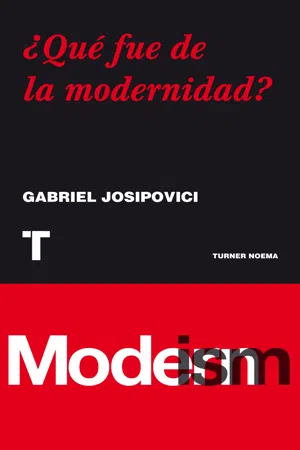
This is a test
- 261 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
¿Qué fue de la modernidad?
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
¿Qué tienen Kafka, Virginia Woolf y Borges que no tienen Philip Roth, Irène Némirovsky ni Julian Barnes? ¿En qué momento y por qué los escritores optaron por eludir el desafío de la modernidad? ¿Cuándo relajaron su responsabilidad hacia su arte? Estas preguntas acucian a Gabriel Josipovici desde que era estudiante en Oxford. El presente libro es su respuesta.¿Qué fue de la modernidad? es una obra polémica, que puede generar tanta contestación como interés, una indagación ilustrada y sardónica sobre estética y literatura, una llamada de atención a los artistas que han renunciado a la libertad, la herida y la alegría de la modernidad. Un libro que habla de literatura y de arte, y también del mundo y de la vida.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a ¿Qué fue de la modernidad? de Gabriel Josipovici, Gregorio Cantera en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Ciencias sociales y Sociología. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
SEGUNDA PARTE
MODERNIDAD
VI
ES UNA MUERTE RÁPIDA, QUE DIOS NOS ASISTA
Por más que Wordsworth y Friedrich no atiendan a géneros, no dejan de producir obras que indudablemente son artísticas, aunque solo sea porque el inglés escribe en verso y el alemán pinta óleos que después enmarca. En el caso de la novela, la negación de los géneros reviste un carácter más radical, por la sencilla razón de que es la forma que sale a la luz cuando los otros géneros parecen haber periclitado. Al igual que Descartes en su Discurso del método, sus creadores no dudaban en afirmar que no estaban dispuestos a agachar la cabeza ante nadie, que solo ante sí mismos, personas honorables y sensatas, habían de rendir cuentas. Por esto, desde sus orígenes la novela simuló o intentó presentarse como algo distinto, ya fuera como traducción de un manuscrito arábigo perdido, como relato pormenorizado del naufragio de una nave en una isla desierta, o como memorias de una prostituta, un libertino o un huérfano. Como tales, los géneros literarios no eran sino una muestra de sumisión a la autoridad y a la tradición, en tanto que la novela, narración en prosa, era la nueva forma elegida por quienes, liberados de los grilletes que los encadenaban a sus padres y a la tradición, se permitían decir lo que pensaban sin tapujos. No es casualidad, pues, que sean tantas las novelas de los siglos XVIII y principios del XIX protagonizadas por jóvenes que se niegan a secundar los deseos de sus padres, a seguir la senda marcada por sus progenitores. Si bien es cierto que al final el personaje principal suele heredarlos; aunque sin renunciar a su punto de vista. Lo que nos pone sobre aviso acerca de la paradoja con que se enfrenta la novela. Porque, si abomina de toda autoridad, ¿cómo es que se erige en faro para navegantes? No cabe otra respuesta que fiarlo todo a la inspiración o a la experiencia del novelista. Pero ¿quién le ha investido de semejante autoridad? Él, naturalmente, faltaría más.Desde el principio, pues, la novela se vio en el mismo y doble brete que don Quijote, que se da un nombre y un apodo, afirmando la verdad y el alcance de lo que hace (tarea innecesaria en las obras que se acomodaban a un género determinado, puesto que la tradición se encargaba de tales minucias), aun pensando para sus adentros que se trataba solo de palabras y nada más. O quizá no solo pensándolo, sino convencido de la importancia y la trascendencia de su trabajo; actitud que, por otra parte, impregna las obras de Balzac y Dickens de esa autoridad magistral que tantos y tantos novelistas posteriores han envidiado. En cierta ocasión, Isaiah Berlin definió a Verdi como el último de los creadores ingenuos1 En cierto sentido, lo mismo podría decirse de Dickens y Balzac: ninguno de los dos albergó jamás la menor duda sobre su vocación o su talento.
Pero en su ensayo sobre Verdi, creo que Berlin se equivoca al emplear el término “ingenuo” en el sentido en que lo empleó Schiller, quien lo contrapuso a “sentimental”. El creador “ingenuo” de Schiller sería el anterior al desencantamiento del mundo que sobrevino en el siglo XVI. Por supuesto que después de 1600 no faltan creadores dignos también del término, como parece entenderlo Benjamin en su ensayo sobre Nikolái Leskov, y lo mismo podría decirse de los escritos de Johann Peter Hebel. Pero la ingenuidad de Dickens, Balzac y Verdi sería de otro tipo: no en vano, fueron los más avispados en lo que a la búsqueda de la popularidad y el éxito se refiere. Creo que John Bayley da en el clavo al afirmar a propósito de Oliver Twist: “Nadie como Dickens ha sabido sacarle tanto partido al hecho de ignorar lo que se le pasaba por la cabeza.”2 Aunque destaque esa faceta del inglés, no por eso es menos consciente de las limitaciones que semejante actitud impone. Las novelas de Dickens, apunta, carecen de la objetividad del arte con mayúsculas; en eso consiste su encanto, precisamente: en que nunca traspasan las lindes del reino de las pesadillas infantiles, tan creíbles que jamás nos abandonan:
Tenemos por monstruos a Yago y Verjovenski porque saben lo que hacen: sus acciones nos llevan a despreciarlos y a apartarnos de ellos en aras de la libertad, algo que no es posible en el caso de los desalmados que Dickens retrata. Si se nos antojan tan aterradores y espantosos, es porque hasta tal punto se identifican con las atrocidades que cometen que no podemos quitárnoslos de la cabeza: nada los despoja del carácter imborrable que aureola nuestras pesadillas, nuestra propia conciencia.
Apreciación sutil, sin duda, que, tanto en su intensidad como en sus limitaciones, da cuenta de la vertiente infantil de la obra de Dickens (igual que en los casos de Verdi o Balzac), implícita en el término “ingenuo”.
Estado de gracia, qué duda cabe, que poco tiene que ver, empero, con la autoridad como tal. No solo comparados con Dante o con Shakespeare, sino con creadores de su época, aunque de una generación anterior, como Beethoven o Wordsworth, tanto Balzac como Dickens o Verdi se nos antojan, por así decirlo, superficiales. No se trata de algo que tenga que ver con su falta de pericia, rasgo este que también se advierte en el músico y en el poeta, sino de algo que afecta a la misma raíz de su fuerza creadora y del enorme éxito comercial que alcanzaron como innovadores: su nula disposición a hacerse preguntas acerca de cuál era su cometido. En este sentido, podemos considerarlos como los iniciadores de los éxitos de ventas de los tiempos modernos; con lo que en sus obras comenzaría la separación entre popularidad y profundidad creativa característica de nuestra cultura moderna.
Mientras Balzac y Dickens escribían sus obras de mayor calado, otros eran quienes, por todos los medios a su alcance, trataban de aquilatar lo que de verdad importaba. El más insistente, como ya he mencionado, fue Søren Kierkegaard. En El libro de Adler (Sobre la autoridad y la revelación), aunque su tema sea propiamente religioso, aborda una cuestión fundamental para entender los problemas a que debía hacer frente el arte en su época. La obra en cuestión se centra en un sorprendente caso que había llegado a sus oídos y que, por absurdo y superficial que pueda parecernos, el autor eleva a la categoría de ejemplar. En el prólogo a un volumen que recogía algunos de sus sermones, el doctor Adler, un pastor luterano, afirmaba:
Una velada en que me había explayado acerca del origen del mal, en una suerte de iluminación, como el fulgor de un relámpago, comprendí que todo está subordinado al Espíritu, que no al pensamiento. Aquella noche un espantoso aullido se abatió sobre nuestra asamblea, y comprendí que el Salvador me ordenaba ponerme en pie, abandonar la reunión y escribir estas palabras.3
Cuando, alarmadas, las autoridades eclesiásticas le pidieron explicaciones sobre el particular, el religioso se enredó en una retahíla de enrevesadas aclaraciones en su descargo que tanto insistían en la veracidad de lo que había escrito como se perdía en divagaciones; de forma que, al final, ya no estaba claro si se trataba de una conclusión a la que hubiera llegado tras profunda reflexión o de una aparición real del mismísimo Jesús diciéndole lo que tenía que hacer. Desde su punto de vista, Kierkegaard consideró este asunto como “un amargo epigrama sobre nuestra época”, y escribió El libro de Adler para extraer las consecuencias pertinentes. Lo que viene a decir, en resumen, es que en nuestros días hemos tergiversado los significados de genio y de apóstol, que ya no establecemos diferencias entre “un gran hombre”, o “un gran escritor”, y aquel que habla con autoridad. Si san Pablo le dijera a alguien: “ve y haz esto”, ya podríamos analizar la frase hasta la extenuación, que solo concluiríamos que se trata de una frase que podría haber dicho cualquier otro. La única diferencia reside en quiénes somos, no en lo que decimos. La diferencia solo estaría en la autoridad que atribuimos a san Pablo, cualidad de la que el lector y quien esto escribe carecemos. Kierkegaard repara en lo que Durero y Cervantes comprendieron en su momento: que, carentes de autoridad, no nos queda sino reivindicar la nuestra, aun a sabiendas de que no tenemos ninguna. Pero, en opinión del filósofo danés, nuestra época no solo ha olvidado en qué consiste la autoridad, sino que ni siquiera reconoce la diferencia fundamental entre el que está investido de autoridad y el que es solo un genio.
Es en el prefacio de esta obra donde encontramos algo que guarda íntima relación con nuestro intento por dilucidar en qué consiste esta nueva forma de la novela. Comienza: “Una cosa es que una vida se haya acabado, y otra distinta que haya finalizado porque ha alcanzado su conclusión.”4 Cualquiera, un buen día, puede tener la ocurrencia de que va a ser escritor; pero Kierkegaard nos advierte:
Puede estar dotado de extraordinarias cualidades, ser dueño incluso de una gran erudición, pero un escritor es algo más que alguien que escribe libros […] El hecho de que escriba no lo convierte en escritor; puede ser capaz de escribir la primera […] y hasta la segunda parte de su obra, pero, incapaz de llegar a una conclusión, no estar en condiciones de escribir la tercera. Si, en su ingenuidad, sigue adelante (tentado por la idea de que todo libro ha de tener una conclusión) y la escribe, al hacerlo renuncia claramente y por escrito a toda pretensión de llegar a ser escritor. Pues si bien es cierto que solo si la escribe satisface su aspiración de que lo tengan por tal, no menos cierto es, por sorprendente que parezca, que al escribirla renuncia a tal reivindicación. Si hubiera caído en la cuenta de la nula razón de ser de esa tercera parte, se habría mantenido fiel al adagio latino si tacuisset, philosophus mansisset [si se hubiera callado a tiempo, por filósofo lo tendríamos].
Más claramente no se puede decir. En nuestra época moderna, una época con el acceso a la trascendencia vedado y, por tanto, sin asideros fiables, una época de genios y no de apóstoles, únicamente aquellos que no entiendan lo que ha pasado se imaginarán que pueden darle a su vida (y a su obra) una forma y un sentido; una forma y un sentido otorgados por el final. En eso habrá de consistir la tarea de quienes hayan reparado en ello: en hacer ver y entender lo que hemos perdido a quienes aún no se han dado cuenta. Kierkegaard concluye su disertación con un aforismo cargado de consecuencias: “Para llegar a la conclusión, primero hay que reconocer que falta; y entonces echarla en falta a rabiar”.
La dialéctica es consustancial a Kierkegaard, y a la modernidad. En la última de sus obras importantes firmadas con pseudónimo, Postscriptum no científico y definitivo a ‘Migajas filosóficas’ (1847), relata, no sin cierta ironía, cómo de joven solía sentarse en los espléndidos jardines de Frederiksberg en Copenhague y meditar acerca de lo que iba a hacer en la vida. El mundo rebosa de inventos nuevos y grandiosos, pensaba: el telégrafo, los barcos de vapor o el ferrocarril. ¿Qué más se puede hacer por la humanidad? Y así fue como se le ocurrió que podía ayudar a los hombres a caer en la cuenta de aquello que no podían hacer: se erigiría en portavoz de lo negativo en un mundo que adoraba lo positivo. Sin embargo, añade, la negatividad es una cuestión delicada. Con demasiada frecuencia, quienes hablan de la negatividad, y justo al hablar de ella, la transforman en su opuesto:
Entre los, así llamados, pensadores negativos, no faltan quienes, tras haber tenido un atisbo de la negatividad, se repliegan en la positividad y, como pregoneros, van por el mundo proclamando, recomendando y ofreciendo a precio de ganga las bondades de su beatífica sabiduría de lo negativo, que anuncian a los cuatro vientos como si de arenques de Holstein se tratase […] Pero el sujeto que piensa y ve las cosas como son […] de sobra sabe de la negatividad infinita de la existencia, y mantiene la herida constantemente abierta, condición a veces necesaria en el mundo físico para sanar.5
Alcanzar una conclusión significa haberse desprendido de todo lo que nos ha llevado a encontrar un sentido. Dar algo por concluido no significa que estemos en condiciones de dar el asunto por cerrado, como tampoco lo es que la vida del hombre adquiera un sentido por haber llegado a su conclusión. Confundir una conclusión con lo que no es sino el final de algo es lo mismo que no establecer diferencia alguna entre un apóstol y un genio. La dificultad de aprehender la razón de ser de la novela, de saber hasta qué punto el género como tal nos condiciona, estriba justo en que se nos presenta como una forma inocente, por no decir ingenua, de pasar el tiempo. ¿El cometido de la novela es devolvernos nuestra imagen como en un espejo? ¿Es un espejo? Cien años más tarde, y enredado en el mismo laberinto, Sartre, con su prodigiosa capacidad retórica, parodia las conclusiones que se derivan de las observaciones de Kierkegaard en un pasaje bien conocido de La náusea. Deambulo por la calle, dice, con toda la vida por delante. No sé qué será de mí ni si la vida que he llevado hasta ahora merece la pena; nada puedo hacer. Aunque viviese una circunstancia dramática, si, pongamos por caso, un coche me arrollara y resultase muerto, tampoco eso daría sentido a una vida que carece de él: solo sería el fin. Pero si abro una novela y por las primeras páginas me entero de que el protagonista vaga por un camino desierto, ya sé que es el comienzo de una aventura, de lances amorosos o quizá de espías, pero aventura al fin y al cabo. Aprieto con placer, con el índice y el pulgar de la mano derecha, las páginas que me quedan por delante, y con deleite vuelvo a la lectura. Esa es la razón primera de que me disponga a leerla: no para abstraerme de cuanto me rodea, como pensaría cualquiera a bote pronto, sino para darme cuenta de que el mundo tiene un sentido, aunque yo no haya sido capaz de encontrárselo todavía. Ese es el secreto de la atracción que las novelas ejercen sobre nosotros: se nos antojan espejos que reflejan el mundo como es; cuando, en realidad, son artefactos que difunden falsas imágenes de ese mundo y enturbian las aguas, impidiéndonos una correcta comprensión de la condición humana.
Cuando Oliver Twist, tras ser acusado injustamente de haber pretendido robar a un caballero, es atendido con toda clase de miramientos en casa del mismo personaje al que sus compañeros pretendieran aligerar, el pobre huérfano no puede dejar de mirar un retrato que hay en la pared. “‘¿Tanto te gustan los retratos, hijo?’, le preguntó el ama de llaves al ver que no quitaba los ojos del cuadro. ‘No sabría decirle, señora’, contestó el chico, sin apartar los ojos del lienzo. ‘He visto tan pocos en mi vida que no sabría decirle. ¡Qué cara tan dulce y hermosa tiene esa señora!.’”6 El ama de llaves le explica lo que es un retrato, aunque “no creo que sea el de una persona que tú o yo tengamos el gusto de conocer”. Oliver, sin embargo, lo contempla extasiado. “‘Veo tanta tristeza en esos ojos que, sentado donde estoy, no se apartan de mí, que hasta el corazón me late más deprisa’, comentó el chico bajando la voz, tan sorprendido por semejante reacción como lo estaba la anciana. ‘Es como si estuviera viva y quisiese hablarme, pero no pudiera’”. Si se tratase de un cuento de Poe, al punto pensaríamos que semejante actitud no era sino una manifestación de la obsesión o locura del chico, y que al final el rostro del retrato terminaría siendo el suyo propio. Dickens no es tan enrevesado; aunque quizá no sea esta la palabra que explique la diferencia entre ambos escritores: porque se trata de una cuestión de actitud; de actitud no ante a la vida, sino ante la narración. Poe pretende resaltar ante todo que las coincidencias de sus tramas no pertenecen al mundo, sino que son solo un producto de la mente de su protagonista/narrador. En el caso de Dickens, por el contrario, son las coincidencias precisamente las que lubrican los engranajes por los que discurre la trama. Si nos paramos a pensarlo, repararemos en que se trata de una situación absurda: es muy poco probable que, de buenas a primeras, el mismo caballero a quien unos raterillos, tratando de enseñarle el oficio a Oliver, han intentado robar en las calles de Londres, tenga en su casa un retrato de la tía del propio Oliver (que es la mismísima dama del cuadro), hermana del padre del chico, ya fallecido; y que a Oliver le baste con contemplar el retrato para que le invada un sentimiento de nostalgia. Pero es una situación necesaria para el desarrollo de la trama dickensiana, como no lo es menos la circunstancia de que la casa donde irrumpa Sikes, a unos cuantos kilómetros de Londres, también tenga algo que ver con el muchacho. Consciente de lo absurdo de la situación, el propio Dickens, en los últimos capítulos de la novela, cuando la trama está a punto de desvelarse, atribuye las casualidades a Dios o a la Providencia. “Cuando su hermano –le dice el señor Brownlow a Monks– se cruzó en mi camino de la mano de un desconocido7 […]”. Por supuesto que no es esa la razón. Dickens es el único responsable de situar a Oliver en ese camino, algo que la forma narrativa que ha elegido nunca podrá admitir, por otra parte. Solo al lector le cabe juzgar si es una simple artimaña de la que se sirve el autor para indagar más a fondo en el personaje y en la sociedad que le rodea, o si se trata más bien de una burda falacia, de una situación inverosímil que se le ha ido de las manos.
Kleist, mucho más consciente que Dickens de lo que está en juego, concluye su espléndida novela Michael Kohlhaas de un modo que, de haber tenido ocasión de leerla, habría admirado Poe. A tal punto llega la rabia del protagonista epónimo de la novela –un hombre recto y cumplidor– al ver cómo las autoridades han exculpado la sangrante fechoría que perpetró contra él un n...
Índice
- Portada
- Portadilla
- Créditos
- ÍNDICE
- Prefacio
- I No hay palabra que no me lleve a ponerme en guardia
- Primera parte. El desencantamiento del mundo
- Segunda parte. Modernidad
- Tercera parte. Ayer, hoy y mañana
- Créditos de las ilustraciones
- Agradecimientos
- Notas