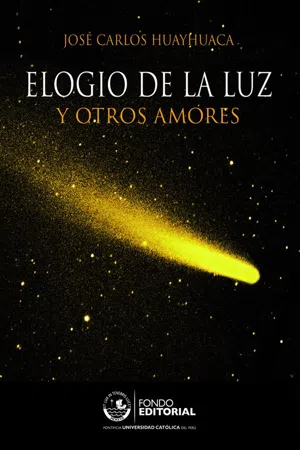![]()
Amor a las Palabras
POESÍA DICHA
Soy cineasta de profesión; me dedico a realizar y a estudiar imágenes audiovisuales, tanto del cine como de la televisión. Sin embargo, durante toda mi vida, he sentido, al lado de mi amor a la pantalla, una verdadera pasión por la literatura, de tal modo que mi memoria y mi corazón están colmados de poemas queridos, de excitantes novelas de amor y aventura, de textos diversos que me enseñaron a pensar y a vivir. Cuando era niño, no solamente leía golosamente los poemas, sino también me gustaba decirlos en voz alta, aunque fuera solo para mí mismo. Por haberme ejercitado de ese modo durante tanto tiempo, creo que ahora puedo afirmar que el arte de decir un poema es uno de los más difíciles, y uno de los más bellos. Acerca de esto es que ahora quiero hablarles, a ver si toman en cuenta las dos o tres ideas que se me ocurren al respecto.
Es necesario, primero que nada, desembarazarse de la que llamaremos actitud-de-declamador, que por lo común consiste en engolar la voz, en ponerla como almidonada, o en «proyectarla» como si se estuviera ante un auditorio multitudinario. Salvo poemas muy específicos (tal vez cierto tipo de poesía épica, que busca contagiar a la gente emociones tribales, o la afirmación de su ser colectivo), hay que proceder exactamente a la inversa: optar por una actitud íntima y como de conversación entre dos personas, o inclusive como de confesión que uno se hace a sí mismo, y hasta de oración o rezo.
Enseguida (y esto tiene que ver con lo anterior), es muy importante olvidarse de esa entonación estereotipada que los malos profesores, y los padres con oído poco educado, suelen fomentar. Tal entonación es falsa comparada con el habla normal, y distorsiona la música característica de un poema, reduciéndola a un sonsonete o «cantito» machacón y repetitivo que, en el caso de los versos que contienen preguntas y exclamaciones, llega a esos extremos de caricatura que todos hemos padecido alguna vez, en clausuras escolares, días de la Madre, y otras ocasiones análogas.
La música interna de un poema —que depende de su estructura métrica— es algo que siento inequívocamente, pero de lo cual no me creo capaz de hablar. De la que llamaré su «música externa», en cambio, sí puedo intentar una observación. Sea rimado o no el poema, su melodía está generada, me parece, básicamente por dos factores: la distribución de las palabras en la página (a lo cual, si no me equivoco, se le llama escansión de los versos), y la puntuación (o por esos espacios que, en cierto modo, le son equivalentes). Si seguimos solamente el criterio de la distribución por líneas o versos, correremos el riesgo de incurrir en el horrible «sonsonete»; si seguimos solo el criterio de la puntuación, rozaremos peligrosamente la dicción prosaica. Se trata entonces de acertar con un equilibrio entre los dos factores. A ello hay que sumarle, por cierto, el esencial papel de los silencios, las pausas más o menos largas, o acaso mínimas, que es indispensable establecer entre ciertos segmentos, según lo sugiera nuestro discernimiento de aquello que el poema nos quiere comunicar.
Hemos llegado al aspecto que se debe cuidar más, que es previo a los anteriores y que los determina: la cabal compenetración con el espíritu y el sentido del poema. Esto presupone el claro entendimiento, primero, del asunto que trata: la actitud y el tono de quien dice un poema no serán los mismos, evidentemente, si éste habla de la muerte de un ser querido que si es una celebración de la naturaleza. Segundo, del ángulo o punto de vista emotivo desde el cual el poema trata aquel asunto: un poema de Wordsworth que, en su primer nivel, festeja los primores de un paisaje, en el fondo propone el estoicismo de aceptar las ocasionales desdichas de la vida con la misma amplitud con que se aceptan la hermosura del bosque, del agua que corre y del aire diáfano de la campiña; en un poema de Vallejo que habla de Dios, el punto de vista es, paradójicamente, el de un padre comprensivo que hablara de su hijo desvalido y con mala suerte. Tercero, de los sentimientos diversos que transmite cada verso: en una línea puede haber exaltación, en la siguiente serenidad, en la otra tristeza o desconcierto. Estos tres aspectos se incluyen unos a otros como círculos concéntricos, y cada uno modifica en algo al anterior.
Normalmente, en los buenos poemas, el lenguaje es de una intensidad y de una sonoridad que no tiene el lenguaje común; normalmente, sus combinaciones de palabra con palabra son tan especiales —tan gratas, tan inesperadas, tan conmovedoras— que yo recomendaría decir las frases con verdadera fruición, esto es, saboreando cada palabra, degustándola. De ese modo, al poema dicho comenzará a correrle la sangre por las venas, y ganará en color y vitalidad expresiva. Recuerdo unas líneas —aunque no recuerdo al autor— que dicen: «Recojo entre la hierba / con ternura / las palabras caídas». Con esa misma ternura deben decirse las palabras de un poema.
Para terminar, les invito a ejercitarse con cualquier buen poema que conozcan; o, si me permiten una sugerencia, con el melodioso poema de Rubén Darío «A Margarita Debayle», que fue uno de los predilectos de mi infancia, y que continúa emocionándome intensamente, acaso porque, entre otras razones, en él se alude a uno de esos Países de Nunca Jamás que tal vez no existan en la geografía de los mapas y los globos terráqueos, pero que tendrán siempre un lugar en nuestras esperanzas.
BAJO EL SIGNO DEL COMETA
The highest criticism is the record of one’s own soul
Oscar Wilde
I
Sin el arte, mi vida cuando niño hubiera sido desdichada. La causa no fue la privación, material o afectiva, el sufrimiento, la violencia o cosas así. Fue la comparación. ¡Qué emocionante era todo al otro lado del espejo, y cuánto concordaba con anhelos tan íntimos que uno mismo los desconocía! Si bien mamá, los juegos, algunos amigos y todas las mascotas endulzaron mis experiencias de entonces, supongo que no fueron suficientes para borrar la sensación de algo grisáceo, desvaído, quizá incompleto.
El mundo de la imaginación, en cambio, era el otro lado del espejo al que me referí, y nada más eficaz para catapultarme a su ámbito que el arte. Atención, no estoy hablando del que figura en los museos. A la altura de mis cuatro y cinco años, el arte era la abundante provisión de historietas ilustradas que había en casa, y eran los cuentos, especialmente los contados por mamá a la hora de dormir (y repetidos al día siguiente cada vez que su paciencia lo permitía). Pero, por sobre todo, era el cine.
Según la mitología familiar, al cine fui desde los dos años. La explicación es simple: a mamá le encantaba y supongo que cargaría conmigo por necesidad, aunque también para compartirlo (¡y conversarlo!). La vivencia que del cine puede tener un niño a tan temprana edad —me refiero a los primeros cinco años de su infancia— ha de ser fantástica. Requerimos de una refinada fenomenología para dar cuenta del ingreso paulatino a una oscuridad total no obstante estar en pleno día, del telón que al abrirse revela una pantalla refulgente pero todavía muda, y de pronto la aparición de imágenes gigantescas —de colores intensos y simplificados, o de un extraño blanco y negro— acompañadas de trompetería inaugural o de triunfo: el sacudimiento, a esa edad, tiene que haber sido un sismo existencial. Expresiones como fiat lux, o the sound and the fury, o evohé, o montaña rusa, o shock and awe vienen a la mente. Al emerger de un universo así de vívido, así de sensorial, no quedaba más que refugiarse en la imaginación cuando se volvía al estático barrio, a la casa de todos los días, a la sopa obligatoria —lo expresa bien esta frase de John Banville: «The home returned to is a concatenation of sadnesses».
Si bien el cultivo deliberado de las demás artes fue posterior, el cine me había introducido a ellas desde mucho antes, y casi sin que me diera cuenta. Tras una buena cantidad de películas de Hollywood, pero también japonesas, rusas, alemanas, mexicanas, francesas y de otros países; algunas de género, otras de época y muchas de dibujos animados, el niño cinemero ya estaba considerablemente alfabetizado en diversos tipos de música, en formas alternativas de narrar las historias, en un abanico de valores plásticos determinantes de que ciertas imágenes le gustasen y otras no. Con un régimen así de intenso, y si en casa había una buena biblioteca y la costumbre de ir al teatro, a conciertos y recitales (aunque provincianos y modestos), era casi inevitable que hacia los doce o trece años uno fuera ya un cinéfilo y un adicto a la lectura; que el contemplar fotos y cuadros se convirtiese en un acto reflejo; que la música y el baile dejaran de ser rutinas para volverse algo a examinar y diferenciar.
II
La vida nutrida por el arte pudo haber sido un idilio para mí, de no haber interferido el colegio, ese campo de concentración, ese goulag al que fui exiliado por once interminables años. Hubo brotes de rebelión, claro está. El más recurrente y fácil: enfermarse. O más bien, «el paraíso de enfermarse» (las palabras son del poeta Juan Bullitta), gracias al cual se «recuperaba el centro de la casa» —lo que, en cuanto a mí, de algún modo restañaba las heridas emocionales infligidas por el colegio. Atención otra vez: no hablo de actos brutales o de tropelías, sino, sobre todo, del ejercicio cotidiano de la estupidez y la ignorancia disfrazada de saber (¡honor a las excepciones!) convertidas en sistema educativo, día tras día, hora tras hora. Yo era un niño que sufría allí como un desterrado.
¿Por qué? Después de todo, mi casa era un sitio modesto y algo estrecho, carente de una grácil arquitectura, de áreas verdes, internas o exteriores, así como de objetos finos u obras de arte. Pero allí gozaba de una libertad cuyo valor resaltó cuanto más era reprimida en el colegio. No me refiero a la libertad del movimiento físico, sino a una dinámica más bien mental, que los espacios privados y el tiempo propio fomentaban. Y esa riqueza sí la tenía en casa. En el colegio, en cambio, además de la consabida regimentación cuya más notoria señal era el formar filas y el subsiguiente encierro en los salones de clase, la mente de los alumnos era tratada como si fuera un cuenco vacío y pasivo que había que llenar de lo que hoy podríamos denominar conocimiento-basura: datos, fechas, fórmulas, definiciones abstractas, ideas hechas, convencionalismos, ordenanzas, etcétera, a menudo contradictorios entre sí, que debían ser memorizados mecánicamente y acatados sin discusión. Es casi increíble, pero gracias al colegio, la casa —sí, la aburrida vida de la casa— se convirtió en poco menos que en un edén a recuperar.
Pero ¿cómo? Ir al colegio no era negociable. Uno tenía que ir. Además, el cuento de sentirse enfermo ya no funcionaba. El hogar, que me había acogido siempre, ahora me expulsaba durante cuatro horas en la mañana y tres horas en la tarde: ¡todo el día! Jugar con mis juguetes, leer a mi gusto e ir al cine habían quedado arrinconados a la tarde del sábado y al día domingo. No solo eso, pues el fin de semana eran los días en que papá reinaba en casa. ¿Tienen una idea de lo que quiero decir? Tampoco yo la tenía entonces, salvo que el sentimiento de disgusto era infinito.
La palabra «chitarse» —o «tch’itarse»— es un cusqueñismo que vale por evadirse del colegio, faltar a clases sin el permiso de nadie. Comencé faltando una mañana, o quizá una tarde; después, todo un día; luego, día por medio, a lo largo de la semana. Pero el año 63, durante el tercero de secundaria, falté durante tres meses seguidos. Lo que hacía era entrar al colegio por la puerta de atrás, que daba a la calle donde yo vivía (mamá vigilaba desde el balcón, a unos veinte metros), atravesar los dos patios del colegio y salir por la puerta principal de la plaza San Francisco. Me encaminaba con aplomo hacia la Biblioteca Municipal de la Plaza Regocijo, donde pasaba toda la mañana, y regresaba a casa a almorzar; volvía a hacer la misma operación de la mañana por la tarde, salvo que al salir del colegio me iba directo al cine, todas las tardes.
Me había convertido en un malandrín, en un «tch’itón», pero no de los que iban a matar el tiempo en los billares, o a patear pelota en el campo de aviación (así llamábamos al aeropuerto en esos días), o a cualquier rincón de la ciudad para fumar a escondidas. Era un malandrín que iba a leer, durante horas, libros serios a la biblioteca (¿por qué la biografía de T. E. Lawrence se me quedó grabada en la memoria desde entonces?), y que iba al cine como si fuera al Louvre (me viene el súbito de recuerdo de ¡Hatari!, de Howard Hawks, y de Esplendor en la hierba, de Kazan, vistos desde la llamada platea alta, casi sin respirar).
Un delator puso fin al affaire. Mejor dicho, un buen amigo de mi hermano mayor, que le contó a mamá lo que estaba ocurriendo. De las medidas disciplinarias me acuerdo, pero no de lo que ella sintió, de lo que pensó sobre el hecho. ¿Lo llegué a saber, siquiera me preocupé al respecto? ¿O la vuelta a la cárcel fue tan tremenda que no dejó espacio para otras cuitas?
III
Pero hubo un cambio, por esos días, que ayudó a curar heridas y a dar una orientación a mi inquietud. Lo recuerdo con total nitidez: a fin de hacer una tarea escolar relativa al curso —aburridísmo— de lenguaje y gramática, se me ocurrió husmear en la biblioteca de papá. ¡Cuántos libros habré hojeado hasta encontrar algo que me pareció corresponder a la indagación! En los Ensayos de un tal Miguel de Unamuno di con un par que trataban sobre la ortografía del castellano y su reforma; pero de ellos salté a otros y a otros más (de modo particular recuerdo «Sobre la erudición y la crítica») y la verdad es que los dos tomitos de Aguilar (conservados hasta hoy) me atraparon por lo menos durante cinco años.
¿Cuál fue su encanto? Me pareció que hablaba una persona, no un libro; que esa persona era inteligentísima y tenía puntos de vista inesperados y provocadores; me interesé por esos universos a los que se ...