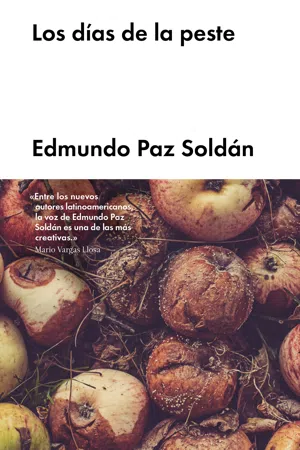![]()
UNO
![]()
.
[EL GOBERNADOR]
Lucas Otero se dirigió a la Casona escoltado por dos guardias, chicote eléctrico en mano. Llevaba el uniforme azul recién planchado, las relucientes botas negras con punteras de metal. Se desplazó con aire marcial por el camino de piedra pulida por el que se iba de la casa a la cárcel, ignorando a la gente que venía de visita y peleaba a gritos su lugar en la fila, los vendedores de artesanías y juguetes hechos por los presos, las caseras de los puestos de comida que ofrecían pollo asado y anticuchos. Cruzó el portón y el arco de la entrada bajo la mirada reverente de sus oficiales, en la explanada de palmeras de hojas alicaídas y verdeamarillas tres niños corrieron hacia él, uno con una lagartija moteada en la mano. Otero los saludó, Duque, Timmy, Ney, se estarán portando bien, sí Gober, estarán yendo al colegio, sí Gober, si no ya saben qué pasa, una carcajada violenta, cómo le gustaba esa sensación.
Una anciana de pelo ajustado en un moño con cinta verde le pidió con voz quebrada que la ayudara, mi hijo se muere en la Enfermería, quiso tocarlo y un guardia la golpeó con la culata del rifle. Otero se acercó a la anciana y la abrazó, atenderé tu pedido, mamita, ella se echó a llorar, que Ma Estrella se lo pague. Otero ordenó al Jefe de Seguridad Hinojosa que castigara la torpeza del guardia. Cómo no, jefe.
Krupa, el segundo de Hinojosa, le preguntó cómo estaba, jefecito, ¿durmió bien? Lo normal, el calor me despertó varias veces. Lo que mata es el calor, jefe, eso y otras cosas. Otero apoyó las manos en la hebilla metálica del cinturón, alzó la vista y descubrió bajo el sol destellante a los presos aglomerándose en el primer patio, en los escalones y en las galerías del segundo piso del edificio ante la vista de los guardias en posición de apronte, una multitud pendiente de él, almas dispuestas a cualquier gesto con tal de que escuchara sus penas y les diera mendrugos para tranquilizarse por unas horas. Ahora sí, estaba en casa. Era un rey de ese espacio finito, por más que cualquier rato llegara un comunicado del Ministerio de Gobierno recortándole el presupuesto y haciéndole ver que no pasaba de simple administrador de una prisión en Los Confines. De hecho lo que iba a hacer esa mañana provenía de una sugerencia del Juez Arandia, el cerebro de la administración provincial. Una forma de ganarse puntos ante él y el Prefecto Vilmos, porque si no lo hacía pronto llegaría la orden conminándolo a hacerlo. Ah, pero algún día verían.
Se detuvo a un costado del edificio e hizo una señal que llamaba a formarse a los prisioneros. Gritos, movimientos rápidos, empujones. Alrededor de mil quinientas personas buscaron sitio en el patio que antes parecía un mercado, con sus puestos improvisados para la venta de comida, papel higiénico, jabón. Pasar revista era una tradición iniciada con la fundación del penal, más de un siglo atrás. Una forma de contar a los presos, aunque nunca se llevaba bien la cuenta, pues no faltaban los privilegiados que negociaban quedarse en sus celdas y cuartos. Se pasaba lista todas las mañanas a las seis, pero también podía ocurrir a cualquier hora, cuando a Otero se le antojaba.
Los murmullos se acallaron. Se escucharon las campanas de la capilla católica, que el cura Benítez hacía repicar cada vez que Otero visitaba el penal. La ceremonia era una versión abreviada de la original. El Gobernador iba pronunciando nombres como al azar. El preso al que se llamaba debía romper filas y acercársele, inclinar la cabeza y esperar hasta que se le diera permiso de volver a su sitio. La ceremonia duraba todo lo que quería el Gobernador, a veces dos horas, otras cinco minutos. Si era mucho no faltaban los desvanecidos por el calor.
Hinojosa hizo una señal y de un costado surgieron dos guardias llevando un pesado arcón de hierro. Lo depositaron a los pies de Otero. El Gobernador esparció los contenidos en el suelo. Imágenes de la Innombrable en estampas y escapularios, cráneos de cerámica —de animales y de seres humanos— conocidos como santitas. Polvo amarillo, hongos laminados, frascos de sustancia violeta. No le interesaba pelearse con el culto de Ma Estrella, de hecho lo ayudaba a gobernar mejor el penal, pero tampoco quería que las autoridades dudaran de su lealtad.
¿Quiénes son los dueños de todo esto?
Alzó una efigie de cerámica de la Innombrable, una rajadura en la cabeza le atravesaba un ojo. Una mosca verde zumbó sobre la diosa. Nadie dijo nada.
Nadie es el responsable. Nadie, nadie, nadie. Nadie puede levantar la mano porque no hay un solo culpable. Todos ustedes lo son. Esto ha sido confiscado en la última revisión. Estaba a la vista, en mesas y altares. Bajo sus camastros, en huecos en las paredes y entre las piedras del piso. En las esquinas de los baños y los techos, ¡qué imaginación!
Un preso levantó la mano. Le faltaba un brazo y le decían el Niño. Chinelas y shorts, el tatuaje de un pulpo en el pecho.
¿Qué quieres, Niño? Anda, di algún comentario tonto.
Hay libertad de culto. Que sepamos, nada de eso está prohibido.
Otero jugueteó con el chicote eléctrico. El Niño tenía razón pero no podía dársela en público. Se sintió incómodo ante el papel que había elegido, de fiel guardián de las sugerencias del Juez Arandia.
Libertad pero sin exagerar. No permitiré que la Casona se convierta en una cueva de la Innombrable.
Injusto, dijo el Niño.
A quejarse a los Defensores del Pueblo. Vamos a ver si te hacen caso. ¿Cómo fue descuartizar a tus papás? ¿Qué sentiste?
El Niño iba a hablar cuando el chicote eléctrico se marcó entre sus costillas. Hubo olor a carne quemada, gritos, y un intento de abalanzarse sobre Otero, que retrocedió y esperó a que los guardias agarraran al Niño con firmeza para continuar hablando.
Una semana de confinamiento solitario, gritó, molesto consigo mismo por lo que acababa de hacer, un impulso que debió haber controlado. Llévenselo. Quemaremos las imágenes y habrá peores castigos si las vuelven a obtener. Nadie, nadie. ¿Van a seguir diciendo eso?
El guardia Vacadiez se aproximó a las efigies y escapularios, los juntó en forma de pirámide y los roció con alcohol. Acercó el chicote eléctrico al montón, dio una descarga y las llamas crepitaron. Se levantó una columna de humo, formando espirales en las que Otero creyó ver rostros de prisioneros ya desaparecidos, sus huesos pudriéndose en un cementerio de leyenda en las entrañas de la Casona. Ordenó que volvieran a sus celdas. Se persignó mientras a sus espaldas se desvanecían en el fuego las imágenes de la Innombrable.
[RIGO]
Nos habían metido a la Casona y no sabíamos el porqué. Por la noche nos arrestaron en la estación, a punto de tomar la flota después de haber predicado en plazas y parques de Los Confines, como se lo prometimos a Marilia mientras se moría, y de nada sirvieron los gritos de inocencia ni los pedidos de explicación. Traspusimos el portón de entrada y fuimos llevados a una oficina con una foto enmarcada del Gobernador y afiches de películas de zombis, donde nos quitaron el carnet y confirmaron que nos llamábamos Rigo, como decía en el parte de detención. Se burlaron del nombre, le falta algo pues, una sílaba delante o atrás. Fuimos arrojados a un patio y un tal Krupa, piel cobriza y aires de oficial responsable, nos informó que dormiríamos allí a menos que pagáramos. Nuestra voz le dijo es su deber darnos una celda y él se rio, por lo visto no conoces este lugar.
Tuvimos que quedarnos en el patio porque no había quivo y ya debíamos el peaje que se cobraba a los arrestados cuando ingresaban a la prisión. Unas treinta personas arracimadas contra las paredes, algunas en los escalones que conducían al segundo piso. Ronquidos, llantos, gruñidos, ayes. El cuerpo se recostó contra una fuente de piedra agrietada, demasiado inquieto como para intentar dormir. De un corte manaba sangre sobre la ceja izquierda, producto de los zarandeos con los polis. Los murciélagos sobrevolaban el patio, zumbando agitados con su patagia cerca de nuestra cabeza. Grandotes y hocicudos, recordaban a los del hospital de aves, que los doctores a veces operaban pese a que no eran aves. Eso sabíamos, los murciélagos eran mamíferos. Entre vuelo y vuelo descansaban en las paredes y aleros del techo del edificio principal, incomodándose entre ellos, creando un manto negro que se alargaba sin descanso y se movía y respiraba. No nos dimos cuenta cuando el cuerpo se durmió, rog...