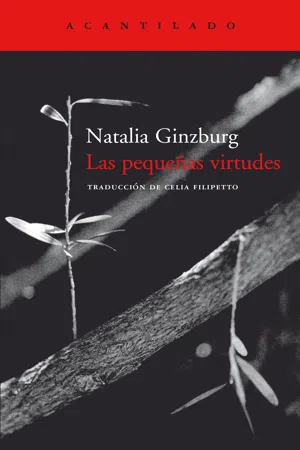![]()
SEGUNDA PARTE
![]()
EL HIJO DEL HOMBRE
Ha pasado la guerra y la gente ha visto derrumbarse muchas casas, y ahora ya no se siente segura en su casa como se sentía tranquila y segura antes. Hay algo de lo que no nos curamos, y pasarán los años y no nos curaremos nunca. Quizá tengamos otra vez una lámpara sobre la mesa, y un jarrón con flores y los retratos de nuestros seres queridos, pero ya no creemos en ninguna de estas cosas, porque una vez tuvimos que abandonarlas de repente o las buscamos inútilmente entre los escombros.
Es inútil creer que podemos curarnos de veinte años como los que hemos pasado. Aquellos de nosotros que hayan sido perseguidos, nunca volverán a tener paz. Un timbrazo nocturno no puede significar otra cosa que la palabra «policía». Es inútil decirnos y repetirnos que tras la palabra «policía» tal vez haya ahora caras amigas a las que podemos pedir protección y ayuda. Esa palabra siempre nos produce desconfianza y espanto. Si miro a mis hijos cuando duermen, pienso, aliviada, que no tendré que despertarlos en plena noche para huir. Pero no es un alivio pleno y profundo. Siempre tengo la sensación de que el día menos pensado tendremos que volver a levantarnos en plena noche y huir, dejando todo a nuestras espaldas, cuartos tranquilos, cartas, recuerdos, ropas.
Una vez que se ha padecido, la experiencia del mal ya no se olvida. Quien ha visto derrumbarse las casas sabe demasiado claramente cuán frágiles son los jarrones con flores, los cuadros, las paredes blancas. Sabe demasiado bien de qué está hecha una casa. Una casa está hecha de ladrillos y cal, y puede derrumbarse. Una casa no es muy sólida. Puede derrumbarse de un momento a otro. Detrás de los serenos jarrones con flores, detrás de las teteras, las alfombras, los suelos lustrados con cera, está el otro aspecto verdadero de la casa, el aspecto atroz de la casa derrumbada.
No nos curaremos nunca de esta guerra. Es inútil. Jamás volveremos a ser gente serena, gente que piensa y estudia y construye su vida en paz. Mirad lo que han hecho con nuestras casas. Mirad lo que han hecho con nosotros. Jamás volveremos a ser gente tranquila.
Hemos conocido la realidad en su aspecto más tétrico. Ya no nos produce disgusto. Todavía hay quien se queja de que los escritores utilicen un lenguaje amargo y violento, de que cuenten cosas duras y tristes, de que presenten la realidad en sus términos más desolados.
Nosotros no podemos mentir en los libros ni podemos mentir en ninguna de las cosas que hacemos. Acaso sea el único bien que nos ha traído la guerra. No mentir y no tolerar que nos mientan los demás. Así somos ahora los jóvenes, así es nuestra generación. Los que son mayores que nosotros siguen muy enamorados de la mentira, de los velos y de las máscaras con que se cubre la realidad. Nuestro lenguaje los entristece y los ofende. No comprenden nuestra actitud ante la realidad. Nosotros estamos próximos a las cosas en su sustancia. Es el único bien que nos ha dado la guerra, pero nos lo ha dado sólo a nosotros, los jóvenes. A los que son mayores les ha dado inseguridad y miedo. Nosotros, los jóvenes, también tenemos miedo y nos sentimos inseguros en nuestras casas, pero no estamos indefensos ante este miedo. Tenemos una dureza y una fuerza que quienes nos han precedido no conocieron jamás.
Para algunos, la guerra empezó sólo con la guerra, con las casas derrumbadas y los alemanes, pero para otros empezó antes, durante los primeros años del fascismo, y así, esa sensación de inseguridad y de continuo peligro es todavía más grande. El peligro, la sensación de tener que esconderse, la sensación de tener que dejar de repente el calor de la cama y de las casas, para muchos de nosotros empezó hace muchos años. Se insinuó en las distracciones juveniles, nos siguió hasta los pupitres de la escuela y nos enseñó a ver enemigos en todas partes. Ha sido así para muchos de nosotros, en Italia y en otras partes, y creíamos que un día podríamos caminar en paz por las calles de nuestras ciudades, pero hoy que quizá podríamos caminar en paz, hoy nos damos cuenta de que no nos hemos curado de aquel mal. Nos vemos así obligados a buscar siempre nuevas fuerzas, siempre una nueva dureza que oponer a cualquier realidad. Nos vemos empujados a buscar una serenidad interior que no nace de las alfombras y los jarrones con flores.
No hay paz para el hijo del hombre. Los zorros y los lobos tienen sus madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. Nuestra generación es una generación de hombres. No es una generación de zorros y de lobos. Cada uno de nosotros tendría muchas ganas de apoyar la cabeza en alguna parte; cada uno de nosotros tendría ganas de una pequeña madriguera seca y caliente. Pero no hay paz para los hijos de los hombres. Cada uno de nosotros se ha ilusionado una vez en su vida con poder dormirse sobre algo, adueñarse de una certeza cualquiera, de una fe cualquiera y darle reposo al cuerpo. Pero todas las certezas de entonces nos fueron arrancadas y la fe no es nunca algo sobre lo que al fin se pueda conciliar el sueño.
Y ahora somos gente sin lágrimas. Lo que conmovía a nuestros padres ya no nos conmueve en absoluto. Nuestros padres y la gente mayor que nosotros nos reprochan la forma que tenemos de criar a los niños. Querrían que mintiésemos a nuestros hijos como ellos nos mentían a nosotros. Querrían que nuestros niños se divirtieran con muñecos de felpa en graciosos cuartos pintados de rosa, con arbolitos y conejos pintados en las paredes. Querrían que cubriéramos de velos y mentiras su infancia, que mantuviéramos para ellos cuidadosamente oculta la realidad en su verdadera sustancia. Pero nosotros no lo podemos hacer. No lo podemos hacer con niños a los que hemos despertado en plena noche y hemos vestido nerviosamente en la oscuridad, para escapar y escondernos o porque la sirena de la alarma desgarraba el aire. No lo podemos hacer con niños que han visto el espanto y el horror en nuestra cara. No podemos ponernos a contarles a estos niños que los hemos encontrado en una col ni que quien ha muerto ha emprendido un largo viaje.
Hay un abismo insalvable entre nosotros y las generaciones anteriores. Sus peligros eran irrisorios y sus casas se derrumbaban muy rara vez. Los terremotos y los incendios no eran fenómenos que se produjeran continuamente y para todos. Las mujeres hacían punto, le encargaban la comida a la cocinera y recibían a las amigas en casas que no se derrumbaban. Todos meditaban, estudiaban y se ocupaban de construir su vida en paz. Eran otros tiempos y quizá se estaba bien. Pero nosotros estamos atados a nuestra angustia y, en el fondo, nos sentimos contentos con nuestro destino de hombres.
![]()
MI OFICIO
Mi oficio es escribir, y lo sé bien y desde hace mucho tiempo. Espero que no se me interprete mal: no sé nada sobre el valor de lo que puedo escribir. Sé que escribir es mi oficio. Cuando me pongo a escribir, me siento extraordinariamente cómoda y me muevo en un elemento que me parece conocer extraordinariamente bien, utilizo instrumentos que me son conocidos y familiares y los siento bien firmes en mis manos. Si hago cualquier otra cosa, si estudio un idioma extranjero, si intento aprender historia, o geografía, o taquigrafía, o intento hablar en público, o hacer punto, o viajar, sufro y me pregunto continuamente cómo harán los demás estas cosas, me parece siempre que debe de haber una forma mejor de hacerlas que los demás conocen y que a mí me es desconocida. Y me siento sorda y ciega, y noto como una náusea dentro de mí. Por el contrario, cuando escribo, no pienso nunca que pueda haber una forma mejor de la cual se sirven otros escritores. No me importa nada lo que hagan los otros escritores. Entendámonos: yo sólo puedo escribir historias. Si intento escribir un ensayo de crítica o un artículo de encargo para un periódico, lo hago bastante mal. Lo que escribo entonces tengo que buscarlo fatigosamente fuera de mí. Puedo hacerlo algo mejor que estudiar un idioma extranjero o hablar en público, pero sólo algo mejor. Y tengo siempre la impresión de engañar al prójimo con palabras que tomo prestadas o que robo aquí y allá. Y sufro y me siento exiliada. Por el contrario, cuando escribo historias soy como alguien que está en su tierra, en calles que conoce desde la infancia, y entre muros y árboles que son suyos. Mi oficio es escribir historias, cosas inventadas o cosas que recuerdo de mi vida, pero, en cualquier caso, historias, cosas en las que no tiene nada que ver la cultura, sino sólo la memoria y la fantasía. Este es mi oficio, y lo haré hasta mi muerte. Estoy muy contenta con este oficio y no lo cambiaría por nada del mundo. Comprendí que era mi oficio hace mucho tiempo. Entre los cinco y los diez años tenía mis dudas, y a veces imaginaba que podía pintar, a veces que conquistaría países a caballo y otras veces que inventaría nuevas máquinas muy importantes. Pero desde los diez años lo he sabido siempre, y me afanaba como podía con novelas y poemas. Todavía conservo aquellos poemas. Los primeros son torpes y con los versos descabalados, pero bastante divertidos; sin embargo, a medida que pasaba el tiempo hacía poemas cada vez menos torpes, pero cada vez más aburridos y estúpidos. Pero yo no lo sabía y me avergonzaba de los poemas torpes y, en cambio, los menos torpes y estúpidos me parecían muy bonitos; siempre pensaba que un día u otro algún poeta famoso los descubriría y haría que los publicaran y escribiría largos artículos sobre mí; imaginaba palabras y frases de esos artículos y los escribía en mi interior por entero. Pensaba que ganaría el premio Fracchia. Había oído decir que era un premio para escritores. Como no podía publicar mis poemas en volumen, puesto que entonces no conocía a ningún poeta famoso, los volvía a copiar con esmero en un cuaderno y dibujaba una florecita en el frontispicio, y hasta le ponía un índice. Me resultaba muy fácil escribir poemas. Escribía casi uno al día. Me di cuenta de que, si no tenía ganas de escribir, bastaba con que leyera poesías de Pascoli, de Gozzano o de Corazzini, para que inmediatamente me entraran las ganas. Me salían pascolianos, gozzinianos o corazzinianos, y luego, al final, muy dannunzianos, cuando descubrí que existía también este poeta. No obstante, nunca pensé que escribiría poesías toda la vida; tarde o temprano quería escribir novelas. En esos años escribí tres o cuatro. Una se titulaba Marion o la gitanilla, otra se titulaba Molly y Dolly (humorística y policíaca), y otra Una mujer (dannunziana, en segunda persona: la historia de una mujer abandonada por el marido; recuerdo que en ella había también una cocinera negra); más tarde, escribí una muy larga y complicada con historias terribles de muchachas raptadas y de carrozas, que me daba miedo escribirla cuando estaba sola en casa; no me acuerdo de nada, sólo me acuerdo de que había una frase que me gustaba muchísimo y que hizo que se me saltaran las lágrimas al escribirla: «Él dijo: ¡Ah, se va Isabel!» El capítulo terminaba con esta frase, que era muy importante, pues la pronunciaba el hombre que estaba enamorado de Isabel pero no lo sabía, todavía no se lo había confesado a sí mismo. No recuerdo nada de aquel hombre, me parece que tenía la barba rojiza; Isabel tenía largos cabellos negros con reflejos azules, no sé nada más; sólo sé que durante mucho tiempo me estremecía de alegría cuando repetía para mis adentros: «¡Ah, se va Isabel!» También repetía a menudo una frase que había encontrado en una novela por entregas en la Stampa y que decía así: «Asesino de Gilonne, ¿dónde has metido a mi hijo?» Pero de mis novelas no me sentía tan segura como de mis poesías. Cuando las releía, descubría siempre un aspecto débil, algo equivocado que lo estropeaba todo y que me resultaba imposible modificar. Entre tanto, chapuceaba siempre entre lo moderno y lo antiguo, sin lograr situarlos bien en el tiempo: había conventos y carrozas, y un aire de revolución francesa, y también algunos policías con porras; y, de repente, salía una pequeña burguesía gris con máquinas de coser y gatos, como en los libros de Carola Prosperi, que no pegaba nada con las carrozas y los conventos. Fluctuaba entre Carola Prosperi y Victor Hugo y las historias de Nick Carter, no sabía muy bien lo que quería hacer. También me gustaba muchísimo Annie Vivanti. Hay una frase en I divoratori, cuando ella le escribe al desconocido y le dice: «Mi vestido es oscuro.» Esta también es una frase que repetí muchas veces para mis adentros. Durante el día murmuraba por lo bajo estas frases que tanto me gustaban: «Asesino de Gilonne», «Se va Isabel», «Mi vestido es oscuro», y me sentía inmensamente feliz.
Escribir poemas era fácil. Mis poemas me gustaban mucho, me parecían casi perfectos. No entendía qué diferencia había entre ellos y los poemas verdaderos, ya publicados, los de los verdaderos poetas. No entendía por qué cuando se los daba a mis hermanos para que los leyeran, se reían socarronamente y me decían que más me valía estudiar griego. Pensaba que quizá mis hermanos no entendían nada de poesía. Mientras, tenía que ir a la escuela, y estudiar griego, latín, matemáticas, historia, y sufría mucho, y me sentía aislada. Me pasaba los días escribiendo mis poemas y volviendo a copiarlos en los cuadernos, y no estudiaba las lecciones, y entonces ponía el despertador a las cinco de la mañana. El despertador sonaba, pero yo no me despertaba. Me despertaba a las siete, cuando ya no me quedaba tiempo para estudiar y tenía que vestirme para ir a la escuela. No estaba contenta, tenía siempre un miedo tremendo y una sensación de desorden y de culpa. Estudiaba en la escuela; historia, en la hora de latín; griego, en la hora de historia, y siempre así, de modo que no aprendía nada. Durante bastante tiempo pensé que valía la pena, porque mis poesías eran muy bonitas, pero un buen día me entró la duda de que quizá no fueran tan bonitas, y empecé a aburrirme al escribirlas, a buscar los temas con esfuerzo, y me parecía que había agotado ya todos los temas posibles, que había utilizado todas las palabras y rimas: esperanza-lontananza, pensamiento-desaliento, viento-argento, remembranza-esperanza. No encontraba ya nada que decir. Entonces empezó una época muy mala para mí, me pasaba las tardes perdiendo el tiempo entre palabras que ya no me daban placer alguno, con un sentimiento de culpa y de vergüenza por todo lo relacionado con la escuela; jamás me pasaba por la cabeza que me hubiera equivocado de oficio; escribir, quería escribir, sólo que no entendía por qué de repente los días se me habían hecho tan áridos y pobres de palabras.
La primera cosa seria que escribí fue un cuento. Un cuento breve, de cinco o seis páginas: me salió como por milagro, en una noche, y cuando me fui a dormir, estaba cansada, aturdida y estupefacta. Tenía la impresión de que aquel cuento era una cosa seria, la primera que había hecho hasta entonces; de repente, las poesías y las novelas con las muchachas y las carrozas me parecieron muy lejanas, de una época desaparecida para siempre, criaturas ingenuas y ridículas de otro tiempo. En este nuevo relato había personajes. Isabel y el hombre de la barba rojiza no eran personajes: yo no sabía nada de ellos salvo las frases y las palabras de las que me había servido con ellos, y estaban confiados al azar y al capricho de mi voluntad. Las palabras y las frases de las que me había servido con ellos las había encontrado por casualidad, como si hubiese sacado de un saco, al azar, ahora una barba, luego una cocinera negra o cualquier otra cosa utilizable. Por el contrario, esta vez no había sido un juego. Esta vez había inventado personas con nombres que no habría podido cambiar: no habría podido cambiar nada de ellos y sabía una gran cantidad de detalles sobre ellos, sabía cómo había sido su vida hasta el día en que había escrito el cuento, aunque en mi relato no había hablado de ella porque no había sido necesario. Y lo sabía todo sobre la casa, el puente, la luna, el río. Tenía entonces diecisiete años, y me habían suspendido en latín, griego y matemáticas. Había llorado mucho cuando lo supe. Pero ahora que había escrito el relato sentía un poco menos de vergüenza. Era verano, una noche de verano. La ventana abierta daba al jardín y volaban mariposas oscuras en torno a la lámpara. Había escrito mi cuento en papel cuadriculado y me había sentido feliz como nunca en mi vida, y rica de pensamientos y de palabras. El hombre se llamaba Maurizio y la mujer se llamaba Anna, y el niño, Villi, y también estaban el puente, la luna y el río. Estas cosas existían en mí. Y el hombre y la mujer no eran ni buenos ni malos, sino cómicos y un poco miserables, y me parecía entonces descubrir que así debía ser siempre la gente en los libros, cómica y miserable a la vez. Aquel cuento me parecía bonito lo mirara por donde lo mirara: no había ningún error, todo sucedía a tiempo, en el momento justo. Me parecía que habría podido escribir millones de cuentos.
Y en realidad escribí un cierto número de relatos, a intervalos de uno o dos meses, alguno bastante bonito y otros no. Descubrí entonces que uno se cansa cuando escribe algo en serio. Es mala señal si uno no se cansa. Uno no puede esperar escribir algo serio así, a la ligera, como quien escribe con una sola mano, como de pasada. No se puede salir del paso como si nada. Cuando uno escribe algo serio, se mete dentro, se hunde hasta el fondo y, si tiene sentimientos muy fuertes que inquietan su corazón, si es muy feliz o muy infeliz por algún motivo, digamos terrenal, que no tiene nada que ver con lo que está escribiendo, entonces, si cuanto escribe es válido y digno de vivir, cualquier otro sentimiento se adormece en él. Uno no puede esperar conservar intacta y fresca su querida felicidad, o su querida infelicidad, todo se aleja y desaparece, y se queda solo con su página, no puede subsistir en uno ninguna felicidad y ninguna infelicidad que no esté estrechamente ligada a esa página, no posee nada más y no pertenece a otros, y si no le ocurre eso, entonces es señal de que su página no vale nada.
Escribí, pues, cuentos breves durante una cierta época, una época que duró alrededor de seis años. Como había descubierto que existían los personajes, me parecía que bastaba con tener un personaje para hacer un cuento. Así, estaba siempre a la caza de personajes, miraba a la gente en el tranvía y por la calle, y cuando encontraba una cara que me parecía adecuada para salir en un cuento, tejía a su alrededor detalles morales y una pequeña historia. También estaba a la caza de detalles sobre la manera de vestir y el aspecto de las personas, o los interiores de las casas, o de los lugares; si entraba en un cuarto por primera vez, me esforzaba por describirlo mentalmente y me esforzaba por encontrar algún detalle mínimo que encajara en un cuento. Llevaba una libreta en la que escribía ciertos detalles que había descubierto, o pequeñas comparaciones, o episodios que me prometía poner en los cuentos. En la libreta escribía por ejemplo: «Él salía del baño arrastrando como una larga cola el cinturón del albornoz.» «Cómo apesta el baño en esta casa—le dijo la niña—. Cuando voy, procuro no respirar—añadió tristemente.» «Sus rizos como racimos de uva.» «Mantas rojas y negras sobre la cama deshecha.» «Cara pálida como una patata pelada.» Sin embargo, descubrí que difícilmente estas frases me servían cuando escribía un cuento. La libreta se convertía en una especie de museo de frases, todas cristalizadas y embalsamadas, difícilmente utilizables. Infinidad de veces intenté meter en algún cuento las mantas rojas y negras o los rizos como racimos de uva, pero no lo conseguí. La libreta, pues, no podía servir. Comprendí, entonces, que en este oficio no existe el ahorro. Si uno piensa «este detalle es bonito y no quiero desperdiciarlo en este cuento que estoy escribiendo, pues en él ya hay muchas cosas bonitas; lo guardaré para otro cuento futuro», entonces, ese detalle se te cristaliza y ya no lo puedes utilizar. Cuando uno escribe un cuento, debe poner en él lo mejor que posee y que ha visto, todo lo me...