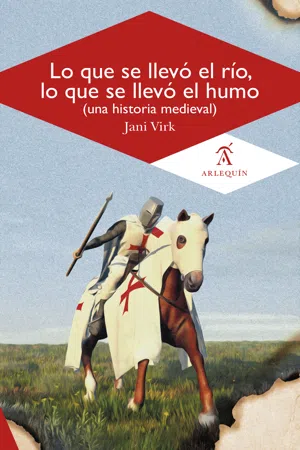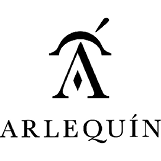![]()
Lo que se llevó el río,
lo que se llevó el humo
Una historia de la Edad Media
Jani Virk
![]()
Un caballero parte, pero no a la batalla
1204, CASTILLO DE PTUJ
Un gran pájaro negro sobrevuela el río, se desploma de pronto desde las alturas, atrapa un pez con su pico y vuelve a alzarse hacia el cielo. En la colina, ante la muralla del castillo, un hombre contempla de pie la escena, luego vuelve la vista lentamente hacia el paisaje. Del lado izquierdo, a lo lejos, sobre el campo y los árboles, se alza en el verdor, bajo el sol de la mañana, la mancha blanca de la fortificación que como un perro guardián vela inmóvil sobre el río. Frente al hombre, en el fondo y sobre esas suaves colinas, señorea la formidable montaña de tres picos que vigila el paisaje a su alrededor, como un omnipresente dios eslavo de tres cabezas. Y casi en el borde derecho de la escena se alza en el aire una ancha montaña redondeada, más alta que todas las restantes, con su cumbre envuelta en un velo de neblina. A través de las nubes delgadas, extendidas por toda la línea del horizonte, se avizora un matiz rojizo que pronostica lluvia o sólo un cielo que sangra por los graves pecados de los hombres.
Abajo, en la ciudad, una procesión serpentea por la iglesia, los monjes llevan una gran cruz marrón sobre sus hombros, sus voces penitentes retumban asordinadas entre las casas bajo la colina. El hombre se vuelve y camina hacia la puerta de entrada al patio del castillo, una sombra pasa por su rostro, oscuro espeluzno, las voces se mezclan en su cabeza con las voces de los gritos agonizantes, estertores, gemidos, con los sonidos apagados, sibilantes, quebradizos de la carne humana, de la piel y los huesos, en los que corta y se hunde la espada, la lanza o la flecha. La noche anterior, el notario del castillo trajo de Breže la noticia, completa primicia, de que los cruzados habían devastado Constantinopla, habían matado a miles de hermanos o al menos primos en la fe, asolado, saqueado y aniquilado junto a hordas de malhechores locales esa ciudad que ni por tamaño ni mucho menos por refinamiento y riqueza puede compararse con París, ni qué decir de Bolonia, Milán, Colonia o Londres.
Asoman a su memoria mensajes de los cronistas que inventariaron el fervor de las multitudes y sus gritos: ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere!, cuando el papa Urbano II, en el concilio de Clermont en el año 1095 anunció la primera cruzada, y las noticias de los enfervorizados discursos de Bernardo de Claraval, que unos diez años más tarde sedujo a una multitud de cristianos en Vézelay para que fueran a liberar el santo sepulcro de las manos de los invasores paganos: el dios a quien imploraba la multitud y acerca de quien hablaban Urbano y Bernard no podía ser el mismo dios que había permitido la devastación de Constantinopla, o al menos no era su dios. Hacía mucho que ni el primero ni el segundo eran su dios. Cada vez más, le parecía que se había retirado a una altura tal que no tenía nada que ver con las cosas de la tierra.
El hombre se detiene un momento ante la muralla y contempla el dragón cincelado en piedra sobre la entrada, y luego, ensimismado en el hilo oscuro de sus pensamientos, avanza.
«William», oye su nombre cuando entra al patio, se vuelve, mira hacia arriba por la pared del castillo y apenas ve el contorno del rostro femenino que se aparta de la ventana hacia el interior del edificio.
No quiere adivinar cuál de las jóvenes parientas de Federico, el señor del castillo, o qué muchacha de Podsreda, Planina, Rogatec o cualquier otro castillo de los alrededores, que en la corte de Ptuj aprende los quehaceres de una dama, puede ser tan intrépida como para cometer locura semejante, como jugar al gallito ciego con él. Sin buscarlo, viajan por su cabeza pesados pensamientos que al menos ese día lo hacen sentir demasiado viejo como para tales juegos.
Sigue teniendo su cama en el castillo, aunque su hacienda está a más de media hora de él a galope rápido.
Comanda las huestes armadas, pero, con la licencia de Federico, pronto las cederá a Berthold, un ambicioso caballero que hace años, siendo aún un joven soldado, llegó de algún lugar de Bavaria, se casó con una de las jóvenes primas de Federico y se quedó en el castillo. William lo ha estado entrenando desde hace algunos años para que sea su sucesor, él mismo le ha enseñado todas las destrezas posibles y los secretos de la guerra, antes de que mostrara su personalidad viperina, que ocultaba el veneno bajo una lengua melosa. Una vez escuchó con sus propios oídos cómo Berthold, no por amor a la fe y a la verdad, sino por sus arteros planes, le contaba a Federico lo que debiera haber quedado en confianza entre amigos: que William a menudo lo confunde con palabras, que el capellán dice que son las que difunden desvergonzadamente los herejes cátaros y los pusilánimes impíos. Por caso, que Dios le dio al hombre razón y que no hacía falta que escuchara a la iglesia o a sus señores, que la luz y las tinieblas en este mundo se distinguen de un modo distinto del que enseña la Iglesia, que en el centro de la Iglesia de Roma, en lugar de los pastores del rebaño, se había instalado un hato de glotones que vendía lo que sólo es de Dios y con ese dinero se permitía todo tipo de gula posible y se ataviaba con sedas y brocados. Federico no ocultaba que tenía intenciones, en un tiempo que ya no era lejano, de confiar a Berthold el mando de sus huestes de guerra. De vez en cuando lo mencionaba abiertamente en la mesa, cuando había tomado demasiado vino o hidromiel. También sobrio mostraba su inclinación: cada vez más a menudo lo llevaba consigo cuando el arzobispo Eberhard de Salzburgo o el duque Leopoldo de Austria-Estiria le encomendaban que fuera testigo de sus sentencias en Salzburgo, Breže o Baierdorf.
William abre la llave del cofre que está junto a su cama, saca un pesado manojo de llaves, echa un ojo a la espada corta y se apura hacia la caballeriza.
No se despide de nadie, ya el día anterior había recibido el permiso de Federico para ir algunos días primero a sus posesiones, después al monasterio de Žiče y luego a Rogatec, al torneo de caballería. Aunque se lo había propuesto, Federico no puede ir, el arzobispo lo mandó llamar a Salzburgo a través de un emisario y debe acudir allá. Junto a la carta para el prior de la cartuja de San Juan Bautista, Federico también dictó al copista una carta para los caballeros de Rogatec, que ahora estaba lacrada y guardada en el bolsillo cosido en la parte interior de la camisa de William. Federico le había pedido también a William que al volver trajera consigo a Ptuj al poeta amoroso franco Wolfram de Eschenbach, que pasaría el invierno en casa del vasallo Ortolfo en Krško, en el castillo Planina, y que parece que se uniría a él en el torneo. A Federico le importaba un bledo aquel hombre, juglar de palabras enclenques; él era un hombre de espada y de asuntos serios de hombres; si no fuera porque su esposa, alentada por los relatos de las damas jóvenes de otros castillos, lo acusaba desde hacía tiempo de que los poetas amorosos y los trovadores andaban por todos los castillos y por todas partes y no iban al suyo, Federico no se habría decidido a traerlo. Pero en su corte había demasiadas mujeres como para darse el lujo de caerles en desgracia.
Despacio, William baja a caballo por la montaña del castillo, cabalga lentamente pasando las primeras casas y la iglesia de San Jorge, elude a la gente que ha empezado sus quehaceres matinales y a los niños que se lanzan a las calles. Despacio y con cuidado cabalga hasta el puente de piedra y por él cruza el Drava, allí cruza algunas palabras con el recaudador de impuestos de los caminos y sólo cuando está del otro lado aguija el caballo a la carrera.
Cuando casi desaparece a lo lejos, llegan al puente dos hombres de a caballo, salen por el puente a la carrera y siguen a William.
El caballo y su jinete se alejan a un ritmo desenfrenado por el paisaje, como si ambos apenas pudieran contener el deseo de deshacerse de la sujeción de los muros del castillo y adentrarse en el verdor de los prados y del bosque. William siente cómo los pesados pensamientos de la mañana se quedan de él, se enredan en las ramas de los árboles como telas oscuras y deshilachadas de mariposas nocturnas, y se dejan caer luego en el mar de verdor; cada vez más se aparece frente a él sólo el rostro de la mujer que lo espera al fin de su cabalgata, la piel blanca de su cuerpo, en la que se sumergirá como en un remanso. Las dos escenas se siguen entremezclando en su cabeza, la anterior, oscura, y la actual, luminosa. Piensa que a veces se siente ya viejo, maduro y, más que maduro, que ya ha pasado por su vida demasiada destrucción y muerte; un montón grande, enorme, de muerte se ha acopiado en su vida y le ha ensombrecido el cielo. Del otro lado, donde se despliega el rostro de su mujer, el cielo sigue celeste y por la noche se cubre de estrellas que velan por ellos y por el mundo. Y en aquel otro lado se sentía joven, demasiado joven para su edad, casi un cachorro en plena avanzada de su fuerza viril, y sólo a veces se le colgaba a los hombros el viejo y cansado. Niega con la cabeza, como si quisiera sacudir y ahuyentar de su cabeza la seguidilla de escenas y calmarse; se acomoda el cinturón con la espada, que se ha aflojado con la cabalgata libre, casi salvaje.
Llega a la aldea, desde mediados de marzo no ha estado aquí y le parece que todo es distinto, nuevo. El invierno crudo y largo por fin se ha despedido en estas semanas de ausencia, y ahora se siente como si hubiera llegado a alguna otra región, aunque en verdad en cada árbol, arbusto o brizna de hierba asoma con fuerza irrefrenable la primavera, cuya savia nueva inunda las casas y la gente. Los hombres de la aldea se han ido ya en su mayoría al campo, a labrar la tierra y sembrar; sólo se oyen los golpes de las pesadas mazas de la herrería y el alfarero, que mezcla la arcilla en una gran batea frente a la casa. Los niños corren alrededor por la tierra polvorienta, apisonada entre las casas; una mujer joven va hacia el río con ropa de lavar en un canasto tejido. La mira caminar descalza por el pasto y la ve mirarlo por sobre el hombro dos, tres veces. Demora su caballo y la mira, se pierde en sus pensamientos, con dos exhalaciones rápidas ahuyenta la fuerza viril, que se ha despertado en el momento equivocado, aguija al caballo y sigue hacia lo del molinero, del otro lado del pueblo.
—Pronto habrá que empezar con otra cosa —lo azuza mientras saca unas monedas de cobre de su bolsa—, ahora no sólo los árabes, sino también los flamencos y franceses muelen el trigo en molinos de viento.
—Me tiene sin cuidado —le responde el molinero—. No sé cómo trabajan esos molinos, pero aquí el agua será siempre más fuerte que el viento… Así como los molinos de Dios siempre muelen con más fuerza que los de agua —agrega después de cierto tiempo.
William sigue el viaje con tres hogazas en la alforja hacia una gran hacienda en el borde de la aldea. Allí vive el hombre libre Svetlin; tiene una casa grande y fuerte, cuya planta baja está construida con las mismas piedras que la edificación del castillo. Con sus dos plantas superiores de robustas vigas de madera más parece una fortificación o alguna casa de ciudad en París o en Troya que una casa de campo, junto a la cual hay también una fila de establos, graneros y corrales de animales. En la hacienda de Svetlin hay casi tantas casas y edificaciones como en la aldea; allí en su mayoría viven sus hijos casados, con sus familias y otros varios parientes. Frente a sus construcciones y frente a la casa de piedra de Svetlin hay una pequeña iglesia de madera, junto a ella vive el sacerdote Alderik, oriundo de Irlanda, el único hombre de los alrededores con quien William podía conversar en inglés hasta que hace algunos años llegó desde Inglaterra a la cartuja de San Juan Bautista, en Žiče, el monje Peter.
Los antepasados de Svetlin han estado por varias generaciones en el círculo más próximo del séquito armado de los príncipes de Carantania, sus sepulturas están más o menos a un día de marcha a caballo en dirección a Salzburgo. Aunque los bávaros y húngaros los han asediado desde todas partes y muchos de ellos se pusieron un nombre alemán, en muchas partes han conservado su orgullo y su independencia, como en el caso de la descendencia de Svetlin. En realidad no le pertenecen a nadie, aunque a veces con amenazas y otras con artimañas se los han tratado de apropiar los vasallos del arzobispo de Salzburgo, del obispo de Krško, del patriarca de Aquilea o alguno de los señores seglares. A excepción de algunos rasguños ocasionales con sus vecinos alemanes, entre ellos reina una tensa y frágil tregua, y cuando es necesario, se les unen en sus combates contra los húngaros.
En toda su larga vida militar, William no había encontrado jamás un hombre tan suave en la paz y al mismo tiempo tan salvaje en el combate como Svetlin. Cuando Federico, el señor del castillo de Ptuj, reunió a sus huestes en 1199 y venció a los húngaros en el domingo de Pascua, en la batalla que llamó Domingo de Pascua, no habría podido hacerlo sin la ayuda de la ya casi bien establecida Orden de los Caballeros Teutones, como tampoco sin las tropas que reunió tras de sí Svetlin. A excepción de los húngaros, que debieron retirarse más hacia el este, y de unas decenas de pobres cristianos que murieron allí y con el tiempo se convirtieron en polvo negro y disperso, desde el cual, según creían, dios los resucitaría algún día, todos ganaron con esta batalla. Federico, un nuevo territorio y honores y agradecimiento a los ojos de sus señores de Salzburgo y del duque Leopoldo; la Orden de los Caballeros Teutones, un cuartel en Velika Nedelja; Svetlin, en agradecimiento por su ayuda en la batalla, ganó de Federico veinte años de gracia en el pago del impuesto de los caminos para pasar por el puente de piedra en Ptuj; William, que le salvó la vida a Svetlin en la batalla, ganó por eso una hacienda, a tiro de piedra de la suya, río abajo y arroyo arriba, en un lugar donde se yergue un pequeño dique de madera sobre el agua.
![]()
Se llama Lepa
Cada vez que lo ve llegar a caballo, se le detiene por un instante el corazón. Como aquel primer día en el castillo, hace veinte años, cuando lo trajeron en el carro junto a los otros prisioneros, atado como un hato de paja. No había humillación en él, no había miedo; sus ojos de un azul grisáceo flotaban sobre la escena escabrosa, desolada, como dos pequeños y libres jirones de cielo. Ella estaba entre la multitud que observaba en el patio cómo los hombres de Federico empujaban a los prisioneros hacia la entrada de la mazmorra del castillo mientras los zurraban con la parte plana de las espadas o los pateaban. Todos tenían la cabeza gacha, pesada por los golpes y las noches sin dormir, sólo él caminaba erguido y rebelde, y a ella le parecía que casi se burlaba de lo que veía a su alrededor. No pudo contenerse cuando uno de los esbirros de Federico lo pateó en los riñones; por un momento se le doblaron las rodillas de dolor; se dio vuelta hacia él y c...