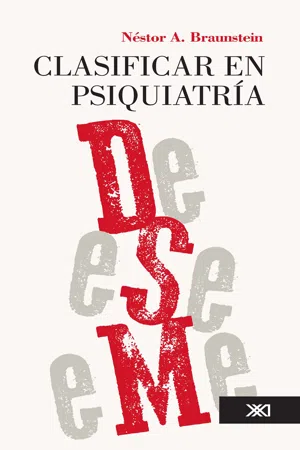
eBook - ePub
Clasificar en psiquiatría
Néstor Braunstein
This is a test
Compartir libro
- 144 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Clasificar en psiquiatría
Néstor Braunstein
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
En mayo de 2013 se proclamó oficialmente el DSM-5, redactado por especialistas de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, un "manual estadístico y diagnóstico" con el que se pretende "unificar" y "digitalizar" los diagnósticos para servir a los fines de la industria, el estado y las compañías de seguros. Clasificar en psiquiatría exhibe y discute la última expresión de esa ominosa empresa de encasillar "anomalías" que no se llegan a entender para encargar a la medicina el cuidado de las "normas" y el "orden" dejando al derecho la relación con las "reglas" y la "ley".
Preguntas frecuentes
¿Cómo cancelo mi suscripción?
¿Cómo descargo los libros?
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
¿En qué se diferencian los planes de precios?
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
¿Qué es Perlego?
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
¿Perlego ofrece la función de texto a voz?
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¿Es Clasificar en psiquiatría un PDF/ePUB en línea?
Sí, puedes acceder a Clasificar en psiquiatría de Néstor Braunstein en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Psychologie y Psychopathologie. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
PsychologieCategoría
Psychopathologie1. ¿QUÉ ES CLASIFICAR?
Valdrá la pena comenzar, antes de entrar en la materia concreta de nuestro discurso, con una especie de flashback referida a la nosología y a la taxonomía de las enfermedades, las “mentales” en particular. Las clasificaciones psiquiátricas tienen una prehistoria que no arranca de los tiempos recientes en que la OMS se propuso una clasificación internacional de las enfermedades inspirada por el modelo inmortal que es la obra del sueco Linneo (1707-1778) en botánica. Lo que no es tan difundido es que Linneo, en 1763, produjo la primera clasificación rigurosa (¿científica?) de las enfermedades, esto es, de entidades que no son naturales sino conceptuales. En rigor, no la primera clasificación sino la segunda, pues fue su obra pionera de taxonomía botánica y zoológica de los seres vivientes la que impulsó a su coetáneo, el francés Boissier de Sauvages de la Croix (1706-1767), también un botánico, a producir una “nosología metódica” que alcanzó su forma definitiva en 1763, distinguiendo 10 clases, 44 órdenes, 315 géneros ¡y 2 400 especies! de enfermedad. En ese mismo año de 1763 Linneo[1] publicó en Upsala su Genera morborum que era una clasificación de las enfermedades que sirvió como antecedente de la obra de Pinel. Éste, Pinel,[2] no se limitó a clasificar sino que complementó la nomenclatura con la descripción diferencial de las “enfermedades”. Fue precisamente en el siglo XIX cuando los locos pasaron a ser patrimonio, objeto y problema de la “higiene pública” y encomendados a la medicina. Apareció entonces (después de algunos necesarios precedentes) el manicomio como edificio necesario en todas las grandes ciudades y en todos los países tomando como modelo el “panóptico” carcelario de Bentham y se confió a los médicos (“alienistas”) la investigación y la definición de las formas de la locura que antes pertenecían al discurso teológico centrado en la posesión demoniaca y el pecado.[3] Con el asilo y sus encargados tenemos ya instalado un esbozo de lo que llamaremos el dispositivo psi que nos ocupará más adelante. En ese territorio cerrado del “loquero” —a veces campo de concentración, a veces observatorio de los lunáticos—, en el marco ideológico de la medicina clasificatoria se produjo la distinción de cinco clases fundamentales: melancolía, manía con delirio, manía sin delirio, demencia e idiotismo, propuesta por Philippe Pinel (1745-1826) que publicó en 1801 su Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale. El “alienista” francés consideraba estas “vesanias” como un desarreglo de las “facultades cerebrales” —¡ya entonces!— que podía deberse a causas físicas o directamente cerebrales, causas hereditarias y causas morales (como las pasiones intensas y fuertemente contrariadas o prolongadas y los excesos de todo tipo). Esta distinción, con distintos ropajes o disfraces, sigue vigente hoy en día en el pensamiento psiquiátrico en materia de etiología: organogénesis neurológica, tara genética y trastornos psicogenéticos como el tan famoso “trastorno de estrés postraumático” (PTSD, en inglés).
Con el siglo XX llegaron las nuevas clasificaciones que ampliaban el campo e incorporaban nuevas categorías. El adalid de esa nueva psiquiatría basada en la descripción de los trastornos o enfermedades, fue Emil Kraepelin (1856-1926) con ya ¡14! categorías. Él sistematizó el campo de las psicosis (término que se incorporó al vocabulario médico en 1856), incluyó la dementia praecox (que acabó siendo sustituida por el vocablo acuñado en Suiza en 1911 por Bleuler, “esquizofrenia”) e incluyó un capítulo para las “personalidades psicopáticas” que habrían de transformarse en el hoy amplio espectro de “trastornos de la personalidad”. Es interesante resumir el sistema kraepeliniano para intentar un análisis comparativo con la CIE y comprobar que las modificaciones producidas en el siglo (1913-2013) no recaen sino sobre los detalles.
Para comenzar, un detalle, insignificante por el momento. Las categorías de Kraepelin están ordenadas de modo nominal, correspondiendo un número romano, desde el I hasta el XIV a cada una. Vemos en primer lugar las encefalopatías cubriendo las siete primeras rúbricas según su causa presumida. La octava es la demencia precoz y la novena la psicosis maniaco-depresiva. Luego vienen las psicopatías, las reacciones psicógenas (“psiconeurosis” en la nominación preferida por Freud en la misma época), la paranoia y, cerrando la procesión, una clase XIV para “casos oscuros”. (¡Viva Borges!)
La asombrosa correspondencia entre el sistema de Kraepelin y la subsiguiente CIE-8 de la OMS ha sido motivo de asombrosas y asombradas expresiones de júbilo relacionadas con la “estabilidad” del ordenamiento y el “genio” de su propulsor. Es habitual rotular a Kraepelin como “el Linneo de la psiquiatría”. Yace ahí uno de los mayores obstáculos epistemológicos de la clasificación: el que la taxonomía botánica haya sido el modelo inspirador. El sabio alemán describía sus entidades mórbidas basándose en la apariencia, al igual que su antecesor sueco, como si se tratase de plantas, olvidando el carácter visible de las raíces, hojas, flores y frutos que permitían asegurar la validez y la confiabilidad de los objetos clasificados (existen realmente, son distintos entre sí, no hay un espectro de gradaciones y dos o más observadores, aceptando los criterios propuestos, llegan a la misma conclusión sin que la subjetividad interfiera en el juicio). La mirada psiquiátrica pretende introducir del mismo modo la “enfermedad” en una jerarquía de categoría, subcategoría y variedad, equivalente a la jerarquía de clase, género y especie. Pero ¿de dónde extraía Linneo los caracteres que le permitían ubicar a cada individuo dentro de su clasificación? De la forma objetiva (positiva) de los elementos que podía ser confirmada por cualquier otro. La confiabilidad de su sistema se acerca al absoluto y por eso pudo servir de modelo para todo tipo de clasificación de objetos perceptibles. ¿De dónde podía Kraepelin extraer los caracteres que le permitiesen pasar del individuo a la especie en el marco de la clasificación psiquiátrica? Nada podía darle la vista. Era menester otro aparato nocional. Para ello sólo disponía de la psicología de las funciones del alma y la psicología del laboratorio de Wundt, hoy relegada a la prehistoria de la psicología: “inteligencia — afecto — voluntad”. A ella se dirigieron los psiquiatras alemanes y de ella derivaba la semiología psiquiátrica que buscaba las alteraciones en cada una de esas tres esferas y que apuntaba a ubicar a cada individuo en la casilla de la especie mórbida que le pertenecía. De ahí el pesado fardo que debió sobrellevar la psiquiatría kraepeliniana, la falta de confiabilidad, que hoy se pretende superar con la “objetividad” ¿de qué?, ¡de los cuestionarios autoadministrados donde el médico ya ni siquiera pregunta al “enfermo” lo que le sucede sino que le entrega unos formularios con preguntas a las que él (o quien lo conoce) debe tildar con un “sí” o con un “no”, con un “mucho-poquito-nada” o con un “marque en una escala de 1 a 10 cómo se siente de solo, de triste o de angustiado” para luego contar los tildes o “palomitas” y decidir el diagnóstico y el nivel de gravedad del trastorno! ¡Y el tipo y dosis del “medicamento” a recetar!
Podríamos pensar —vale decir, pienso— que la conclusión a extraer de la supervivencia de la “nosografía” actual, derivada de la de Kraepelin no debería ser tanto de admiración como de marcado escepticismo dado el carácter reconocidamente descriptivo y sintomático de la clasificación con exclusión de toda teoría y ante la ausencia de datos objetivos, empíricos (equiparables a los de un botánico o a los de un zoólogo y que no fuesen los de “cierta enciclopedia china”), para justificar los diagnósticos. La psiquiatría alemana de comienzos del siglo XX sistematizó y ordenó un campo de fenómenos hasta entonces bastante caótico y ése fue su gran mérito. Pero no puede ignorarse que, además de poner orden en el campo fenoménico, por el mismo hecho de acomodarlo todo, sistematizó la formación de los psiquiatras en todo el mundo. (Ésa fue la psiquiatría que estudié en el Hospital Psiquiátrico de Córdoba, Argentina, en 1961.)
La clasificación no sólo creaba a los objetos sobre los que se aplicaba (locos y no locos, a veces, medio locos o fronterizos) sino que, además, producía un lenguaje, un modo de pensamiento, un discurso y unas reglas semiológicas que, a su vez, engendraban y clonaban a los psiquiatras como agentes de aplicación del sistema propuesto: “psiquiatra” fue, a partir de la primera mitad del siglo XX, cuando el término se generalizó, quien manejaba la clasificación de Kraepelin.[4] La ordenación taxonómica se reproduce a sí misma a través de la “ordenación” (en el sentido religioso de la palabra) de los agentes aptos para utilizarla. Esa operación continúa hoy en día con las corporaciones nacionales e internacionales que promulgan las nuevas clasificaciones. Lo que fue un momento de sistematización de datos empíricos en la historia de la psiquiatría, correspondiente a la expansión capitalista y a la conveniencia de segregar a los locos en las sociedades disciplinarias, se ha actualizado como un nuevo movimiento epistemológico que corre detrás de la progresiva tecnificación, burocratización y medicalización de la especialidad que debe adecuarse a los fines de la sociedad de control: posmoderna, posindustrial, poscapitalista, según se prefiera. El objetivo es, hoy, clasificar a todos los sujetos de esta posmodernidad encerrándolos en los cajones (pigeonholes) del espacio taxonómico regenteado por la “ciencia médica”.
Cualquiera sabe que las enfermedades, todas ellas, son conceptos abstractos y a nadie le extraña que las supuestas entidades que los psiquiatras delimitan como trastornos estén mal definidas y se superpongan entre sí a punto tal que, frente a un caso singular, los juicios del clínico sean más bien opiniones personales, a diferencia de lo que sucede en la medicina donde una fractura de hueso, una psoriasis o una hepatitis son hechos positivos y objetivables que, “en los textos modernos de medicina se clasifican según dos órdenes, el etiológico y el topográfico o anatómico”.[5]
En psiquiatría no hay conocimiento de las causas y por eso las instituciones clasificadoras han optado por eliminar todas las teorías en beneficio de datos observables o registrables… que también faltan y por eso se les inventa como, por ejemplo, los tildes en un cuestionario. De esa prescindencia teórica, consecuencia de la ignorancia en materia de etiología, proviene la constante lucha de la psiquiatría, dentro del campo médico mismo, desde Cicerón en adelante, para ser reconocida como especialidad “científica”. Debería encontrarse una “causa natural” de la locura en cualquiera de sus formas y ella no aparece aunque pueda sospecharse de ciertos procesos cerebrales que tendrían relación con el mecanismo involucrado en las exteriorizaciones clínicas. Pero tales procesos no son la causa de los trastornos sino los que hacen posible la manifestación sintomática y sobre los que se puede, eventualmente, incidir por medios físicos o químicos. La investigación de parámetros biológicos se sustenta en una esperanza, la de encontrar en el cerebro la razón de las anormalidades de la mente, la personalidad o el comportamiento, la de “objetivar” una base material y natural. El mayor obstáculo que encuentra esa psiquiatría que pretende ser “organicista” es que el cerebro está involucrado, por supuesto, en la vida y en todas las actividades del ser humano (conciencia y conducta), pero él no es el productor sino el asiento de procesos que permiten y regulan la relación entre el organismo y el medio ambiente que le rodea, un Umwelt que es, siempre, un medio social. Es en la relación del sujeto (el sujeto del inconsciente) con el Otro donde se encuentran las causas de su acuerdo o desviación respecto de la norma que no está en el cerebro sino en la estructura social, económica, antropológica, lingüística, política, etc., que son las “circunstancias”, eso que rodea y condiciona al cerebro viviente y meganeuronal. Ya en 1843 decía Marx:[6]
Las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad, no tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia [cursivas mías].
El cerebro es fundamental, sí, pues en él se desarrollan los procesos que hacen posible el habla, la memoria, la comunicación, las emociones, los sentimientos, todo lo que es “subjetivo” y se tiende a llamar con el equívoco e indefinido nombre de conciencia. Pero el órgano que se aloja en el interior del cráneo no es la causa de la subjetividad sino su sustrato, el escenario de ciertos mecanismos que pueden ser objetivados, conocidos, activados o desactivados por medios físicos o químicos y que se van develando progresivamente ante la curiosidad de los científicos mediante técnicas cada vez más precisas de investigación.
En el campo de los trastornos o enfermedades mentales las variaciones imputables al observador del “disorder”, sus juicios y prejuicios, son tan obvias que acaban por ser desconcertantes. En el dominio entero de la medicina, las enfermedades no son objetos naturales que se podrían encontrar en el mundo como se recogen hierbas en el campo. Son conceptos abstractos derivados de la agrupación de signos y síntomas por medio de la actividad cognoscitiva que los reúne en síndromes y acaba definiéndolos como “objetos teóricos” a ser investigados. Su existencia, su materialidad, es “lenguajera”: sólo existen en el espacio y el tiempo clasificatorio (hemos visto que son históricas y dependen de declaraciones como, por ejemplo, cuando la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos decidió [1973], por votación de los psiquiatras, presionados por las organizaciones de gays, que la homosexualidad dejaba de ser un trastorno).[7] Uno de los objetivos, quizás el principal, de la clasificación y de la nominación de las enfermedades es crear un lenguaje compartido y traducible que permita la “comunicación” entre los médicos y el recíproco reconocimiento entre los hablantes de ese “newspeak” (Orwell), de ese “iatrolecto”. Desde el espacio y el tiempo nosológico y clasificatorio, esas “entidades abstractas”[8] irradian hacia los sujetos que se dedican a la actividad diagnóstica, los psi y, desde ellos, hacia los referentes, los llamados “pacientes”, que terminan por ser incluidos en ese espacio taxonómico (mientras perdure el tiempo de su vigencia en los catálogos, hasta la siguiente clasificación).
No es, pues, que no existan las enfermedades mentales sino que se las llama a existir por el hecho mismo de nombrarlas, porque los diagnósticos se aplican, porque producen efectos tanto sobre los agentes que las ponen en acción (activos) como sobre sus pacientes (pasivos). No existían —considérese el ejemplo de la esquizofrenia, inventada en Suiza a principios del siglo XX— antes de que se elaborase su concepto. El hecho de designarlas y clasificarlas abre el campo para una epistemología psiquiátrica que analice e investigue cómo fueron construidas, según qué procesos de producción, dentro de qué coyuntura histórica de las sociedades y coyuntura teórica en el campo conceptual de la medicina general y cómo cada una de ellas se articula con los demás objetos del discurso psiquiátrico. La nosografía, desde Pinel y Kraepelin en adelante, se pretendía como una descripción de la realidad. Hoy sabemos, sin duda, que es una categorización de la realidad. El nombre hace a la cosa que designa: funciona como un performativo. La “psicopatología” cumple con la misión de establecer, mediante sus nominaciones vacilantes, un cierto orden en el embrollado terreno de los casos singulares, siempre distintos, siempre “atípicos”, pues ningún paciente es un “tipo”, respecto de esas construcciones teóricas llamadas enfermedades o, con más vergüenza pero con idéntica intención, trastornos.
Es precaria la vida de la psiquiatría. La demografía médica muestra que en las últimas décadas es la especialidad que menos agentes recluta y la menos remunerada. La situación no es nueva sino originaria. Su estatuto es incierto, impugnado y discutido en el seno de la medicina y de la sociedad en su conjunto que permanentemente sospecha de ella como un instrumento en el proceso de a...