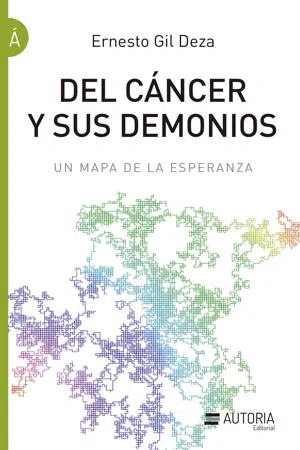![]()
Capítulo 1 Sobreviviente desde el diagnóstico
B. era una bailarina excepcional que estudiaba ballet desde los 8 años. Primero había sido la academia, después el Teatro Colón, luego la formación en Francia, finalmente, a los 24 años, llegó la consagración. Con gran esfuerzo, entró a formar parte de una compañía internacional de danza. Había llegado a tocar el cielo con las manos. No podía creerlo, literalmente no podía creer que se hubiera palpado aquel nódulo en la mama derecha mientras se duchaba luego de bailar El cascanueces en París. De pronto, todo se desmoronaba y el futuro soñado parecía inalcanzable.
—Ese nódulo ya estaba —se dijo—. No puede ser maligno, debe ser una tontería, consulto cuando vuelva a Buenos Aires.
Después de todo era septiembre y para las fiestas volvería a ver a sus padres.
Pasaron tres meses y el nódulo seguía allí, tercamente incrustado en su mama derecha. “Casi no tengo tetas y a este nódulo se le ocurre crecer”, pensó. Buscó en internet, le dio más miedo. Estaba sola, sin familia, sin amigas con las que hablar y a más de diez mil kilómetros de su hogar. Sola ella y su nódulo. Sola. Durante tres meses, veinte funciones, setenta ensayos, muchas noches: sola. Funcionaba en dos realidades. Durante el día: músculos, tendones, equilibrio, técnica, música, alegría, celos, envidias, miradas, en fin... la vida. Durante la noche: insomnio, llanto y rezos (aunque ya hacía rato que había perdido la fe) hasta que finalmente se dormía, y entonces soñaba siempre pesadillas.
Aterrizó Buenos Aires, saludó a sus padres y solicitó turno con un mastólogo. Diciembre es un mes difícil, pero amistades y conocidos mediante, llegó al doctor V. Setenta y dos horas después estaba operada. El 6 de enero, como regalo de reyes, tenía el resultado de la biopsia. No pudo contenerse, abrió el sobre y leyó: “Carcinoma ductal invasor de mama derecha, de dos centímetros y medio con márgenes libres. Grado tumoral consolidado #7. Un ganglio positivo en la axila. Receptores estrogénicos positivos. Receptores progestínicos positivos. Her2 neu negativo. Ki67 21%”.
—La única palabra que entendí fue “carcinoma” —dijo—. Busqué en el diccionario y encontré: “Del lat. carcinõma, y este del gr. καρκίνωμα karkínõma. 1. m. Med. Tumor maligno derivado de estructuras epiteliales”. No comprendí muy bien de dónde venía la palabra pero el significado estaba clarísimo: esto es malo. Y malo significa que me va a matar.
Así empezó el diálogo en el consultorio, pero esa es otra historia, una que por ahora no contaremos.
La historia de B. es la de muchos pacientes que consultan luego del diagnóstico de un cáncer. Es muy frecuente, sobre todo en los pacientes jóvenes, que la evidencia de que algo no está bien sea sorpresiva. En medio de una vida que discurre con normalidad y plena de vitalidad, algo cambia de manera abrupta. En parte, esto se debe a que a edades tempranas los tumores suelen crecer rápidamente y a que para el paciente el cambio radica en el paso de “no estar” a “estar”.
Tampoco debe llamar la atención que, a pesar de la conciencia de la prevención y las campañas orientadas al diagnóstico temprano, sigue habiendo un número muy importante de personas que perciben primero la anomalía que conduce al diagnóstico: un nódulo que aparece en la mama; ganglios que crecen y no vuelven a su volumen inicial; un lunar que aumenta de tamaño; pérdida de peso inexplicable; cansancio marcado que no mejora; sangre en la materia fecal o en la orina; hematomas inexplicables en el cuerpo; cambios en la voz; tos persistente; dificultad para deglutir (tragar) o para que la comida llegue al estómago; falta de aire; cambios en el ritmo evacuatorio; convulsiones; dolor óseo localizado, persistente y difícil de aliviar; aumento de tamaño de un testículo; cambio de color de la piel (ictericia); fiebre persistente; sudoración nocturna; picor en el cuerpo. En fin, son muchísimos los síntomas que alertan al paciente de que algo no está funcionando normalmente y lo inducen a decidir consultar al médico.
Muchas veces, los médicos nos negamos a pensar en cáncer, especialmente en pacientes jóvenes, y en gran medida racionalmente creemos que estamos haciendo lo correcto porque ante los mismos síntomas hay diagnósticos más frecuentes y benignos, la mayoría de las veces banales y autorresolutivos, pero también porque nos cuesta dar malas noticias, parecer alarmistas. Es que en el fondo, asociamos el diagnóstico de cáncer a dolor, mutilación y muerte. Imaginen por un instante la desolación que puede sentir un paciente que se sentía fantásticamente bien hasta que un síntoma lo lleva a consultar con un médico, quien lo envía a hacer estudios pensando en que probablemente se trate de algo menor, pero que finalmente deriva en una biopsia y un posterior diagnóstico de cáncer.
¿Cómo volver a confiar en alguien?
¿Quién tiene la culpa?
¿Qué se hizo mal?
¿Estamos seguros?
¿No hay posibilidad de error?
Estas son las primerísimas preguntas que un paciente se formula. También son de las primerísimas preguntas que un médico se formula. Destaco a dos personas que han estudiado en profundidad este tema; una es escritora y otra psiquiatra. La escritora es Susan Sontag y fue paciente oncológica. En 1975, a los 42 años, se le diagnosticó un cáncer de mama que se había diseminado a los ganglios, recibió numerosos tratamientos. En 1990, tuvo un segundo cáncer, esta vez en el útero. Sobrevivió también, pero en el 2000 desarrolló mielodisplasia, que es una forma de leucemia, como consecuencia de los tratamientos previos y falleció en 2004. Es decir que sobrevivió veintinueve años al primer tumor y catorce al segundo. En el año 1978, escribió La enfermedad y sus metáforas, libro en el que establece un paralelismo entre el cáncer y la tuberculosis; el primero como la enfermedad más temida del siglo XX, la segunda como la más temida del siglo XIX. Escribe Sontag:
Las fantasías inspiradas por la tuberculosis en el siglo XIX y por el cáncer hoy son reacciones ante enfermedades consideradas intratables y caprichosas —es decir, enfermedades incomprendidas— precisamente en una época en que la premisa básica de la medicina es que todas las enfermedades pueden curarse. Las enfermedades de ese tipo son, por definición, misteriosas. Porque mientras no se comprendieron las causas de la tuberculosis y las atenciones médicas fueron tan ineficaces, esta enfermedad se presentaba como el robo insidioso e implacable de una vida. Ahora es el cáncer la enfermedad que entra sin llamar, la enfermedad vivida como invasión despiadada y secreta, papel que hará hasta el día en que se aclare su etiología y su tratamiento sea tan eficaz como ha llegado a serlo el de la tuberculosis.
Y más adelante:
Los nombres mismos de estas enfermedades tienen algo así como un poder mágico. En Annance, de Stendhal (1827), la madre del héroe rehúsa decir «tuberculosis», no vaya a ser que con sólo pronunciar la palabra acelere el curso de la enfermedad de su hijo. Y Karl Menninger, en The vital balance, ha observado que «la misma palabra “cáncer” dicen que ha llegado a matar a ciertos pacientes que no hubieran sucumbido (tan rápidamente) a la enfermedad que los aquejaba».
Estas dos ideas son cruciales: la enfermedad que invade, que sorprende despiadadamente y que además es innombrable, porque es tan mortífero su poder que con solo nombrarla se la llama, se teme convocarla tan misteriosamente como antaño a los espíritus malignos en la medianoche. Es que, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, la mentalidad mágica sigue presente, y podemos evidenciarla tanto en el tabú con el que miramos ciertas situaciones como en el conjuro al que recurrimos para la curación de algunas enfermedades.
La segunda persona que estudió las reacciones de las personas ante la muerte fue Elizabeth Kubbler-Ross en su libro Sobre la muerte y los moribundos, escrito en 1969. Allí describe las cinco etapas que atraviesan el moribundo y sus familiares: negación, ira, negociación, depresión, aceptación o resignación. Es evidente que las personas que piensan que van a morir viven estas cinco etapas también, y por ello la negación es la primera reacción esperable ante la aparición de un síntoma (de allí que los pacientes usualmente demoren la consulta a un especialista u olviden ir a buscar los resultados de algún estudio).
Ahora bien, independientemente de que nos sorprenda, de que hablemos silenciosa y cautamente del cáncer por temor a invocarlo o de que neguemos lo que de hecho nos está ocurriendo, hay un día en el que fatalmente la palabra cáncer aparece escrita en una biopsia. A partir de ese momento, nuestra vida cambia y nos convertimos en “sobrevivientes al cáncer”, como observó acertadamente el oncólogo norteamericano Maurie Markman.
En el caso del cáncer, la condición de sobreviviente no radica solo en el hecho de haber padecido una catástrofe de la cual afortunadamente salimos vivos, y tampoco se limita a los deudos que sobreviven a un paciente que falleció, pues ambas condiciones hacen referencia al pasado. No: la condición de sobreviviente del cáncer empieza en el diagnóstico y hace referencia al futuro, pues a partir de allí nuestra vida tendrá un condicional “por ahora” y requerirá de un constante trabajo para tratar de permanecer en esa condición: tratamientos, estudios de imágenes, laboratorios, consultas y cirugías, entre otras cosas.
Es importante tener presente que esta condición de sobreviviente es independiente de la magnitud del riesgo para nuestra vida que implique el tumor. ¿Por qué? Porque el riesgo es una medida probabilística y a nosotros lo que nos afecta es la posibilidad, no la probabilidad. Que tenga baja probabilidad de suceder no implica que sea imposible y que tenga alta probabilidad de suceder no significa que inevitablemente sucederá, pero, además, como las probabilidades se aplican a una población y no a un individuo, el 1% o el 99% son indiferentes para la persona, el paciente siempre es el 100% de la muestra y lo que le suceda por muy improbable que parezca será su realidad.
Digo esto porque muchas veces los médicos creemos que las bajas probabilidades son tranquilizadoras, y lo son en tanto y en cuanto hablemos en forma teórica; en la práctica, cada persona evalúa los riesgos en forma muy personal. De hecho, los trabajos de Tversky y Kahneman (citados en el texto del propio Nobel de Economía Daniel Kahneman Pensar rápido, pensar despacio) muestran que las personas cometemos muchos errores de juicio al valorar probabilidades extremas. Me explico: en la teoría clásica de la toma de decisiones se creía que la magnitud objetiva del riesgo era lo que llevaba a un sujeto a actuar. Desde esta perspectiva, un 5% es igual si pasa de 0 a 5%, de 50 a 55% o de 95 a 100%. Tversky y Kahneman demostraron que esto no es cierto; para la mayoría de las personas pasar de 0 a 5% es pasar de lo imposible a lo posible, y ese 5% es interpretado como un 20%; no se piensa “es poco probable”, se piensa “puedo lograrlo, es posible”. Lo mismo sucede en la otra punta del espectro: pasar del 95 al 100% es ir de lo posible a la certeza, y ese 5% da una enorme tranquilidad, somos capaces de pagar mucho por él, se trata ni más ni menos que de dormir tranquilos. Y también lo valoramos como si fuera un 20%, significa ir de la incertidumbre a la paz. En eso se fundamenta el negocio de todas las compañías aseguradoras. Como es obvio, el paso del 50 al 55% se justiprecia en su medida más o menos exacta, y para mucha gente la diferencia es tan pequeña que resulta indiferente elegir uno u otro.
En síntesis, luego del diagnóstico cambia nuestra condición, ingresamos a un mundo nuevo, a nuevas rutinas de tratamientos, seguimientos, complicaciones y restauraciones; pero, sobre todo, la palabra cáncer habrá hecho evidente nuestra vulnerabilidad, nuestra condición de ser mortales, y esto es independiente del riesgo objetivo.
Hay dos tópicos en los que me gustaría profundizar: uno de ellos es cómo transformar la experiencia del diagnóstico del cáncer en una oportunidad de crecimiento y el segundo es cómo participar activamente en la toma de decisiones. Primero, cómo transformar la experiencia del diagnóstico en una oportunidad de crecimiento. El trabajo en el consultorio muchas veces radica en tratar de ayudar a que el paciente comprenda que esto que le sucede es básicamente un estado de abrupta lucidez. Esa conciencia sobre nuestra fragilidad, vulnerabilidad y mortalidad es lo que olvidamos cuando decidimos poner un vehículo a 250 kilómetros por hora y no nos colocamos el cinturón de seguridad, o cuando un colectivo decide cruzar un semáforo en rojo a 60 kilómetros por hora, o cuando saltamos de un puente colgante. Todos nosotros vivimos tratando de no pensar en la muerte, pero lo cierto es que todos caminamos sobre una delgada capa de hielo que viene a disimular el abismo mortal que se abre debajo suyo. Lo hacemos sin saberlo, lo hacemos sin sentirlo, lo hacemos negándolo. El cáncer es solo un evento más de todos los que pueden sucedernos, porque casi todas las enfermedades son potencialmente mortales, aun las que consideramos banales. Alguien alguna vez se murió de un estornudo, una caída del cordón de la vereda o lo partió un rayo, ni hablemos de un ladrón con buena puntería o un policía con mala puntería, pero todas estas otras catástrofes carecen de las connotaciones que se activan cada vez que oímos la palabra “cáncer”.
Por eso es clave que después del impacto del diagnóstico, la persona pueda reflexionar que no es la realidad lo que la conmueve, sino la idea que tenemos de la realidad. Siempre somos frágiles, siempre somos vulnerables, siempre somos mortales. Que antes nos creyéramos fuertes, invulnerables e inmortales no transformaba la realidad, sino nuestra idea acerca de ella. Luego del diagnóstico del cáncer aparece esta nueva conciencia. Cambia la percepción de nuestro cuerpo, al cual generalmente ignoramos, y empezamos a percibir sensaciones, molestias, dificultades, limitaciones que antes no teníamos; y, lo más importante, este se transforma: pasa de ser nuestro aliado incondicional, nuestro compañero más confiable, a un extraño, desconocido y traidor. Esta percepción nueva de nuestro cuerpo junto a la conciencia de mortalidad se acompaña también de una percepción nueva del tiempo. El tiempo no solo se ha tornado finito, sino que el futuro parece haber desaparecido. “De pronto un día me quedé sin futuro”, me dijo una paciente en el consultorio. “Nosotros vivimos nuestra vida proyectándonos”, decía mi maestro Don Carlos Landa, un gran clínico en Tucumán. Nos proyectamos, somos un yo que está lanzado al futuro; el pasado, como reza una de las paredes laterales del Museo Smithsoniano de Washington, es solo el prólogo. El presente es fugaz y nuestra certidumbre de ser no está tanto en haber sido como en lo que seré, en lo que estoy llamado a ser. Esa manera de vivir, en un instante, de la noche a la mañana, se hace trizas.
A la vez se toma conciencia de que el futuro es una enorme zanahoria que nos lleva a hipotecar momentos de felicidad presente por felicidad futura —esta es la más frecuente y perjudicial de las transacciones que uno hace cotidianamente— y de que el pasado es un ancla de la que podemos liberarnos. De ahí que en nuestra vida se abra como una cuña, en donde el presente —que usualmente es despreciable porque lo interpretamos como un pasillo entre el pasado y el futuro, nuestra mente siempre está atrás o adelante del hoy— de pronto se abre paso y se extiende, el pasado deja de importar y el futuro deja de existir, solo existe el hoy.
Por lo tanto, tras el diagnóstico de cáncer hay un impacto emocional inicial seguido de un estado de conciencia diferente de nuestro ser, de nuestro cuerpo y de nuestro tiempo que provoca un shock. ¿Qué podemos hacer con esto? Usualmente, en la primera consulta, trato de analizar con los pacientes la situación que están viviendo y con frecuencia les digo que intenten no olvidar esto que sienten porque probablemente sea la clave para vivir con plenitud. Hay muchas personas que son capaces de mejorar notablemente su calidad de vida gracias a esta conciencia de mortalidad.
Un paciente mío, que era pintor, describió la situación de este modo:
—El cáncer te saca todo lo que no sos, nadie quiere tu lugar, de pronto nadie te envidia, te deja solo con lo que sos, te concentra y, si tenés suerte, te permite llegar donde querías llegar.
Otra paciente me decía:
—Después del diagnóstico me compré una tarjeta roja, la de los árbitros, y escribí: “Tengo cáncer: no tengo tiempo para boludos, ni boludeces”. Cada vez que estoy en una reunión o se me acerca alguno de los pesados, la saco y me voy. No sabés cómo me cambió la vida.
Hay quienes escribieron y publicaron su primer libro de poesías porque no querían morirse sin haberlo hecho; quienes dejaron un trabajo, cambiaron de profesión, realizaron un viaje y alguno hasta se casó. En cierto modo, lo que todas estas personas hicieron luego del impacto de la información fue transformar su mirada. Lo que llama la atención es que se sintieron impelidas a actuar motivadas por la sensación de que ahora ya no les quedaba más tiempo, que hasta ahora habían vivido perdiéndolo, tratando de satisfacer los deseos de otros, las necesidades de otros, cumpliendo con las convenciones sociales y permitiendo que otros tomaran el control sobre sus acciones. El cáncer puso en evidencia que sus vidas son extremadamente valiosas, que están en peligro, y las indujo a asumir con premura el control sobre ellas.
Esto abre las puertas al segundo tópico que deseaba tocar: cómo participar activamente en la toma de decisiones. Querer asumir el control de nuestra vida y participar en las decisiones médicas supone enfrentar los problemas de un modo adulto. Esta manera de vivir es declamada por muchos, sobre todo para exigir que se respeten sus derechos, pero es asumida por pocos, sobre todo para cumplir con sus deberes.
Lo antedicho es particularmente cierto en medicina. Lo primero que debe saber un paciente es que la medicina no es una ciencia exacta; es más, muchísimos de sus conocimientos y afirmaciones no están científicamente demostrados. Por ejemplo, el primer gesto frente a un diagnóstico de cáncer es que todo cáncer debe ser certificado por una biopsia y que esa biopsia debe ser sistemáticamente revisada por otro patólogo. ¿Por qué? Porque los diagnósticos de cáncer por la clínica, las imágenes o el laboratorio están equivocados una de cada diez veces y los diagnósticos de cáncer hechos por un patólogo en una biopsia están equivocados una de cada cien veces. De nuevo aquí entra en juego lo que hablamos de probabilidades y posibilidades. Para un paciente las estadísticas no son importantes. Para no caer en la mentalidad cerril de pensar que eso solo sucede en lugares de mala calidad médica, tomaré el caso real que relata Vincent D. DeVita, uno de los más grandes oncólogos de nuestro tiempo, autor del texto más importante de oncología clínica y el más renombrado director del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de los Estados Unidos. Recientemente publicó The death of cancer (La muerte por cáncer), una suerte de autobiografía que coescribió con su hija y en la cual relata cincuenta años de experiencia en este campo. Allí cuenta que en 1969, recibió una llamada de su colega Rita Kelley en la que le decía que tenía un paciente con un cáncer de vesícula y necesitaba que lo viera. DeVita en esos momentos estaba abocado al tratamiento de los linfomas, que son algo totalmente diferente, y declinó atenderlo. Diez minutos después, recibió un llamado de Sidney Farber, por ese entonces la persona más importante de Estados Unidos en el tratamiento del cáncer, y ya no pudo negarse. Luego de examinar al enfermo notó algo inusual, tenía ganglios en las axilas, lo cual no es esperable en un cáncer de vesícula biliar. Hizo revisar la biopsia y el patólogo del NCI pensó que el diagnóstico podía estar equivocado y era necesario repetirla. El caso era complejo: el paciente era una persona sumamente importante relacionada con una de las mujeres más influyentes de Norteamérica; lo derivaba uno de los médicos más influyentes; lo había operado uno de los mejores cirujanos del mundo, Claude Welch (para tener una idea de la jerarquía de Welch, cuando el papa Juan Pablo II fue baleado, el Vaticano recurrió a él). Guiado por su examen clínico y ...