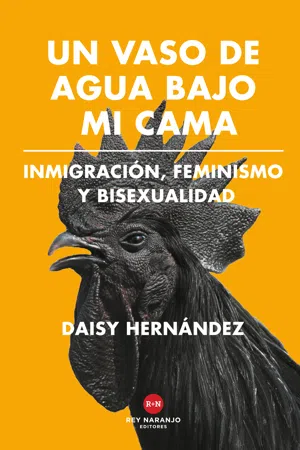TRES
Solo los ricos tienen crédito
a los quince años, obtengo mi primer trabajo. En un McDonald’s.
Aprenderme la rejilla de registro, con sus Big Mac y sus value meal, es fácil, como aprender los rudimentos de PacMan. Mis dedos memorizan la rejilla de tal manera que al cabo de pocas semanas los gerentes me consideran «una de nuestras cajeras rápidas». Al final del turno, meto la tarjeta en el reloj de fichar y voy hasta el escritorio del gerente a escuchar cuánto dinero hay en mi caja procedente de las órdenes del día. Espero que sea una cantidad superior a la de la chica blanca que ha estado aquí más tiempo y puede manejar más clientes.
Me encanta mi trabajo. Me encanta que no es un trabajo. Es el comienzo de algo, no exactamente del sueño americano, porque soy americana, así que ¿qué otra clase de sueño podría tener? No, este trabajo en McDonald’s es el comienzo del resto de mi vida. Es la primera parada en el camino que me llevará hacia aquel país donde viven los ricos que no se preocupan por el dinero, ni por que los traten mal cuando no saben todas las palabras en inglés, ni cuando se comportan como indios.
Un hombre blanco llega un día a mi caja registradora de McDonald’s. Es viejo y su voz es confusa, como si tuviera la boca llena de canicas. Cuando le pido que repita su orden, estalla.
—¿Qué pasa? ¿No hablas inglés?
Sin pensarlo, me doy vuelta y me alejo más allá de la freidora con su aceite chisporroteante; me adentro en la cocina, donde los chicos pelan rodajas de queso y las ponen en panes de hamburguesas para después limpiarse la frente con el dorso de la mano. Me detengo en el congelador. No estoy respirando bien. Me tiemblan las manos y, un minuto después, el gerente quiere saber por qué dejé la registradora y fue él quien tuvo que encargarse de la orden del gringo. Pero yo no sé cómo decir que no confiaba en mí misma para ser educada, y no puedo perder este trabajo.
Cuando el primer cheque de McDonald’s cae en mi manos, es por algo más de 71 dólares. Lo cambio y voy a la tienda de cosméticos de Anderson Avenue. Allí paso cerca de una hora inspeccionando filas completas de pintalabios mate, brillos labiales y delineadores nombrados a partir de piedras preciosas, flores silvestres y dunas de arena. Las etiquetas con el precio vienen pegadas al frente, los números en grandes bloques: $3,99, $4,99.
Las mujeres de mi familia compran pintalabios de 99 centavos. Las mujeres de mi familia son sus pintalabios. Mi mamá es un color fresa pálido. Tía Dora, un durazno. Tía Chuchi, granada. Tía Rosa, ciruela. Y yo soy frambuesa negra. La fruta nunca dura. Se mancha. Casi nunca permanece. Se desvanece cuando tomas un trago de soda. Tía Chuchi, que lo sabe todo, me enseña cómo comer sin perder el pintalabios:
—Sacas la lengua así —dice y saca la lengua y maniobra los contenidos de la cuchara y logra ponerlos encima (algo de melón, un pedazo de yuca); es lo suficientemente cuidadosa para no tocar sus labios—. ¿Ves? —dice masticando—. Conocí a una mujer que hacía eso. El pintalabios le duraba todo el día.
Algunas veces, la tía Dora despilfarra el dinero en un pintalabios de $3,99. En otras ocasiones, una amiga le regala un estuche de maquillaje del centro comercial, del tipo que incluyen gratis si te gastas más de 75 dólares. El color de aquellos pintalabios tiene más cuerpo, como la crema de manos.
Ahora, en la tienda de cosméticos, elijo los productos que no le puedo pedir a mi mamá, pues un pintalabios de $4,99 hace que sacuda la cabeza y pregunte:
—¿Qué tiene de malo el de 99 centavos?
Es una pregunta que nunca sé cómo responder porque no sé que lo que quiero decir es esto: «Compro pintalabios para sentirme mejor acerca de la opresión de clases, la opresión racial y la opresión sexual de nuestras vidas. Esto no se puede hacer con un pintalabios de 99 centavos».
En vez de decirlo, pongo los ojos en blanco.
—Mami, por fa. Es horrible.
Con mi propio sueldo, compro el pintalabios que quiero, que con impuestos llega a $5,07. También compro polvo facial, delineador y rímel. En una hora, gasto la mitad de mi paga. De vuelta en McDonald’s, imploro para que me dejen trabajar más horas, y cuando obtengo turnos más largos y más dinero, estoy ganando lo mismo que gana Mami por una semana de trabajo en la fábrica. Cerca de 200 dólares.
En su libro Where We Stand, bell hooks escribe sobre una época de la vida estadounidense, o al menos del Kentucky donde creció, en que la gente no se gastaba sus ingresos en pintalabios, cremas faciales, ni siquiera en un televisor. Las personas valoraban lo que tenían. Disfrutaban de las mermeladas de fruta hechas en casa, de los pedazos de tela, y de las historias de todos. Ni siquiera les echaban la culpa a los pobres por ser pobres.
Si una persona negra era pobre entonces, se debía a que los blancos la mantenían allí. Llegaría el día en que no hubiera racismo, y todos los hombres, mujeres y niños negros comerían únicamente con finas servilletas de lino, y no tendrían que preocuparse por que su pintalabios se corriera. La clase no era el problema; el problema era la raza.
Infortunadamente, cuando se integraron las cafeterías y las escuelas, las familias negras de dinero se fueron de la ciudad, los activistas blancos regresaron a casa, y el resto del país volteó a mirar a los pobres y a la clase obrera negra y los señaló por no tener servilletas de las buenas, como las que tenía la familia de Bill Cosby.
Bill Cosby salió en televisión en la década de los ochenta. Era el padre de una familia negra acomodada, un médico que se casó con una abogada cuyo pintalabios con total seguridad fue nombrado a partir de los rubíes o del topacio. Me hacía reír y me cautivaba con la historia de que el color de la piel de una persona había dejado de ser importante, al igual que la comunidad de la que hacía parte. Ahora, la gente podía comprar lo que quisiera en este país. Todo lo que tenían que hacer era trabajar por ello.
Una gerente de McDonald’s se me acerca un día.
—Tengo una propuesta para ti —dice y me explica cómo podemos sacar dinero de la registradora, lo fácil que es, la manera en que puedes hacer como si alguien hubiera ordenado algo pero en realidad no—. Verás que no es gran cosa. Nos dividiremos el dinero. Será chévere.
—Seguro —digo, no porque quiera robar, no porque entienda que me está pidiendo hacer eso, sino porque tengo miedo de que si digo que no, se molestará conmigo. Soy una adolescente. Ella tiene más de veinte años. Quiero caerle bien.
Al final del turno, me busca en la sala de descanso. Tiene ojos café claros y una amplia frente. Me sonríe, pone un pequeño paquete en mi m...