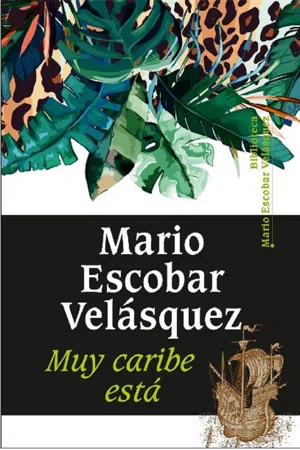
- 428 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Muy caribe está
Descripción del libro
Muy caribe está es la crónica del descubrimiento del caribe. El narrador, ya nonagenario, reconstruye su experiencia como conquistador y español renegado.
Conoce a fondo la cultura caribe, y la testimonia tanto en las costumbres y la fuerza bélica de su raza, como en la lengua. La escritura –contrapunto entre españoles y caribeños– se interna en los hechos cotidianos: la sobrevivencia en lo desconocido, el hambre, los apetitos, el amor, la crónica, la soberbia, la crueldad…, y logra otras metáforas, otras interpretaciones, otras formas para nuestra historia, para nuestra lengua.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Colecciones literariasCapítulo tercero
Con el gran cuaderno blanco en donde debería anotar, fechado, cada día, el vocabulario de la lengua caribe, mi padrino me entregó su Biblia, un libraco reciamente empastado en cuero.
Leí de él muy cuidadosamente hasta que di, muy al comienzo todavía, con los relatos del patriarca Abraham. Y entonces no leí más, y empecé a descreer de la santidad del relato, del libro, y aun de Dios. Sigo descreyendo de Abraham y del libro pero no ya de Dios. Creo que a él no lo entendemos, y que por eso nos hacemos a interpretaciones torcidas. Eso pienso, aun ahora que ya sé que la muerte se acuesta conmigo en mi jergón y los fríos que siento son en parte los de sus huesos. A veces ni sé cuáles son los suyos y cuáles los míos. Porque Mi Muerte, como una amante cariñosa, se me abraza.
El patriarca Abraham, y su dios, se me volvieron obsesivos. Me pasaba noches demasiadas en la yacija mirando por el ventanuco cómo la estrella azul de que ya dije escalaba su cielo y mi ventana y se perdía por el techo. En eso se me iba media noche: tratando de entender a esos dos. Sobre todo cuando Miel no estaba, ida por enfermos. Y todavía esa obsesión se me aferra. Jehová, meloso y celoso, halló en su repertorio palabras humanas para preguntar a su siervo. Voz alta, de entre nubes, con acento de trueno:
—¡Abraham!, ¡Abraham!, ¿si es cierto que tú me amas?
Y el Abraham barbuchas, voz terrestre entre terrones, voz acoquinada, sabía responder en cada vez:
—Señor, oh mi Señor: tú sabes que te amo.
—¿Qué tánto es lo que me amas, Abraham?
—Te amo por encima de todas las cosas, Señor.
—¿Más que a tu heredad?
—Más que a ella, Señor. Más que a todo.
La voz de peñones rodados, inmensa, persistía en sus preguntas cada vez más enojosas, más difíciles en cada vez de ser contestadas.
—¿De veras? ¿Me amas más que a Sarah?
Abraham barbudo y rijoso sintió el latigazo de la pregunta. Viejo ya, nada en su vida era para él más deleitoso que la carne tímida de Sarah. Ella le calentaba el lecho y la vida, y sabía tener una piel dulce llena de altozanos y de honduras por donde él, caduco, llevaba sus dedos a recorrer sin urgencias. Una piel sedada, con hondas honduras, y a veces por ella Abraham soltaba a sus labios y a sus barbas a rebuscar sabores resguardados por sotos de musgos.
Respondió con voz más empequeñecida todavía, seca como el mismo desierto infame en donde todo se calcina:
—Señor, tú sabes que te amo más que a Sarah. Lo sabes bien y yo no estoy entendiendo por qué lo preguntas.
Jehová dijo, malhumorado:
—Yo puedo bien saberlo, sí. Te lo pregunto para que en tu misma respuesta tú lo sepas bien, sin duda ninguna. Para que musites lo que sabes. Para que lo sepas mejor. Para que haya confusión en ti. Y me gustará que lo digas duro.
Y así Abraham supo que había contestado con una voz delgadita muy, acaso de insecto entre pedrezuelas. Y se acoquinó más aún. Más todavía se empequeñeció, porque ahora supo qué iría a preguntar de más esa voz altanera, esa voz de montañas y sus truenos, y temía, más que a la pregunta que le llegaría, su respuesta obligada. La temía más que a cien mil latigazos como los inmensos del relámpago. Porque Jehová venía progresivo.
Arriba la voz estalló, fragorosa como ciento cincuenta tempestades:
—¿Y qué me dices de Isaac? ¿Qué de ese hijo tuyo que yo te di en tus días mayores? ¿Acaso me dirás que me amas más que a él, ternezuelo?
Abraham, anonadado, había hundido la frente en el polvo, caído y miserable, de rodillas. Polvo con pedrezuelas recogía su mano izquierda y tiraba en su pelambre.
Callaba.
Adentro de sí sus pensamientos respondían, callados y rebelados, cobardones, temerosos.
—¿Por qué eres así, tan cruel, Señor? ¿Por qué me desuellas el alma? ¿Por qué inquieres en cosas de respuesta imposible? Tú no estás preguntándome, Señor, cosas que yo pueda responder libremente, sino que me estás acosando ordenándome respuestas. Tú me torturas, Jehová de mis mayores y mío, y te estoy pensando demonio y no Dios. Tú sabes siempre cómo hacerme más miserable.
Arriba la voz tronadora callaba, y abajo humillada la voz debilucha también. Porque Abraham recordaba a Isaac desde que se desprendió del agitado vaivén de sus caderas en una noche de todo amor. Lo recordaba acreciendo el vientre de Sarah, y reventándolo después en aguas sanguinolentas para emerger dando vagidos de mucho pulmón. Lo recordaba creciendo, mecido en sus rodillas. Tirando de sus barbas, suavemente, con deditos resbalados, y nada era más dulce que eso: nada podría ser.
Y es así como Abraham callaba, piedra entre piedras su cabeza muda. Lengua rebelada, mordida, callando. La voz de arriba se enojó de la espera, y ordenó:
—Respóndeme, Abraham.
No dijo más que las dos palabras, pero Abraham creyó entender un “respóndeme, perro”.
Rebelado todavía, misérrima la voz debilucha, audible solo por los oídos diosificados de arriba, contestó a la orden:
—No me tortures, Señor.
De arriba cayó la orden como cien aludes:
—¡Contesta lo que tienes que contestar!
Precaria, delgadiña como una fibra, casi sin aire y sin sonido Abraham no dijo palabras sino lágrimas:
—Señor, más que a Isaac, el hijo de mis riñones viejos, te amo yo, puesto que tú lo quieres.
Era una amarga manera de responder. Significaba “te digo lo que quieres oír, no lo imposible que quieres que te diga. Porque tú eres el amo que ordena, y yo el siervo humillado”.
Después sacó la lengua y la hundió en el polvo, la agitó en él, avergonzada.
La voz de arriba, la del amo fustigador, se aplacó apenas un poco, y se llenó de malicia. Preguntó:
—¿Lo dices en veras?
Abajo la lengua empolvada creyó que su tortura de tener que hablar palabras mentirosas había terminado, y pudo contestar un poco animosa, sin saber de la añagaza que vendría desde el alto monte de su dios. Dijo:
—Es de veras, Señor.
—Tendrías que probarlo. Probártelo a ti mismo, y probármelo a mí. Todo en una.
Abraham gimió en silencio. Gimió callado entre sí, entre su alma. Dientes duros aferrando el sollozo, mordiéndolo para no dejarlo salir. Pensaba: “¿Qué se le habrá ocurrido ahora a mi dueño? ¿Qué tramará ese su poder infinito?”
No tardó en saberlo. La orden cayó como una soga al cuello, ahorcadora:
—Sacrifica para mí, a Isaac. Como a un cordero de los muchos que ya me sacrificaste. No preguntes nada. Si es que me amas como dices, hazlo. Adiós.
Como si corriera cortinas atrás de sí para no ser oído, ni oír, vastas nubes grises se apiñaron súbitas sobre el lugar en donde estuvo la voz, y entre ellas el trueno rodaba aludes de peñas. Cárdeno, el relámpago múltiple iba entre ellas. Cárdeno como una serpiente ubicua.
En algún modo la Biblia aparece como imparcial en ese dialogar entre Jehová y Abraham su adorador. Quien escribió el relato hace unos miles de años no toma partido, es decir que no se compromete con ninguno de los dialogadores, sino que apenas transmite la conversación. Pero mi mal, la causa de mis largas noches laceradas estaba en que yo me ponía en el lugar del siervo: era él. Yo era él, oyendo la orden del Señor, y me rebelaba pensando como Abraham. Yo, que no había tenido un hijo, pero sí a un hermano menor al cual amaba. Y sabía decirme que a nada, ni a Dios, amaba más que a él, y que si algún dios narcisista me pidiera en oblación su vida degollada, mi indignación hubiera tronado como los mismos truenos del cielo. Que a ese dios yo lo hubiera escupido.
Jehová no era mi dios. Era el de Abraham y el de los judíos, y a estos los habíamos echado de España con su religión a cuestas, a sablazos y flechazos de ballestas, y no queremos de ellos nada, ni de su dios, y los problemas de amor irrestricto que se daban en sus relaciones no tenían que incumbirme.
Pero irremediablemente me incumbían aunque yo pretendiera en cada vez desechar la incumbencia. Porque el asunto afectaba a toda otra divinidad, pensaba mi insensatez. Porque a más Jehová era sádico: exigía el sacrificio de Isaac a tres días de distancia del hogar, para que su acto no fuera irreflexivo sino meditado. A tres infiernos de distancia. A tres eternidades.
He pasado algo más de treinta años en este convento, sin que haya sido en nada parecido a un monje. Soy un huésped que paga su estancia. Asisto algunas veces a oficios religiosos en la vetusta capilla, pero no porque me sea exigido. Menos por devoción. Sí porque el coro del convento está dirigido por un músico muy experto, y las antífonas que ha compuesto son de una belleza que yo no sé ponderar. Oyéndolas he pensado con razón que el cielo está en esa capilla. Por no citar de sus ejecuciones al órgano. Treinta años, o algo más, y nunca me he aburrido.
La biblioteca de que dispongo es enorme, y en ella me paso los días lentos y gratos. No solamente leo, sino que he intentado hacer un ordenamiento y una clasificación, pero debo reconocer que esa es una tarea superior a la duración de una vida humana. Yo la empecé: algunos otros la finalizarán.
He hallado verdaderas preciosidades. Manuscritos iluminados por algún monje artista, anónimo. Algunas de esas páginas miniadas con variadísimos tonos del rojo y el ocre debieron suponer años dedicados. Letras mayúsculas, iniciales de página o de párrafo deberán valer cantidades inmensas de dinero si es que se valora el tiempo que demandó su factura. Lo sé, porque yo mismo he decorado algunas. Y siguiendo la tradición humilde, tampoco yo puse mis iniciales al pie de mi obra. Será mi labor una sin nombre como todas las de esa biblioteca.
Al principio, en los inicios de mi estancia, me interesé en las letras minuciosas, en las páginas dibujadas. Solo en ellas, dada mi alguna capacidad para el dibujo. Pero pronto empecé a leer, y no tardé en hacerlo por casi todas las horas del día, junto a un amplio ventanal encristalado, y acodado a una mesa que fue pronto para mí solo. A mis pies un brasero ardiendo sin humo en los días más fríos. Y también en mi habitación, en las noches desveladas, a la luz de unas velas. Y así pude leer a muchos comentaristas de la Biblia. Los más sostienen que esta fue escrita por seres humanos, no inspirada por Dios, como sostienen los menos. Entonces entendí que alguno, que odiaba a Jehová, se vengó de él haciéndolo aparecer como me pareció a mí, es decir cruel y narcisista. En algún modo fue un consuelo saber eso. Y es que desde siempre me ha sido permitido trasladar a mi habitación cuanto libro he deseado. En parte porque el prior sabe después de tantos años que soy poco menos que un prisionero, porque me prisiona el hábito de estar y también la total carencia de familiares. El hijo vivo que tengo está en América. Nació de mis caderas, y de las de la muchachuela, y es medio indio, y lucha contra cualquier español que quiera volver a instalarse en tierra caribe. Es el cacique entero de su tribu. El otro, el habido con Miel, murió hace años combatiendo al español. Pero creo sobre todo que me permite a estos libros en mi habitación porque ignora su valor inmenso. Los libros, con su rancio olor a cuero curtido son para él eso: cueros y papeles, dibujos pacientes y letras minuciosamente dibujadas por artífices de la péñola. De lo que las letras dicen no interesa conoceres.
Así he leído, creo, todo lo que griegos y romanos nos legaron en signos, y que es lo que comúnmente se llama cultura, o civilización. He leído filosofía a espuertas, y teatro, e historia, y novelones. Para eso tuve que aprender el latín y el griego. No me fue difícil, sobre todo porque lo que pretendí fue leer en esos idiomas, no hablarlos. Y acá, en el convento, los preceptores tenían entero el día para enseñar, y para aprender yo. Porque todo el saber, todo dogma, toda especulación moral o filosófica, está escrita en esos idiomas y no en otro ninguno. Apenas si recién empiezan a traducirse a lenguas vernáculas esas catedrales de lenguas. La elegancia del latín me seduce. Como no tiene reglamentado el uso de las partes en la construcción de las frases, en cualquiera parte se puede colocar el sustantivo o el adjetivo. Nada hay tan hermoso como estos usos. En ellos Cicerón era descollante. Frases suyas hay que he leído en múltiples veces buscándoles la luz de hermosura que derraman.
Vuelvo a mi isla. A sus limpias aguas azules. A su temperatura cálida, a sus vientos tibios: como a los cinco meses de mi estancia empecé a mostrar los signos de la sífilis, una enfermedad de la que ni siquiera tenía yo noticias, y que después arrasó a Europa, matando a tanta gente, o más, que el cólera morbo. En el Mundo Nuevo era endémica, y tal vez todo indio la tenía, sin que apenas dañara. Sabían tratarla, y tan pronto como Miel percibió en mí unas llagas en la lengua, sus agudos ojos inquisidores no sabían desapercibir a nada, me trató. Me dijo que, como pudiera ser recurrente, aprendiera por mí mismo la terapia, que era fácil, a base de la corteza cocida de un árbol que en su lengua llamaban “guayacán”.
Cuando la sífilis se extendió por Europa como el agua de una inundación por un estero, yo recolecté cortezas del árbol milagroso y las despaché secas, en astillas menudas y en ataditos prolijos, con instrucciones. Su efectividad era mucha, y la gente de Europa bautizó a la piel del árbol como “santa”. Y acabaron llamando al producto “Palo Santo”. Así me hice prontamente millonario. Porque la corteza no era de ilimitada producción. Estaba limitada por el número de árboles existentes, que no era infinito. Para encontrarlos en la selva había que esperar a que se adornaran con su estruendosa capa de flores, y señalarlos, y señalar los accesos a él. Significaba innúmeras correrías por la selva, antes de procesarlos, y después. No era fácil.
Aprendí a comerciar. Cuando recibía la constancia de que en mi banco en España o en Amberes se me había depositado el dinero, despachaba lo equivalente. Cada vez menos astillas por más dinero, porque los enfermos crecían y con ellos la demanda que disparaba los precios. Yo ni siquiera los imponía, sino que se me otorgaban para que despachara más y más. Pero no era posible. Es así como pronto no pudieron medicinarse sino los más ricos, y los pobres tenían que morirse llagados. Es como ocurre siempre.
Miel me aseguraba que la enfermedad la causaban unos animalillos que no podían verse, y que así se lo habían enseñado. Pero eso a mí me parece pura fantasía. ¿Cómo se puede saber de algo que no vemos?
Muchos trataron de saber el nombre del árbol que yo descortezaba. Pero aunque casi todo indio lo conocía, y conocía del árbol, fingían ignorancia solamente por el odio que tenían al peninsular. El mismo Pedrarias quiso inmiscuirse, y a Panquiaco, el cacique, dijo de purulentos y llagados lejanos queriendo encontrar compasiones. No las logró. El indio no le contestó lo deseado, pero a mí sí, porque a mí podía:
—Mientras más españoles mueran de muertes terribles, mejor estará el mundo.
Tal vez fuera cierto. Acá todo nativo sabía bien de la capacidad que para el mal tenían los venidos.
De uno de sus viajes de rutina Miel vino áspera conmigo. Se había enterado de los asaltos en los cuales murió mi padrino en las cercanías de lo que luego fue Cartagena, y se cocinaba en un infierno de odios. Por más de cuatro días anduve tras de su huella, suplicoso demasiado, llorón porque volviera conmigo a mi bohío. Casi que no accede. Creo que lo hizo cuando pudo convencerse de que yo estaba ya pensando como un indio, porque con los hijos del Viejo, con el proel como mi amigo mejor, me dediqué en los ratos en que no le suplicaba a recoger las cañas para las bravas flechas caribes, y a enastar para volverlos lanzas los cuchillos que me quedaban. Mi actitud era sincera, y mi corazón había dejado de ser español.
Ella se dedicó a preparar la ponzoña para la punta de la flecha, lo cual hacía un asunto delicado y peligroso. Había ponzoñas de dos clases. Una empleaba doce elementos, y la otra casi el doble. Ella, empujada de su odio quería el más letal. Los elementos eran difíciles de colectar en la cuantía que una guerra demandaba, y se tuvo que viajar en más de una vez al continente.
El preparado me pareció cosa de brujas. Recuerdo miríadas enteras de una hormiga cuya dolorosa picadura podía inhabilitar por dos o tres días. Dos o tres clases de gusanos, cuyos pelos, si se rozaban, hinchaban hasta desfigurar el miembro que rozaban.
Recuerdo igual a una fruta muy parecida a una manzana reducida, que se daba por las costas. Era de tentadora apariencia y hasta de buen oler, pero que aún con apenas morderla y tener el masticado en la boca ya entrababa la respiración. El aire parecía haberse ido de los pulmones, y de la garganta nacían unos jadeos estrepitosos. “Fruta del diablo”, le decían. Le sé tan a lo vivo los efectos porque sufrí su acción. Si me salvé fue porque no alcancé a tragar el bocado, demorado en masticarlo para hallarle el buen sabor.
También alacranes. Moraban en raíces en pudrición, y su recolección era difícil y lenta. Negros, algunos parecían tallados en ónices. Joyas malignas, costaba mantenerlas prisioneras porque se escapaban como el agua, fluyendo por la menor imperfección en el cierre de la vasija.
Otros eran del color del tabaco cuando empieza a secar, casi transparentes como el ámbar. Eran los más bellos, y también los mayormente letales. De ambas clases no se usaba para el cocid...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Créditos
- Capítulo primero
- Capítulo segundo
- Capítulo tercero
- Contracubierta
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Muy caribe está de Mario Escobar Velásquez en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Colecciones literarias. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.