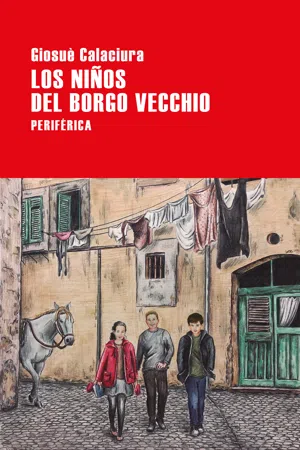EL CUCHILLO Y LA PISTOLA
Totò el ratero escondía la pistola en el calcetín. Era muy difícil que los agentes la encontrasen en un primer registro. De esa forma tenía una oportunidad de fuga. Ya había ocurrido alguna vez que las fuerzas del orden sitiaran el barrio con puestos de control en todas las calles y accesos. Y más de una vez Totò había caído en la telaraña de esos controles, con las manos sobre el techo del coche patrulla mientras le cacheaban los bolsillos en busca de pruebas y, por el micrófono de la radio, deletreaban su nombre y apellido para que se verificase a quién pertenecían en los archivos digitales de la comisaría. A la espera de que llegase la respuesta, Totò el ratero saludaba con su mejor sonrisa a los curiosos que pasaban, con un guiño a las bellas señoritas que espiaban desde los escaparates de los comercios, y con un gesto del mentón a los amigos les indicaba que se verían más tarde con la plena certeza de su impunidad.
De la Central llegaba una respuesta algo confusa por las interferencias, pero tan detallada en antecedentes que parecía una letanía sin arrepentimiento por la repetición de tantos delitos, robos y agresiones… Se remontó incluso a sus temporadas en el reformatorio y todavía más atrás, a sus expulsiones escolares hasta la peor de todas, cuando amenazó al maestro con la pistola porque se negaba a cambiar el insuficiente en las notas finales.
La voz de la radio refirió también su condena precoz y definitiva a pesar de ser aún inocente de los crímenes del hombre y de que su expediente estuviera manchado sólo por el pecado original, porque, apenas una semana después de su nacimiento, una patrulla se cruzó a la salida de una farmacia con su padre, que llevaba el botín en una mano y la pistola en la otra, y lo mataron inmediatamente, tras haberle dado el alto reglamentario, ante el gesto insensato del fugitivo de alzar la mano armada con la intención de aterrorizar a los agentes de uniforme. Y vaya si los aterrorizó, de tal manera que cerraron los ojos y dispararon. Cuando los abrieron, su padre moría con la cabeza apoyada en el bordillo de la acera, con un ojo fuera de la cuenca y el torrente imparable de la sangre en un goteo incontenible cuesta abajo dibujando la curva de la carretera de entrada al barrio.
Cuando el médico legal levantó acta del deceso de su padre, a pesar de ser obvio para todos, descubrieron en el saco del botín artículos de primera necesidad para lactantes, el biberón se había roto en la caída mortal, los pañales, los chupetes arramblados con prisa porque Totò, recién nacido, lloraba de desesperación y no le había dado tiempo a su padre a organizar un golpe rápido con pocos medios pero con más garantías. Y, al término de los análisis de balística y de la autopsia, del funeral veloz en el furgón de los enterradores municipales que cruzó el barrio disminuyendo la velocidad por piedad, porque el cortejo estaba compuesto sólo por la madre de Totò, fatigada por el recorrido, fue el propio magistrado quien se acercó a la viuda para devolverle la cartera, el reloj del marido y la pistola de juguete que parecía en verdad auténtica, a fin de que el pequeño Totò tuviera al mismo tiempo un juguete para distraerse y un recuerdo de su padre.
Los agentes permitieron que Totò volviese al barrio con la seguridad de que volverían a verlo pronto, pues habían descubierto entre los papeles de los antecedentes también la condena del destino. Totó no tenía escapatoria.
Las fuerzas del orden daban muestras de su poder organizando puestos de control en los confines del barrio. Preferían no adentrarse en las tripas llenas de callejones y de patios porque cada vez que lo hacían salían malparados, alcanzados por las botellas arrojadas desde los balcones y por todas las inmundicias sólidas escogidas y reservadas para ese fin a la espera de que los uniformes se dejaran ver al alba, creyendo que a esa hora el barrio estaría aún dormido.
Era el perro ciego que vigilaba ante la persiana de la carnicería el que advertía antes que nadie el olor del cuero de las botas. Lanzaba un aullido, largo como la sirena de la policía, que rebotaba en las fachadas multiplicándose en ladridos sordos de amenaza, y que permanecía en un eco suspendido porque el perro dejaba de ladrar y escuchaba su propia voz como una voz extraña y enemiga. Desde el fondo de su tiniebla, al no saber a quién atacar, se mordía a sí mismo a la altura del muslo. Era el cordero de noviembre el que, al escuchar aquellos ladridos, percibía el olor del lobo mientras se soltaba del abrazo nocturno del primo Nicola, y se le escuchaba desde la puerta del corral con un balido de terror desquiciado, ya que no era capaz de saber por dónde le venía el ataque. Él mismo entendía que aquel beee prolongado no conseguía transmitir la profundidad de su pavor, sino sólo una efímera perplejidad, y correteaba de un lado a otro en busca de salvación cruzándose con el primo Nicola, que también corría detrás del cordero, soliviantado por la sensación de peligro, mientras la luz de la mañana volvía a despertar los muros de su prisión y el horror del nuevo día. A la desesperación sin motivo del cordero de noviembre respondía el cacareo de los pollos subterráneos para épocas de carestía: las gallinas pensaban que en el mundo estaban acabándose todos los recursos alimentarios desde el momento en que, incluso a aquella profundidad, les llegaban los gritos de angustia del cordero de noviembre sin ser tiempo de Pascua.
Desde los sótanos pedían más luz para que fuera más fácil y ordenado el trabajo del matarife y que en la confusión de la matanza y de la oscuridad no fuese a cortar el pescuezo a pollos jóvenes en vez de a las gallinas viejas y estériles, que eran las huéspedes más antiguas. Su escándalo emergía a la superficie junto al hedor del guano, siguiendo el camino del ganso que salía entre los charcos del patio para dar su primera vuelta de reconocimiento por los restos de la noche del mercado. Advertía la urgencia de aquellos lamentos y al mismo tiempo cuán inoportuno resultaba su plácido cua-cua adentrándose en los vericuetos de las callejas con temor a que la cadena sonora de aquella voz de alarma se cruzase precisamente en su camino. Llegaba hasta el muro de cierre con el ritmo bamboleante de los palmípedos, con la certeza de que no existían otras vías de huida, desafiando la ferocidad del gato del primer piso, que había descubierto dolorosos métodos de evasión desde la ventana abriendo una brecha en la red metálica a costa de laceraciones en el hocico. También el gato entendió que aquél no era el típico paseíto provocador del ganso insensato y, en vez de lanzarse al ataque, se tumbó en el pavimento del balcón, erizó el pelo, emitió un mayido ronco y amenazador de gran felino y, por fin, despertó al papagayo de la jaula del segundo piso, que era un maestro de la lengua. El papagayo sacó la cabeza de debajo del ala; escrutó a un lado y a otro, y anunció: «¡Esbirros por Oriente! ¡Esbirros por Oriente!».
El barrio se despertó al unísono y cada cual tomó sus propias medidas de cautela. Hubo quien se puso de inmediato a esconder el billetero todavía sin registrar sustraído en sus robos nocturnos en las terrazas de los restaurantes, y lo resguardaba para más tarde en el compartimento secreto oculto en las macetas de albahaca; hubo familias enteras que se apresuraron escaleras abajo para trasladar el botín obtenido en los desvalijos de los saloncitos de verano de las casitas frente al mar. Por cansancio, lo habían dejado toda la noche en el garaje de la motocicleta. Se daban prisa para hacerlo desaparecer en el hueco de la escalera, camuflado con las rejas de la alcantarilla, e incluso los niños participaban en la cadena de transporte bostezando y se quejaban porque enseguida tendrían que prepararse para ir a la escuela.
Incluso el párroco de la Iglesia del Gesù, pegando el ojo a la mirilla del portón, aún cerrado al no ser hora de misa, vio pasar la columna, armada con porras y protegida por escudos, que había tomado una calle sin salida porque las fuerzas del orden tenían planos muy viejos, trazados del barrio borbónico, cuando todavía estaba de frente al mar. Se santiguó y corrió a la sacristía. No había tenido tiempo de poner a salvo los crucifijos de oro y plata, el atril y la corona del Cristo, material que le habían dejado en las manos, en pleno corazón de la noche, los ladrones sacrílegos que, según lo acordado, llamaron con tres golpes, una pausa y tres golpes. Era todo lo sacro que habían afanado en sus trapacerías nocturnas y, como por el momento no había mercado para las cosas de Dios, habían decidido dejarlo a la custodia del párroco en honor a la iglesia del barrio. El cura bendijo el botín e impuso a sí mismo y a los ladrones tres mea culpa para su absolución de rodillas ante el altar, y no les hizo descuentos en las oraciones a pesar de su avidez por salir huyendo porque tras el rosetón de la fachada se percibía ya la claridad del alba.
Y ahora el párroco corría, convencido de que él, en concreto, no había sido perdonado, puesto que se estaban congregando policías muy cerca del portón. Tomó el botín y buscó un hueco donde esconderlo. Pero, comoquiera que no había un sitio en el mundo que no fuese visible a los ojos de Dios, decidió el lugar por un sentimiento de complicidad, de modo que abrió el sagrario donde guardaba las hostias del cuerpo de Cristo y dejó que Él mismo velase el material robado en el misterio de su oscuridad. Desde siempre lo había considerado su cómplice de encubrimiento.
El pelotón se detuvo para reorganizarse justo delante de la iglesia, rompiendo filas. Los guardias se dispusieron como tortugas, se protegían bajo los escudos mientras por lo bajo se preguntaban ¿adónde vamos? El sargento, por más que contemplase el mapa e intentase trazar con el dedo un camino alternativo y nuevas hipótesis de acercamiento, no conseguía ubicar su posición en el mundo, porque allí era donde debían de estar, pero el mapa indicaba las isobaras del mar, reliquias españolas a más profundidad y las redes de la pesca de arrastre. Y antes de que fuese capaz de señalar con el dedo una posible dirección para el repliegue, empezó a escucharse el granizo en el techo de los escudos.
Al principio fue una ligera lluvia de hortalizas; luego, cada vez más violenta, de botellas vacías de la taberna reservadas en pirámides en las azoteas para tal efecto; de restos de obras de albañilería que los asediados del barrio habían reservado en los tejados para la ocasión. Munición no iba a faltarles porque, de ser necesario, habrían seguido con los ladrillos de toba de las terrazas, con las tejas e incluso con las barandillas forjadas de los balcones.
El sargento llamó a la jefatura por radio para indicar la imposibilidad de proceder sin poner en riesgo la seguridad de sus hombres. Pero, por otra parte, barajaban la hipótesis de un contraataque, porque hoy es un día precioso y el barrio está en nuestras manos. El sargento, que contaba con la paciencia de los bajos cargos, explicaba los focos de resistencia y sugería que quizá sería oportuna la intervención de los helicópteros para localizar desde las alturas a los últimos obstinados.
Sin embargo, los del otro lado no aceptaban la propuesta porque no había carburante en los depósitos y el único medio aéreo disponible era el helicóptero que al caer la tarde sobrevolaba sin prisa, como un sentimiento de culpa, las barriadas más humildes igual que si fuera el ojo de Dios, no por cuestión de trabajo, sino con el fin de demostrar a las gentes, y quizá a sí mismos, que existían. El sargento solicitó que ordenasen una retirada temporal, al menos el tiempo de que la tropa recobrara el aliento y se pudieran recomponer las filas. Al fin, desde la jefatura dieron el visto bueno, pero con la condición de que nadie sospechase que se habían rendido.
El pelotón se dirigió hacia la entrada de la iglesia con la esperanza de que el ataque fuese remitiendo por respeto a los santos de la fachada. Pero en el barrio tenían una puntería infalible, y quizá incluso la bendición de los santos, pues conseguían golpear con una precisión trascendente, evitando las cabezas de los beatos enmarcadas por sus nimbos con parábolas inscritas, sorteando incluso, con repentinos e inexplicables efectos de tiro, proyectiles que dejaban intacta la sonrisa de piedra resignada y bendita de los apóstoles para alcanzar el objetivo deseado a pesar del malhumor divino. Los agentes no tenían escapatoria: entre ellos mismos se obstaculizaban el paso.
Cuando los escudos empezaron a mostrar los primeros signos de derrota, el sargento llamó al portalón de la iglesia. El párroco abrió de inmediato para que no sospechasen y dejó que el grupo uniformado entrase en el silencio culpable de la nave. Indicó presto una salida trasera que se abría a un callejón al cual no daban ventanas ni balcones. Pero el sargento, preocupado por la posibilidad de nuevas emboscadas, le pidió unos minutos de descanso y un poco más de tiempo con la esperanza de que se mitigara la virulencia de la lluvia de piedras, y propuso una bendición militar, incluso una misa de emergencia oficiada a toda prisa y muy por encima que llegase enseguida al momento de la comunión para que el Cuerpo de Cristo, la hostia, protegiese al pelotón con la solidez de un escudo divino. Los hombres de uniforme vieron cómo el párroco enrojecía turbado por la culpabilidad. Jamás habría permitido que se abriera el sagrario debido a la angustia de que saliese a la luz la vergüenza de sus tráficos nocturnos, más por el nombre de Dios que por el suyo; y, con la excusa de que no era horario de liturgia, convenció al sargento de que era mejor el sacramento de la confesión, equivalente al de la comunión, porque con el arrepentimiento y la absolución nadie se hubiera atrevido a desafiar la palabra de Dios. El pelotón volvió a ordenarse en fila delante del confesionario y, de uno en uno, los hombres se arrodillaron para alivio del padre, que fue parsimonioso al imponer las penitencias y de manga muy ancha al dar las absoluciones.
Cuando se marcharon por la puerta de atrás, todos se sentían ligeros. La mañana estaba muy avanzada, y no había partes en sombra ni presentimiento de emboscada. Las voces del mercado se habían hecho con el barrio, junto a las señoras que escogían las verduras en los cajones y olían la fruta, que con su aroma confesaba su maduración. Los animales de vigilancia se habían calmado en sus patios silenciosos y se adormecían con la tibieza primaveral. Todos vieron pasar el desfile de las fuerzas del orden, ahora ya inofensivo y en gracia de Dios. Los agentes se habían quitado el casco de seguridad y mostraban el rostro cansado de quien trabaja en turnos de noche y, por el gris del traje de asalto, a algunos policías los confundieron con polvorientos obreros de la construcción, y las porras, que llevaban colgando de la cintura les parecieron a todos herramientas de trabajo. Y cual si fueran albañiles agotados y felices al final de su turno, se detuvieron a saborear unos callos bien sazonados y a aliviar la sed con una cerveza. Y se marcharon, despidiéndose, dejando la plaza del barrio, que no habían sido capaces de conquistar, en manos del desorden de los sin ley.
Mimmo y Cristofaro conocían la historia del destino de Totò. Y, al igual que los demás chavales del barrio, habían deseado ser hijos suyos. En el establo contaban retazos de aventuras y engordaban la leyenda de Totò con historias sin verificar que habían escuchado en casa y en las amenazas por el escaso rendimiento escolar, pues acabarían corriendo su misma suerte: la de ese huérfano, a quien su madre abandonó al sentirse incapaz de sobrellevar la melancolía de la viudedad y la responsabilidad de ser madre ella sola. La tenían por loca, rechazada incluso en los manicomios, en un monasterio en las colinas. Encerrada en su celda, se repetía la mentira diaria de un destino diferente: que el marido no había sido asesinado, sino que estaba en un eterno viaje de negocios en ultramar; y que Totò no había nacido todavía. Lo llevaba en su vientre en un embarazo infinito.
Los más revoltosos acabarían como él, fugitivo sin residencia fija y sin afectos, sin reglas ni límites, porque todo lo que robaba de día lo vendía por la noche, y para él ya estaban abiertas las puertas del infierno. Para Cristofaro y Mimmo aquello no sonaba a amenaza. Sin saber por qué, les sonaba más bien a promesa.
Cristofaro, en el establo, le contaba a Mimmo y a Nanà que Totò el ratero escondía la pistola en el calcetín porque era más complicado sacarla. A modo de precaución, explicaba Cristofaro. Mimmo imaginaba el arma de Totò igual que la del hombre de las carreras clandestinas, ese que miraba a los jinetes a los ojos, levantaba el brazo armado y disparaba al cielo con un estruendo que aterrorizaba a los caballos. Por eso corrían, razonaba Mimmo, no por la carrera y mucho menos por el premio, sólo por miedo. E imaginaba la bala disparada hacia las nubes alzarse velocísima por encima del grupo de hombres vociferantes y animales atemorizados del hipódromo clandestino; y, desde lo más alto, contemplar un instante el perfil del promontorio, la línea blanca de la resaca de la marea, la indiferencia de ese mar que seguía arrastrando pecios como si fueran noticias que llegan, basura, cuerpos ahogados que no habían sido jamás capaces de medir el tamaño de su desesperación; y, luego, por el propio menguar del impulso del vuelo, detenerse durante un segundo, y, tras una última ojeada exhausta, precipitarse en el vértigo. Y mientras Nanà corría y vencía en el circuito pensando en huir, Mimmo andaba divagando tras el rastro de la bala.
Cristofaro decía que Totò el ratero debía pensárselo dos veces antes de apuntar con la pistola a la cabeza de alguien. Con el arma en el calcetín, corría menos riesgo de disparar por error en un ataque de cólera. En su trabajo era importante ser muy frío, era importante razonar.
Totò el ratero contaba anécdotas de su pistola a los amigos cuando por la noche, en la taberna, comentaban en grupo las hazañas de la jornada. Tomaban cervezas y se contaban sus aventuras.
Los amigos de Totò no tenían pistola. Trabajaban con navajas. Por la noche se dividían entre los que preferían la navaja y los que habrían querido una pistola. Con un cuchillo hace falta más coraje, alegaban los del primer equipo, es necesario tener un buen físico, hay que acercarse demasiado, hay que sentir el aliento del enemigo. Además, el cuchillo da mucho más miedo que la pistola porque promete heridas y dolor, cortes y arañazos. La víctima comprende que es mejor un proyectil, ojalá superficial, que una hoja en la carne. No es así, decía Totò apoyando el pie en el guardabarros de un coche para mostrar la pistola en el calcetín, no es así, repetía Totò sacando el arma negra metálica del calcetín. De repente la cogía con las dos manos apuntando en un giro de ciento ochenta grados a todo el horizonte, y los amigos daban un salto atrás. Lo veis, decía volviendo a meter la pistola en el calcetín, veis como una pistola da mucho más miedo que un cuchillo, no promete ni alegaciones ni discusiones: si hay una pistola, ya no hay nada más que añadir. Y cuando los amigos le preguntaban a Totò si la había utilizado alguna vez, Totò pedía otra ronda de cervezas, todo a su cuenta, y dejaba que cada cual encontrase la respuesta en el silencio de su gollete. Antes de irse miraba el reloj, besaba a los amigos dos veces en las mejillas, como hizo Jesús con los apóstoles, con la certeza de que uno de ellos lo traicionaría, y se marchaba.
Carmela lo esperaba. Casi había conseguido que Celeste se durmiera con la fábula del padre. La niña acaba...