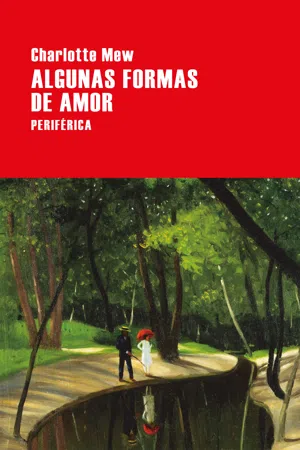
This is a test
- 232 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Algunas formas de amor
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
He aquí una autora fuera de lo común, una escritora mítica pero apenas conocida hasta hoy en nuestra lengua.Y he aquí algunos de sus principales relatos de "tema amoroso", a la altura de algunos de los grandes nombres de su tiempo. Perdidos en laberintos emocionales y sociales, los personajes de Charlotte Mew parecen condenados a no encontrar la salida o, si dan con ella, a saltar al otro lado de la existencia. Como piensa Evelyn Desborough en "El amigo del novio": "La muerte más profunda no es morir sino sobrevivir a la vida".
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Algunas formas de amor de Charlotte Mew, Ángeles de los Santos en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatur y Literatur Allgemein. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturCategoría
Literatur AllgemeinEL AMIGO DEL NOVIO
Acababa de volver a Londres, después de dos meses de ausencia, cuando George Derriman me recibió con el anuncio de su futura boda y la petición de que lo acompañase durante la ceremonia en calidad de padrino.
La noticia me dejó pasmado. Era repentina, y oída de otros labios habría resultado casi increíble, tratándose de alguien que durante mucho tiempo había mirado los asaltos del destino matrimonial con afable hostilidad.
–¿No será un caso –fue mi primera y sincera reacción– de Dieu le veut14? –Pero me aseguró, sonriendo, que la deidad superintendente era harto maternal, y yo acepté la enmienda con la sensación de que él estaba en lo cierto y yo me equivocaba–. ¿El nombre de la dama? –fue mi siguiente pregunta.
–Ah, la señorita Evelyn Desborough, ¿ tu madre? Te caerá bien Veva, muy tranquila, una especie de reacción filial, atractiva, razonable y nada exigente.
Esta última característica resultaba, dadas las circunstancias, de buen augurio, y empecé a imaginar a la desconocida poseedora de aquella cualidad, cuyo papel, fuese cual fuese, en este acuerdo, me indicaba que era una persona vulgar. La notificación de este imprevisto acontecimiento invitaba a mirar atrás, y pensé en tres diferentes impresiones de la personalidad del novio para examinarlas.
La primera, intrínsecamente sin valor, se formó al principio de nuestra amistad, cuando yo acababa de abandonar el nido materno y revoloteaba con la boca abierta, más quizá por costumbre que por verdadero deseo de las migajas de adulación que pudieran caerme. Él fue el primero en prestar atención al pajarito hambriento y enseñarle a volar; y aunque el aliciente había sido en verdad importante, ahora no atribuyo a su limitada enseñanza mi habilidad para volar. A mis ojos inexpertos él se alzaba como una figura impresionante y omnisciente que avanzaba con audacia por los laberintos de una ciudad magnífica, donde su protección se convirtió en mi firme bastón y su filosofía en un lúcido mapa de los pasajes más estrechos de un sendero muy largo y desconcertante.
Pero en la creciente luz que él dejaba entrar, pronto vi a mi héroe encogerse, empecé a dudar de su guía y a rechazar su evangelio, hasta que al cabo de un tiempo tomó en mi veleidosa mente la forma de un enemigo. Con toda solemnidad decidí que le debía experiencias poco comparables a su coste; y mentalmente lo acusé de una influencia insidiosa y perjudicial, cuando no intencionadamente corrupta. Esta visión parcial y rígida de su carácter era más pueril que la primera; y, además, tan carente de generosidad como el regalo descortés de un seductor a su respetable benefactora. El tiempo me dio sensatez; conocí a hombres, apartados de sus redentores defectos, que repartían su mísero suministro de virtudes con una mano más tacaña que la de George. Y, finalmente, reapareció un rayo de aquella temprana admiración, que, mejor orientado, me hizo verlo como un buen camarada, incluso en las pequeñas crisis; un amigo en potencia. Era demasiado limitado para ser otra cosa que trivial, y demasiado trivial para ser malo. Para él, el matrimonio era una hazaña inevitable y sin importancia, que yo no había entendido. Los tintes de comedia habían sido predominantes para quienes habían conocido sus relaciones más ligeras; pero ésta, se decía, estaría despojada de aquellos colores. Por mi parte, estaba dispuesto a afirmar que la tragedia debía quedar lejos, incluso a muchos mundos de distancia. Estaba deseoso de observar a aquellas mujeres cuya capacidad conjunta les daba derecho a tal premio social; y durante dos o tres días ciertas veladas insípidas tuvieron un ligero sabor, mientras que yo luchaba intuitivamente por identificarlas. Sin embargo, los objetos de mi impertinente pesquisa no aparecieron hasta después de que varias equivocaciones hubieran empezado a desmoralizarme.
El espectáculo estaba etiquetado como «musical», y cuando entré en el concurrido salón, una dama, subida a una lejana tarima, acababa de competir con una banda de tambores y flautines que pasaba por la calle. Se sentó jadeando, parcialmente triunfante, mientras que los sonidos de la flauta y el tamboril se apagaban en son de desafío. Por las ventanas abiertas, y por encima del rumor de las educadas conversaciones, entraban bruscos e intermitentes recordatorios de la calle, indiscreta e indiferente. A cambio, nuestra elegante concurrencia devolvía modulados murmullos del habitual desdén.
Provista de la descripción «pacífica» y libre de trabas gracias a la especulación imaginativa, mi mirada recorrió la locuaz reunión en busca de algunos de los invitados presentes. Nadie aceptó aquella mirada con facilidad suficiente como para hacerme meter la pata otra vez. Además, yo conocía a la mayoría de la gente. Una muchacha, jovencísima, una desconocida, atrajo mi atención, ofreciendo un espectral reflejo de lo que yo buscaba. La examiné con rapidez. Su personalidad, al mismo tiempo, inspiraba y negaba respeto. En las líneas de aquella indudablemente encantadora forma nunca había habido paz, ni podían aquellos miembros haber esbozado jamás una postura de claro malestar. No necesité ni rasgos ni expresión facial para confirmar esta certeza. Incluso los blancos pliegues de su vestido caían en definitiva negación tanto de inquietud como de tranquilidad. Su actitud era inmóvil. Bien podría parecerse a una muerte consciente. Esta alta figura blanca, presentada de lejos a mi mirada errante, daba la impresión de un sueño perceptivo. Una tranquilidad como de luz de sol parecía recorrer su venas. Un pinchazo, pensé de manera fantasiosa, podría liberar un rayo y decidir así la recuperación o extinción de esta silenciosa vida. Busqué su rostro. Era profundamente pálida: los rasgos delicados y regulares tenían para el espectador precipitado un aire engañoso de escucha. Los labios separados y los ojos tranquilos revelaban en un escrutinio más cercano una languidez mental, muy distinta de la verdadera preocupación o el reposo inquisitivo. Esta criatura, a mi parecer, era muda, aquejada de una incapacidad infantil, o de la mudez de la muerte inminente. Era insuperablemente tranquila, desprovista de serenidad espiritual y, sin embargo, revestida con una capa de misteriosa calma. Sus ojos se encontraron con los míos y, por un momento, detuvieron con descuido mi mirada. Me pareció estar contemplando a través de aquellas mortales ranuras algún eterno desierto del alma. Un desierto que se extendía desde un futuro vacío hasta un pasado despoblado, una llanura infinita y solitaria. Me interrumpieron los acordes de una gran marcha, lanzados al aire vibrante.
El toque del músico era magistral. Se dio cuenta de que el canto fúnebre no acompañaba ningún féretro terrenal. Sólo para llorar la disolución de un espíritu habían nacido tales compases. Los recurrentes crescendos, como pasos desesperados, ensayaban para subir dos o tres escalones con desesperada incredulidad, y después saltaban hacia atrás hasta el monótono nivel de la trágica realidad. A continuación sonó una sección que representaba con gran fidelidad el rumbo de la etérea vida recién acabada. En la vacilante y conmovedora melodía, el espíritu reapareció en forma de sonido, viviendo de nuevo sus exquisitos sueños a medias detenidos, hasta que la marcha de la sombría muerte irrumpió llorosa y los declaró acabados.
Mi mente intentaba en vano trazar, casi sin darme cuenta, alguna vaga y quimérica analogía entre esta música y la sorprendente criatura que tenía frente a mí; volví a mirar hacia ella. Estaba impasible, indiferente al parecer a toda manifestación del habla. Las personas que me rodeaban se estaban dispersando, dirigiéndose en desorden hacia la puerta. Di un paso atrás, apoyándome en la pared, para protegerme de la hambrienta multitud. Alguien se dirigió a mí, de repente, por encima del tumulto.
–Señor Aston, señorita Desborough. Creo que se conocen ustedes, ¿no es así?
Miré, contemplé a mi blanca y silenciosa extraña, me incliné e hice un esfuerzo por despertarme para llevarla a través de la susurrante muchedumbre. Si ésta, pensé, era la futura esposa de George, entonces se iba a producir una curiosa puesta en escena a la que me prometí asistir. Pero mi acompañante reclamaba atención. Hablaba despacio y sin ánimo, pronunciaba de forma excepcionalmente clara y natural. George, me dijo ella, no podía estar allí aquella noche; si no, nos habría presentado él mismo. Ella creía que su madre había conocido a mi familia, años atrás, antes de que su padre y el mío muriesen. Sí, debieron de conocerse en Rothshire (ella era entonces demasiado pequeña para acordarse), y envidiaba mi casa de campo. Sonreí ante el prosaico contraste con la realidad, al recordar las fantasías de cinco minutos antes; y después de obtener algunos honores en la lucha por los refrigerios, sugerí abandonar el campo de batalla.
Los salones por los que pasamos estaban casi vacíos, y en cada uno parecía hacer más calor que en el anterior. Encontré una terraza cubierta, desde donde el estruendo del combate era inaudible. Estaba desocupada. Rechazó una silla, levantó una esquina del toldo y se asomó a mirar la calle. Hice un comentario trivial sobre el ambiente. Ella inclinó la cabeza, y yo me armé de valor.
–¿Le gusta la música?
Hizo un leve movimiento y entonces se volvió sin disimulo para evaluarme.
–No sé –dijo por fin–, llama a mi puerta, pero puede que no la deje pasar –y añadió–: Por desgracia no oigo nada por encima de un alboroto, y no veo nada por entre los huecos de una multitud.
Su forma de ser justificaba mi comentario.
–Eso, en una vida ajetreada como ésta, significa… la muerte.
De nuevo, con un movimiento característico, indicó que estaba de acuerdo. Yo me había aventurado con audacia, pero no estaba preparado para seguir adelante. Ella continuó de pie, levantando la pesada lona con un brazo blanco y esbelto, más hermoso y no más pálido que su rostro.
La quietud se hizo más profunda a nuestro alrededor. Su presencia me encerraba en una especie de círculo mágico de inquieta calma. El silencio se volvió sensiblemente musical. Me pareció escucharlo, y esperé conteniendo la respiración a que la última nota marcara su partida. Una gentil inclinación de su cabeza dirigió mi atención hacia la calle. Al otro lado se distinguía, apoyada en una verja, una figura encorvada y anciana; la luz parpadeante de una farola acentuaba la postura de rígida indefensión. Dos muchachas, imitando la manera de andar de un borracho, y riéndose con aspereza, se tambaleaban de un lado a otro.
–Con lo cerca que están –dijo, continuando un pensamiento que yo no había seguido, y señalando las oscuras siluetas– y no podemos tocarlas. Mientras giramos por la vida, esas formas se separan de la gran multitud de desdichados ocultos y golpean nuestra mirada y pasan, y no sabemos nada de su mundo, salvo que existe. ¿No hay belleza en ello? Aquí y allá un rayo escapa, una nota resuena, y estas señales de lo oculto se desvanecen sin remedio como los pobres transeúntes.
Miré las oscuras aceras y otra imagen saltó a la vista. Ella dejó caer el toldo, ocultándola, y se sentó.
La respuesta tardó en llegar. No quería expresar tópicos sobre la belleza esquiva, mientras la belleza estaba capturada y encarnada a mi lado. Los invitados se habían reunido de nuevo en el salón, porque los versos de una canción llegaron hasta nosotros con énfasis amortiguado, dando a las conocidas palabras un aire extraño:
No fue en el invierno cuando nuestro amor se forjó; era el tiempo de las rosas, las recogíamos al pasar.
Las últimas líneas ayudaron a los pensamientos difusos. Escuché la balada sin prestar atención, y este estribillo se repitió. Aplicando los ligeros versos a nuestro casi serio diálogo, dije:
–Escuche, le responde el cantante. Si queremos un ramillete, debemos hacerlo nosotros mismos. Es una máxima evidente. Aférrate a tu canción y haz que se detengan los transeúntes.
–Por supuesto, pero ¿y si uno tiene las manos atadas?
–¿Qué?
–Que entonces se debe aceptar lo que otra persona recoja, o marcharse sin nada.
–Hay otra alternativa –dije–: liberarse.
–La mejor, en teoría –admitió, levantándose–. Si es tan amable de acompañarme, creo que debo entrar.
Tras cruzar el umbral de la terraza entramos en el cálido y deslumbrante salón. Una dama de majestuosas proporciones se precipitó hacia nosotros, lanzando exclamaciones conforme se acercaba.
–Mi querida niña, estás aquí. Ya no esperaba encontrarte. Tenemos que irnos. Ya sabes que prometimos pasar por casa de los Seaforth antes de ir a ver a los Butt. ¿Señor Aston? Ah, claro, uno de los mejores amigos de mi querido George. Hemos oído hablar mucho de usted. Encantada de conocerlo. Yo conocí a su madre hace años; ¿se acordará ella de mí? Debe usted venir a visitarnos. Veva, por supuesto, está terriblemente ocupada, pero lo esperamos, claro que sí, un día de estos, con George. Buenas noches.
Este animado personaje se marchó con su pálida y extraña acompañante, y yo las observé desde el salón. Después volví a la solitaria terraza, desaté el toldo y miré hacia abajo. Por fin, del porche salieron dos figuras envueltas en capas; una, hablando sin parar en voz alta, gesticulaba hacia su despreocupada compañera. Encarnaban bien el olvido y la vociferación en la mascarada de la vida. Un momento después de haber identificado a estos dos especímenes de la humanidad enmascarada, la voz del responsable de protocolo me lo corroboró y un coche se las llevó con prontitud.
En los días siguientes, frecuenté con resolución la compañía de Derriman, llevado por el deseo de volver a observarlo.
Presentaba el mismo aspecto de cordial insensibilidad que yo había conocido siempre. En aquel momento su ortodoxo compromiso era lo bastante novedoso como para despertar su interés: y hablaba incansablemente sobre el asunto que entonces dominaba su pensamiento. Contaba sin recato los detalles de lo que él llamaba su «captura», y hablaba, con admiración de deportista, de los métodos de la señora Desborough, refiriéndose a aquella dama, invariablemente, como «Mamá».
–El capitán Desborough –me informó– murió dos años después de casarse con ella. En el mar. Todos dicen que él sabía que el viaje acabaría con su vida, pero quería irse del mundo sin llamar la atención y temía no conseguirlo de permanecer en casa.
En tono familiar, George comparaba a la dama con un caballo de circo, comentando en sentido figurado:
–Si te tira, tienes que levantarte y sacudirte el polvo para cuando vuelva a pasar en la siguiente vuelta. Ella no se detendrá por ti.
Y después de un par de encuentros, verifiqué su dictamen.
Me armé de valor para seguir el ritmo de aquella vertiginosa elocuencia, hasta que el esfuerzo me llevó al agotamiento mental y la derrota. La veíamos casi a diario. Era un fenómeno de movimiento perpetuo. Podíamos encontrárnosla en cualquier sitio a cua...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Créditos
- La esposa de Mark Stafford
- Algunas formas de amor
- Una puerta abierta
- El amigo del novio
- Mortal fidelidad
- Postfacio
- Notas