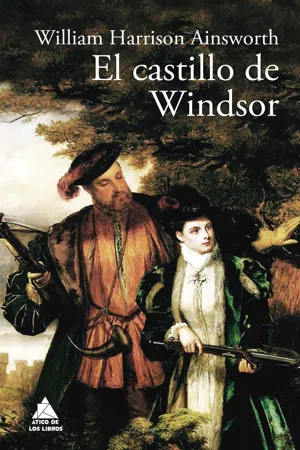![]()
Libro IV
EL CARDENAL WOLSEY
![]()
Capítulo 1
De la entrevista de Enrique y Catalina de Aragón en la capilla de Urswick. Y cómo fue interpretada
Era el mes de junio, y en ninguna parte del mundo es más bello junio que en los patios y las salas del castillo de Windsor, donde el sol de verano brilla con más fulgor en sus magníficos jardines y anchas terrazas. Windsor es magnífico en cualquier estación, tanto en invierno, con su cinturón de bosques sin follaje, el río helado, los campos bajo un lienzo de nieve, como en otoño, cubierto de hojas doradas, de praderas oscuras y encendidos campos de maíz. Pero el verano es la estación de su plenitud, y junio el mes de los bosques más verdes y frondosos y de las avenidas más deliciosas, cuando el río ofrece destellos de diamante y las aldeas y la ciudad su mayor belleza. Las murallas de Windsor tienen al fondo bosques señoriales que colman al observador de entusiasmo y delicia. Y con las vistas que se extienden desde el soberbio edificio, y abarcan toda la belleza del campo, asalta el pensamiento de que el majestuoso castillo debe encontrarse «en un estado de perfección digno de su poseedor, como su poseedor es digno de él».* Con la inmensa y populosa campiña que le rodea, constituye una adecuada representación del soberano británico y sus dominios. El castillo, cuyo origen se remonta a la Conquista, y desde su fundación se enorgullece de acoger una sucesión de regios huéspedes, tiene a sus pies una región de inigualada fertilidad y belleza —con felices hogares de afectuosos y leales corazones—, una miniatura del antiguo país y sus habitantes. No importa si el plácido paisaje queda oscurecido por una nube pasajera o si alrededor del augusto edificio se cierne una tristeza momentánea, pues ambas desaparecerán, y el rutilante sol que alumbra el panorama resurge más brillante aún.
Quien escribe estas líneas tuvo la fortuna de ver a sus soberanos en felices circunstancias. Estaban haciendo ejercicio en la terraza del jardín y se detuvieron en el declive del portal de Jorge IV. El príncipe se alejó y dejó sola a la reina, que se quedó allí, con su fino e impecable perfil destacándose sobre el magnífico cielo. Nada faltaba para completar el cuadro: los grandes ventanales de la torre Victoria a un lado, la balaustrada de la terraza a otro y Home Park a lo lejos. Era emocionante pensar que aquella pequeña y solitaria figura tenía en sus manos el poder y la majestuosidad de Inglaterra, y este pensamiento despertó cientos de ambiciones.
Pero ahora era el alegre mes de junio, y el castillo de Windsor resplandecía con toda su magnificencia sobre los bosques y sobre los doce bellos y plácidos condados que le rodean. Había en sus patios un alegre bullicio, en las almenas y torres brillaban las armas y ondeaban las banderas, se oía el repique de las campanas, y el ruido de tambores y bandas de trompetas se mezclaba al vocerío de la multitud y las salvas de ordenanza.
Entre el tumulto, una grave comitiva atravesó el cuadrilátero que formaban los caballeros y hombres de armas y se encaminó hacia el patio inferior. En el momento en el que llegó, se oyó un lejano cañonazo, contestado por las culebrinas de la torre Curfew, y se izó un ancho estandarte con las armas de Francia e Inglaterra rodeadas por la Jarretera, sostenidas por el león coronado inglés y el dragón rojo. Estos preparativos solemnizaban el regreso del rey, que regresaba al castillo tras una ausencia de seis semanas.
Aunque habían recibido la noticia de la visita real pocas horas antes, todo estaba dispuesto para su recibimiento, y se hizo lo posible para darle el máximo esplendor.
A pesar de su carácter obstinado y tiránico, Enrique era un monarca popular, y cuando aparecía ante sus súbditos se ganaba sus aplausos: su afición a la ostentación, su elegante persona y varonil porte despertaban la admiración de la muchedumbre. Pero en ningún período su posición fue tan crítica como entonces. El divorcio de Catalina de Aragón no agradaba a la mayoría de sus súbditos, y la unión con Ana Bolena se considerada desfavorable, pues se le reprochaba que fuera luterana, aunque su matrimonio seguiría al divorcio. Las demostraciones de descontento, visibles en la capital, produjeron tumultos que, sofocados rápidamente, alarmaron al rey, así como la desaprobación de sus ministros, las desdeñosas manifestaciones de Francia, las amenazas de la sede pontificia y la abierta hostilidad de España. Pero el rey, de carácter terco, se mantuvo firme, decidido a llevar a cabo su propósito, a pesar de las consecuencias.
Los esfuerzos para ganarse el favor de Campeggio resultaron infructuosos, pues el legado era tan sordo a las promesas como a las amenazas y sabía que ayudar a Ana Bolena perjudicaría seriamente los intereses de la Iglesia de Roma.
Sin embargo, el asunto, tan hábilmente demorado, estaba por concluir. Los legados nombraron un tribunal que debía reunirse a deliberar el 18 de junio en Blackfriars. Gardiner fue enviado desde Roma para actuar de consejero de Enrique, y el monarca, resuelto a tomar parte en el proceso como procurador, salió de su palacio de Bridewell el día antes de la vista y se trasladó con Ana Bolena y sus principales servidores al castillo de Windsor.
Enrique fue recibido por los habitantes de Windsor con manifestaciones de lealtad y afecto, a pesar de lo que podían sentir por él. El aire se llenó de ensordecedores vítores, clamor de bienvenida y bendiciones, y la muchedumbre agitaba centenares de gorros. Pero advirtió que a Ana Bolena se la recibía con malas miradas y frío silencio, y lo consideró una afrenta personal, así que no dio la menor muestra de corresponder a las aclamaciones, sino que buscó un pretexto para expresar su disgusto. No lo encontró, y entró en el castillo de mal humor.
El día transcurrió entre paseos por Home Park y por la terraza, y, aunque el rey aparentaba la mayor alegría e indiferencia, los que le conocían percibían su descontento. Por la noche se quedó en su gabinete escribiendo mensajes y luego llamó a un criado para que hiciera comparecer al capitán Bouchier.
—Bien, Bouchier —le dijo al oficial—, ¿habéis obedecido mis instrucciones respecto a Mabel Lyndwood?
—Sí, mi señor —contestó Bouchier—, cumplí lo que vuestra majestad me ordenó; fui a la cabaña del guardamonte a asegurarme de que la damisela estaba allí.
—Y más bonita que nunca —dijo el rey.
—Era la primera vez que la veía, señor —contestó Bouchier—, pero no creo que pudiera ser más bonita que entonces.
—Estoy convencido de ello —repuso Enrique—. Los asuntos en los que he estado ocupado han borrado su imagen de la memoria, pero ahora vuelve con la misma intensidad que antes. ¿Habéis arreglado las cosas para que mañana por la noche sea traída aquí?
Bouchier contestó afirmativamente.
—Muy bien —prosiguió Enrique—. ¿Hay algo más? Porque me miráis como si tuvieseis algo que decir.
—Vuestra majestad no habrá olvidado que exterminó a la banda de Herne el Cazador —dijo Bouchier.
—¡Madre de Dios! ¡No! —exclamó el rey mientras se ponía de pie—. No lo he olvidado. ¿Qué ocurre? ¿Han resucitado, quizá? ¿Vuelven a merodear por los parques? ¡Sería una verdadera maravilla!
—Lo que tengo que contar a vuestra majestad es más que una maravilla —contestó Bouchier—. No he oído de la resurrección de la banda, aunque puede haber ocurrido. Pero Herne ha sido visto en el bosque, ha aterrorizado a guardabosques, ha robado a viajeros, y nadie quiere atravesar el gran parque después de medianoche.
—¡Es asombroso! —exclamó Enrique, que se volvió a sentar—. Tan pronto haya concluido el divorcio acabaré con las fechorías de este desaforado individuo.
—¡Plegue a Dios que vuestra majestad pueda lograrlo! —contestó Bouchier—. Pero creo que el único medio de librarnos del demonio está en la Iglesia. No le afectan las armas de los mortales.
—Por lo menos, lo parece —dijo el rey—. No quiero rendirme tan pronto.
—Me atrevo a sospechar que el viejo Tristram Lyndwood, el abuelo de la damisela en la que vuestra majestad ha puesto los ojos, está de un modo u otro en relación con Herne —explicó Bouchier—. La vi con un personaje alto y repugnante, que responde al nombre de Valentine Hagthorne, y estoy convencido de que pertenece a la banda del demonio cazador.
—¿Por qué no le apresaste? —preguntó Enrique.
—No debo hacerlo sin la autorización de vuestra majestad —contestó Bouchier—. Tampoco podía detener a Hagthorne sin detener al viejo guardamonte, y eso podría asustar a la damisela. Pero ahora puedo cumplir vuestras las órdenes.
—Haced que un grupo de hombres salga esta noche a detener a Hagthorne —contestó Enrique—, y, mientras Mabel esté camino al castillo, detened al viejo Tristram, ponedle bajo custodia hasta que pueda interrogarle.
—Se hará según vuestros deseos, señor —contestó Bouchier con una reverencia, y salió.
Poco después, Enrique, acompañado de Ana Bolena y su séquito, se dirigió a la capilla de San Jorge para asistir a vísperas. Al regresar se acercó un ujier, quien le dijo que una dama cubierta con un velo, cuyo traje proclamaba el más alto rango, pedía que se le concediese audiencia.
—¿Dónde está? —preguntó Enrique.
—En el ala norte, para servir a vuestra majestad —contestó el ujier—, cerca de la capilla de Urswick. Le dije que no era un lugar adecuado, ni la hora apropiada, para una audiencia con vuestra majestad, pero ella insistió; así que, a riesgo de incurrir en vuestro desagrado, me he atrevido a trasladar la demanda de la dama.
El ujier omitió que le había inducido a correr el riesgo una valiosa sortija que le había dado la dama.
—Bien, iré a verla —dijo el rey—. Os ruego que me excuséis brevemente, bella señora —añadió, dirigiéndose a Ana Bolena.
Salió del coro y se dirigió al ala norte, fijó su mirada en la parte inferior de la hilera de antiguas columnas, pero no vio a nadie y supuso que la dama debía haberse retirado a la capilla de Urswick. Al llegar al precioso lugar, se le acercó una dama alta, cubierta con un velo y vestida con el más rico terciopelo negro. Tras postrarse de rodillas, descubrió su rostro con las huellas del dolor y el sufrimiento, pero con expresión de gran dignidad. Era Catalina de Aragón.
Enrique profirió una exclamación de cólera, le dio la espalda y la habría dejado plantada si ella no se hubiera agarrado a sus faldones.
—Oídme un momento, Enrique, mi rey, mi esposo, un solo momento. ¡Oídme! —exclamó Catalina, con un tono de tan apasionada angustia que él no podía resistir.
—Sed breve, pues, Kate* —repuso él mientras le tomaba la mano y la ayudaba a levantarse.
—¡Bendito seáis por lo que acabáis de decir! —exclamó la reina, que cubrió de besos las manos de Enrique—. Todavía soy, pues, vuestra fiel Kate… Vuestra fiel, amante y legal esposa.
—¡Levantaos, señora! —dijo fríamente Enrique—. Esta actitud no es la adecuada para Catalina de Aragón.
—Os obedezco como os he obedecido siempre —contestó ella mientras se levantaba—. Aunque, si siguiera los dictados de mi corazón, no me levantaría hasta que accedierais a mi súplica.
—Habéis obrado mal viniendo aquí en estos momentos, Catalina —dijo Enrique—; puedo verme obligado a tomar medidas desagradables que quisiera evitar.
—Nadie sabe que estoy aquí —contestó la reina—, salvo dos fieles criados que han prometido guardar el secreto, y me marcharé como he venido.
—Me complace que hayáis tomado precauciones —repuso Enrique—. Ahora, hablad claramente; de nuevo os pido que seáis breve.
—Seré tan breve como pueda —contestó la reina—, pero os ruego que tengáis paciencia conmigo, Enrique, si por desgracia os molesto. Estoy amargada por la tristeza y la aflicción, y jamás hubo hija y esposa de reyes tan desgraciada como yo. ¡Tened compasión de mí, Enrique! ¡Apiadaos de mí! Después de veinte años de obediencia y amor, ser arrojada a esta indecible vergüenza, ser arrojada de vos con deshonor, ser suplantada por otra… ¡Es terrible!
—Si habéis venido para hacer reproches, señora, debo dar por terminada la entrevista —dijo Enrique, que frunció el ceño.
—No hago ningún reproche, Enrique —contestó Catalina, humildemente—, solo quiero mostraros cuán profundo e inmenso es mi afecto. Os pido que me hagáis justicia, que no me llenéis de infamia para disfrazar vuestra equivocada acción. ¡Tened compasión de la princesa, nuestra hija, apiadaos de ella si no queréis apiadaros de mí!
—No supliquéis en vano, Catalina —contestó Enrique—. Lamento vuestra situación, pero mis ojos se han abierto al pecado en que he estado viviendo tanto tiempo, y estoy decidido a abandonarlo.
—Una indigna prevaricación —contestó Catalina—, con la que queréis labrar mi ruina con vuestra unión con Ana Bolena. Y sin duda lo lograréis, porque ¿qué puedo hacer yo, una débil mujer, extranjera en este país, para evitarlo? Os divorciaréis de mí y la pondréis a ella en el trono. Pero acordaos de mis palabras: no será por mucho tiempo.
El rey sonrió amargamente.
—Os traerá deshonra —prosiguió Catalina—. La mujer que no respeta vínculos tan sagrados como los que nos unen no respetará las demás obligaciones.
—¡Basta ya! —exclamó Enrique—. Vuestro resentimiento os hace ir demasiado lejos.
—¡Demasiado lejos! —ponderó Catalina—. ¡Demasiado lejos! ¿Es ir demasiado lejos advertiros de que vais a llevar a vuestra cama a una prostituta, y que os arrepentiréis amargamente de vuestra locura cuando sea demasiado tarde? Es mi deber, Enrique, y mi deseo, haceros estas advertencias antes de dar el irrevocable paso.
—¿Habéis dicho ya todo lo que queríais decir, señora? —preguntó el rey.
—No, mi soberano, ni una centésima parte de lo que llena mi corazón —contestó Catalina—. Os lo pido por mi profundo afecto, por la ternura que tantos años ha reinado entre nosotros, por nuestras esperanzas de prosperidad y salud espiritual, por todo lo que consideréis querido y sagrado, que lo suspendáis mientras estamos a tiempo. Si dejáis que los legados se reúnan mañana, si pronuncian sentencia contra mí, mi corazón no lo resistirá. Tan cierto como que digo estas palabras.
—¡Vamos, vamos! —exclamó el rey, impaciente—. Viviréis muchos años en un feliz retiro.
—Moriré como he vivido, siendo reina —contestó Catalina—, pero mi vida no será larga. Ahora, contestad con el corazón en la mano, si Ana Bolena os engaña…
—¡Nunca me engañará! —interrumpió Enrique.
—He dicho si os engaña —prosiguió Catalina—, y estáis convencido de su culpabilidad, ¿os contentaréis con divorciaros de ella como os divorciáis de mí?
—¡No, por la cabeza de mi padre! —exclamó Enrique, furioso—. Si ocurriera algo por el estilo, que considero imposible, expiaría su delito en el cadalso.
—¿Me dais vuestra palabra? —preguntó Catalina.
—Os doy mi palabra —contestó.
—Eso basta —dijo la reina—. Si no se me hace justicia, por lo menos se me vengará, aunque la venganza llegue conmigo en el sepulcro. Pero llegará, y eso es suficiente.
—Esto es un ataque de celos, Catalina —la reprobó Enrique.
—No, Enrique. No son celos —contestó la reina con dignidad—. La hija de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, con la más noble sangre de Europa en sus venas, se despreciaría a sí misma si tuviese tan mezquinos sentimientos hacia una mujer de tan bajo linaje.
—Como queráis, señora —replicó Enrique—. Ya es hora de dar por terminada nuestra entrevista.
—Aún no, por el amor de Dios, ¡aún no! —imploró Catalina—. ¡Pensad quién nos unió! Fue vuestro padre, Enrique VII, uno de los príncipes más juiciosos que he visto en un trono, y con la sanción de mi padr...