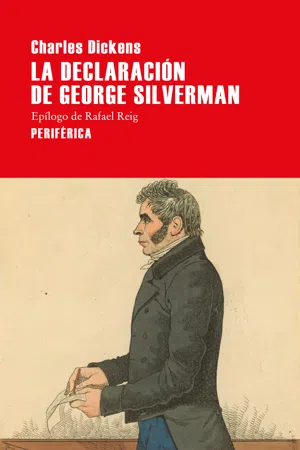
- 80 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
La declaración de George Silverman
Descripción del libro
Nadie podrá dejar de amar y compadecer a George Silverman una vez conozca su historia, la que narra esta fascinante novela corta, una de las menos conocidas pero más bellas de su autor, el gran novelista británico del siglo XIX.George es pobre y siempre tiene hambre; ha pasado su corta existencia en un lúgubre sótano; sus padres acaban de morir… Pero, por fin, va a salir al exterior; a una vida más pura, como insinúa cínicamente su nuevo tutor, el Hermano Hawkyard, uno de esos personajes dickensianos tan inolvidables como retorcidos. En el "exterior" conocerá otras formas de desconsuelo, pero también el amor.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Literatura generalCAPÍTULO SEXTO
El hermano Hawkyard (como insistía en que le llamara) me metió en la escuela, y me dijo que trabajara para salir adelante.
–No tendrás problemas, George –me dijo–. He sido el mejor siervo que el Señor ha tenido a su servicio durante estos trienta y cinco años (¡oh, sí!), y Él conoce el valor de un siervo como el que yo he sido para Él (¡oh, sí, Él lo sabe!), y Él hará que tu educación prospere como parte de mi recompensa. Él hará eso, George. Él lo hará por mí.
Desde el principio me desagradaba aquella familiaridad con los designios del sublime e inescrutable Todopoderoso por parte del hermano Hawkyard.
A medida que me hacía más y más juicioso, menos me gustaba. Su forma de reafirmarse entre paréntesis –como si, conociéndose a sí mismo, dudara de su propia palabra– también la encontraba repelente.
No podría decir lo que me supuso esta aversión, pues temía que fuera parte de mi egoísmo.
Con el paso del tiempo, conseguí la ayuda de una buena fundación, y no le costé nada al hermano Hawkyard. Una vez me hube abierto camino, trabajé aún más duro, con la esperanza final de conseguir matricularme en la Universidad y obtener una beca. Mi salud nunca ha sido muy buena (creo que no consigo librarme de los vapores del sótano de Preston), lo que, junto al mucho trabajo y alguna debilidad, hizo que se me llegara a considerar de nuevo, por parte de mis compañeros de estudios, un asocial.
Durante mi época de colegial becado estuve a unas pocas millas de la congregación del hermano Hawkyard, y siempre que estaba de, lo que llamábamos, permiso de domingo, me acercaba hasta allí como él me había pedido. Antes de que la propia experiencia me forzara a reconocer que, fuera de su lugar de reunión, aquellos hermanos y hermanas no eran mejores que el resto de la familia humana, sino, en general, y por decirlo suavemente, tan malos como la mayoría (en lo que respectaba, por ejemplo, a practicar el engaño en el peso en sus tiendas, o a no contar la verdad)… Sí, antes de verme forzado a reconocer esto: sus prolijos discursos, su desmesurada vanidad, su atrevida ignorancia, su revestir al Supremo Gobernante de Cielo y Tierra con su propia y triste avaricia y mezquindad, me impresionaron mucho. Y durante un tiempo sufrí la tortura de preguntarme a mí mismo si aquel joven, ambicioso y demoníaco espíritu mío no podría estar secretamente presente en el fondo de mi posterior falta de aprecio por aquella gente.
El hermano Hawkyard era el más célebre orador de aquella asamblea, y por lo general ocupaba el primero el estrado (había un pequeño estrado, con una mesa encima, en lugar de un púlpito) los domingos por la tarde. Era droguero de profesión.
El hermano Gimblet, un anciano de cara hosca, con el gran cuello de la camisa gastado, sobre el que se anudaba un pañuelo de lunares azules que le llegaba casi hasta la coronilla, también era droguero y orador. El hermano Gimblet profesaba la más profunda admiración hacia el hermano Hawkyard, pero (pensé más de una vez) también le guardaba un rencor repleto de envidia.
Quienquiera que examine estas líneas, tenga la amabilidad de leer dos veces mi solemne promesa de que lo que escribo sobre el lenguaje y las costumbres de la congregación en cuestión, lo escribo escrupulosa y literalmente, desde la vida y desde la verdad.
El primer domingo después de haber ganado lo que durante tanto tiempo me había esforzado por conseguir, y cuando era seguro que iba a ir a la Universidad, el hermano Hawkyard acabó así una larga exhortación:
–Bien, amigos y hermanos pecadores, ahora os digo que cuando empecé no sabía ni una palabra de lo que iba a deciros (¡y no, no lo sabía!), pero me daba lo mismo, porque sabía que el Señor pondría en mi boca las palabras que yo quisiera.
–¡Así es! –convino el hermano Gimblet.
–Y Él puso en mi boca las palabras que yo quería.
–¡Eso hizo! –volvió a asentir el hermano Gimblet, que siguió–: ¿Y por qué? ¡Ea, a ver!
–Porque yo he sido su fiel siervo durante treinta y cinco años, y porque Él lo sabe. ¡Durante treinta y cinco años! Y Él lo sabe, ¡ojo! Conseguí las palabras que yo quería a cuenta de mi salario. Las obtuve del Señor, compañeros en el pecado. ¡A cuenta! Dije: «Aquí hay un montón de salarios adeudados; cobremos algo, a cuenta». Y yo cobré y ahora os pago a vosotros, y vosotros no lo envolveréis en una servilleta, ni siquiera en una toalla, ni en un pañuelo, sino que lo depositaréis a un buen interés. Muy bien. Ahora, hermanos y hermanas pecadores, concluiré con una pregunta, y haré que tenga una forma tan simple (¡con la ayuda del Señor, después de treinta y cinco años, así lo espero!) que el Diablo no será capaz de confundirla en vuestras cabezas, lo cual le llenaría de alborozo.
–Eso sería muy propio de él, viejo y taimado canalla –El hermano Gimblet.
–Y la pregunta es ésta: ¿son sabios los ángeles?
–No lo son. Ni lo más mínimo –respondió el hermano Gimblet con la mayor seguridad.
–No lo son. ¿Y dónde está la prueba? Enviada al instante por la mano del Señor. Bien, aquí y ahora hay uno entre nosotros que posee toda la sabiduría de la que se le podría embutir. Su abuelo era –esto no lo había oído yo antes– uno de nuestros hermanos. Era el hermano Parksop. Eso es. Parksop. Hermano Parksop. Se le conocía con el nombre de Parksop, y era miembro de esta hermandad. Por lo tanto, ¿no era él el hermano Parksop?
–Tenía que serlo, no lo podía evitar –El hermano Gimblet.
–Bien, él dejó entre nosotros a alguien que está presente aquí y ahora… Lo dejó al cuidado de uno de sus hermanos pecadores (y, atención, este hermano pecador era en sus tiempos un pecador más grande que cualquiera de vosotros, ¡alabado sea el Señor!): el hermano Hawkyard. Yo. Yo le proporcioné sin honorarios ni recompensa (sin un ápice de mirra, ni de incienso, ni siquiera ámbar, ni mucho menos de panales de miel) toda la sabiduría posible. ¿Le ha traído esto hasta nuestra congregación? No. ¿Acaso no hemos tenido algunos hermanos y hermanas ignorantes que no distinguían la «o» de la «s»? Muchos. Luego los ángeles no son sabios, luego apenas si se saben la cartilla. Y ahora, amigos y hermanos pecadores, habiendo llegado hasta este momento, ¿algún hermano presente, usted quizás, hermano Gimblet, rezaría un poquito por nosotros?
El hermano Gimblet se encargó de la sagrada función, después de pasarse la manga por la boca, y masculló:
–¡Está bien! Tampoco veo yo la forma de daros a ninguno de vosotros donde más os conviene.
Dijo esto con una sonrisa siniestra, y luego comenzó a rugir. De lo que nos teníamos que guardar particularmente, según sus peticiones, era: de despojar al huérfano, de la supresión de las intenciones testamentarias por parte de un padre o (pongamos) un abuelo, de la apropiación de los bienes inmobiliarios del huérfano, simulando condescender por caridad hacia el agraviado, y esa clase de pecados. Finalizó con la petición «¡Danos la paz!», lo cual, en lo que a mí respecta, era muy necesario después de veinte minutos de rugidos.
Aunque no lo vi mirar de reojo al hermano Hawkyard, e incluso aunque no escuché el tono en el que le felicitaba éste por el vigor con el que había bramado, tendría que haber detectado un ruego malicioso en aquella oración. Muy parecidas sospechas sin fundamento me habían pasado por la mente en m...
Índice
- Cubierta
- Portada
- Créditos
- Capítulo Primero
- Capítulo Segundo
- Capítulo Tercero
- Capítulo Cuarto
- Capítulo Quinto
- Capítulo Sexto
- Capítulo Séptimo
- Capítulo Octavo
- Capítulo Noveno
- Epílogo de Rafael Reig
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a La declaración de George Silverman de Charles Dickens, Elena García de Paredes en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.