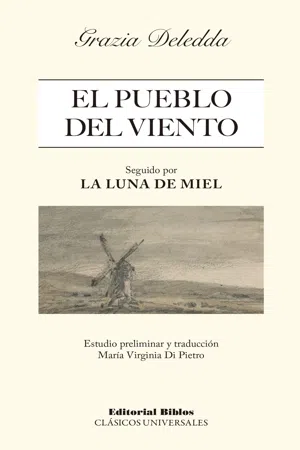
eBook - ePub
El pueblo del viento
Seguido por 'La luna de miel'
This is a test
- 186 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Una luna de miel, un encuentro inesperado y las iridiscencias de un amor juvenil son las líneas que Grazia Deledda ha dibujado en esta novela, recorriendo variados caminos estilísticos desde una perspectiva moderna.Grazzia Deledda fue PREMIO NOBEL DE LITERATURA en 1926.Esta edición incluye además el poemario La luna de miel y un estudio preliminar.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a El pueblo del viento de Grazia Deledda, María Virginia Di Pietro en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatur y Literatur Allgemein. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LiteraturCategoría
Literatur AllgemeinA pesar de todas las precauciones y medidas del caso, nuestro viaje de bodas fue desastroso.
Nos casamos en mayo y partimos inmediatamente luego de la ceremonia. Rosas, numerosas rosas nos acompañaban: las niñas las tiraban desde sus ventanas, con puñados de grano y miradas de envidia amorosa; la estación estaba adornada con guirnaldas de flores, y también colmados de rosas rojas estaban los arbustos del valle. Rosas y trigo: amor y fortuna, todo nos sonreía.
La mitad de nuestro viaje estaba organizado, acorde a la situación: una casita entre la campiña y el mar donde mi esposo ya había veraneado alguna vez. Una mujer anciana, discreta, buena para las tareas domésticas, y ya conocida por él, debía encargarse de todas nuestras necesidades materiales. Nosotros podríamos pasear por la orilla del mar, o entre los prados estrellados de ligustros, o aún más lejos entre los meandros aterciopelados de musgo del pinar sonoro.
Deliberadamente me había comprado un sombrero de paja de Florencia, flexible y ligero como una gran mariposa, con una cinta carmesí agitada por el viento, similar a las que llevaban las heroínas de Alejandro Dumas hijo.
Y hasta la primera parada de nuestro tranquilo trencito, el viaje se realizó según la tradición: primero, pequeñas lágrimas, por las personas y las cosas abandonadas, luego sonrisas recíprocas, manos entrelazadas, ojos brillantes reflejados en la profundidad infinita de los ojos amados, corazones rebosantes con la certeza de un mundo transformado en un paraíso terrenal propio, exclusivamente nuestro. Pétalos de rosa y trocitos de trigo permanecían todavía entre los pliegues de mi vestido.
La realidad destruyó el sueño presuntuoso en la primera parada del pequeño tren.
No, el mundo no es todo nuestro. ¡Todos se lo disputan! La pequeña estación en medio de los prados parecía invadida por un rebaño y el trencito fue tomado por asalto, como los que en verano parten desde la ciudad hacia las playas; pero esta era una multitud más prepotente e ingrata.
Son todos hombres jóvenes, casi niños: aldeanos, campesinos, ganaderos, vestidos de modo grotesco, con botas de montaña, desmañados, rústicos, con olor a armamento y a humanidad en contacto con la tierra.
En un primer momento, me parecieron inmigrantes; pero para ser exiliados voluntarios eran demasiado jóvenes, y todos demasiado alegres, aunque de una alegría forzada y salvaje.
–Son reclutas –me explica mi marido–. ¿No adviertes al sargento que los dirige?
De hecho este sube a nuestro compartimiento, y dado que la tercera clase no basta para todos, es seguido por algunos de sus subalternos.
Y adiós felicidad.
Nuestra presencia fue rápidamente notada, nuestra situación juzgada y condenada; y como una pareja de esposos en su primer día de boda está destinada a las chanzas, ya de por sí entre gente tranquila, figurémonos entre semejante calaña.
Nuestras manos se soltaron, y así parecieron separarse también nuestras almas.
Mi marido era, y es, un hombre civilizado, es decir, sociable, de carácter correcto; optimista, por otra parte, y muy confiado en su prójimo para él siempre honesto, como lo es él.
Sus ojos son como las ventanas abiertas de su alma: todos pueden mirar adentro, dado que en su interior no existe ningún rincón oscuro que pueda esconder un misterio.
Sin embargo, es un hombre que pretende lo mismo de los demás; y quiere que se respeten las formas, por respeto a sí mismo y a los otros. Por eso fue el primero en intuir nuestra situación frente a aquella manada de humanidad joven, sensual y también, en aquella ocasión, un tanto brutal. Se apartó de mí, aparentemente se comprende, para salvarnos ambos de la atmósfera perversa que se había formado repentinamente en torno a nosotros. Más bien comenzó a hablar con el sargento y luego con los mismos reclutas; él también había sido soldado y había alcanzado el grado de capitán de la reserva y aún lo tenía. El contacto con la nueva compañía pareció alegrarlo y animarlo. Comenzó a contar con sumo detalle toda la historia de su carrera militar, incluidas las aventuras galantes: y para no ser menos que él, el sargento narró las suyas. Ahora los jóvenes escuchaban y reían, sin reparar más en mí. Terminaron por ponerse a cantar todos juntos el coro de una canción militar: y más bien fue él, mi compañero, quien la entonó.
Parece algo trivial, y sin embargo, con tantos años de distancia, hoy no puedo recordar aquel momento sin un sentimiento de amargura.1
Me pareció estar sola en el medio del mundo y aún peor; más que sola, prisionera de un destino equívoco, arrastrada como una verdadera esclava, por una horda de soldados luego de un asalto guerrero.
Yo tenía mi temperamento: nacida en una región donde la mujer era considerada todavía con criterios orientales, y por ello confinada en su casa con la única misión de trabajar y procrear, yo tenía todas las características de mi raza: pequeña, oscura, desconfiada y soñadora; como una beduina que vislumbra desde el umbral de su tienda los confines del desierto, los espejismos de oro de un mundo fantástico, así yo absorbía en mis ojos el destello de esa extensión ardiente, de ese horizonte que al caer la tarde tenía los colores fluidos de mi pupila.
Todo en mi mente se transformaba en fantasía: los hechos más triviales se convertían en temas grandiosos; los más ínfimos signos de la realidad adquirían forma de símbolos, de profecías, de augurios. Y todo ello me exaltaba, para deprimirme en cuanto la fantasía se apagaba.2
Mi instinto, el mismo de mi raza, era el de ocultarme: incluso para las cosas y las tareas más sencillas. Ninguno debía ver mi piel ni mis cabellos sueltos; también escondía mis manos. A veces, como los animales tímidos y salvajes, comía a escondidas, en los rincones de mi casa. ¿Por qué? ¿Por el instinto primordial de salvar mi alimento de la voracidad ajena o porque el acto mismo de alimentarse me parecía un acto impuro y vulgar?
En conclusión, mi cuerpo no debía existir para los demás, ni siquiera tal vez para mí misma: pero los sentidos, justamente por esta voluntaria compulsión, eran intensos. Todas las cosas externas, bellas y feas, se apropiaban de mí con violencia, ya sea por placer o por aversión.
Principalmente escondía mis ojos bajo los párpados anchos y las largas pestañas, para ocultar la intensa necesidad de vida y pasión que componían el fondo de mi ser; y también, quizá, para huir de la luz violenta de mis propios sueños, así como los ojos de los pájaros de vuelo sólido y extenso están provistos de doble párpado para no ser, en el impulso de su viaje, cegados por el viento y por el sol.
Sin embargo lo que yo quería esconder me pertenecía exclusivamente pues, en los escrupulosos exámenes de conciencia previos a la confesión, no me consideraba hipócrita y menos todavía ambiciosa; por el contrario, sabía más bien que el tesoro que custodiaba en mi interior era hereditario: la riqueza maravillosa de las razas vírgenes, la elevación del espíritu entre los ardores de la carne como la luz del fuego, y junto al instinto de la pureza y por consiguiente de la conservación física, la búsqueda de un punto inalcanzable, que es la misma búsqueda de Dios.
Por todo ello, había elegido al hombre que ahora me acompañaba en mi primer viaje sobre la tierra, porque en esos ojos que nada escondían encontraba el inicio del misterio que yo buscaba.
Pero el horrendo viaje con los reclutas que duró hasta la llegada a nuestra estación, el contacto con una humanidad tan lasciva de la que también me parecía formar parte, comenzaban a mostrarme el rostro tangible de la realidad.3
Acurrucada en el rincón del compartimiento sin disfrutar de los paisajes primaverales que parecían ser llevados por el viento, yo elaboraba, con lúcida desolación, el proyecto de mi vida.
“Estoy condenada a vivir sola. Ahora lo comprendo pero no me lamento. He vivido siempre sola, incluso junto a mi madre y a mis hermanos. Creía haber encontrado un compañero de espíritu en mi esposo, pero me he engañado. Ese quizá sea el destino de todos: la soledad.”
En el fondo, sentía un dolor duro y frío, como si mi esposo, que todavía no lo era, ya me hubiese traicionado. Y no advertía que mi imaginada tragedia se sustentaba en mi propia ignorancia de la vida y en la desconfianza ancestral frente a todo lo nuevo y desconocido.4
Entonces descendimos del tren, entre hurras, gritos, bromas y felicitaciones ambiguas de los compañeros de viaje. Hasta el mismo saludo deferente y cortés del sargento me parece irónico y quizá realmente lo es desde mi aspereza selvática. Todas las cabezas diabólicas de los reclutas se asoman en racimos a las ventanillas de los compartimientos, puesto que no existe otro entretenimiento en la pequeña estación desierta, envuelta por el fuerte rugido de un viento impetuoso, similar al producido por la velocidad del tren. Todos los ojos están fijos sobre la joven pareja que baja sus valijas y, a falta de maleteros, se dispone a transportarlas personalmente.
Mi marido saluda a todos: parecería que casi lamenta dejar su alegre compañía para seguir a la pequeña esposa con el ceño decididamente fruncido. Y el nefasto tren finalmente se mueve, se dirige hacia el horizonte de esmalte turquesa; pero como burla final, los reclutas entonan una especie de marcha nupcial con las alusiones habituales al caso, un coro tal vez benévolo e incluso casi nostálgico –porque todo aquello que se abandona es bueno, también para el hombre que concibe la poesía solo de manera bestial–, pero que golpeó mis espaldas como un viento helado.5
De hecho este viento soplaba realmente desde el noroeste y, cuando salimos del reparo de la estación, nos empujó con una violencia malévola. Todavía conservo la impresión de que fuesen los espíritus de la soledad de los alrededores para recibirnos de manera hostil y que, sin el contrapeso de las valijas, nos habrían arrojado fuera del lugar, muy lejos, como a enemigos.
¿Pero dónde estamos?
–¿No debía venir una mujer para llevar estas cosas?
Mi marido reacciona frente al sonido de mi voz irritada, y de pronto lo siento mío otra vez.
–Esperemos un momento, quizá Marisa se ha retrasado.
Pero ni siquiera él lo cree. Preocupado, me hace apoyar la valija sobre un banco adosado a un pequeño quiosco cerrado, en el espacio ubicado delante de la estación. Y mira para acá, para allá, en las lejanías de los caminos que se alejan formando un triángulo a través de los prados hasta el mar y donde no se ve a nadie.
–Le debe haber sucedido algún imprevisto. ¿Habrá recibido mi carta?
Por una u otra razón, la mujer no aparece. Dentro del quiosco, silban con ironía un grupo de duendecitos. A nuestro alrededor, veo una especie de páramo, cubierto de hierbas altas y de arbustos florecidos de blanco que parecen cabezas de viejas despeinadas por el viento. En el fondo, ya negro sobre el rojo vivo del atardecer, se vislumbra un pinar, y el campanario del pueblito se eleva sobre las copas de los pinos como el pastor sobre su grey.
Mi marido me anima:
–No creas que debemos andar hasta allá abajo, pequeña. Nuestra casita está a dos pasos de aquí. Vayamos, ánimo.
Se carga las valijas sobre la espalda con la ágil rapidez de un maletero profesional y deja para mí solamente los paquetes. Yo lo sigo; pero es mi corazón el que ahora me pesa, y tengo la cansada impresión de subir un monte en lugar de bajar hacia el mar.
Parecía que la primavera se hubiese transformado bruscamente en otoño. En otoño por el frío verde de la hierba y por el color rojo amarillento de las flores de los arbustos, de las hojas de los árboles, del cielo mismo, quizá era efecto del viento; ciertamente efecto del viento eran la agitación y el murmullo hostil con que nos recibieron los álamos y sauces ubicados en torno a la casita de campo que se refugiaba en medio de ellos, gris, cerrada, y me pareció, también esta, inhóspita y casi cruel.
Mi marido, ya depositadas las valijas frente a la puerta, fue a buscar las llaves y a ver qué le había sucedido a Marisa, quien, según él aseguraba, vivía en una casa a pocos pasos de allí. Sin embargo, yo no la veía desde mi lugar y comenzaba a creer que esa casa era un personaje fantástico. Además, todo me parecía mágico: mi presencia en aquel lugar, el hecho de estar sentada sobre las valijas, como una joven inmigrante en la primera etapa de su viaje hacia lo desconocido. Los mismos sentimientos de angustia y de turbación que me golpeaban más que el viento en torno a los árboles.6 Y estos árboles de un verde insólito, pálido el de los sauces, oscuro el de los álamos, y que en su combinación adquirían tonos azules sobre el azul marino del cielo, otorgaban un sentido de irrealidad, como los destellos del agua o de los vidrios de una ventana.7
Pasan los minutos y mi ...
Índice
- Cubierta
- Acerca de este libro
- Portada
- Estudio preliminar, por María Virginia Di Pietro
- El pueblo del viento
- La luna de miel
- Créditos