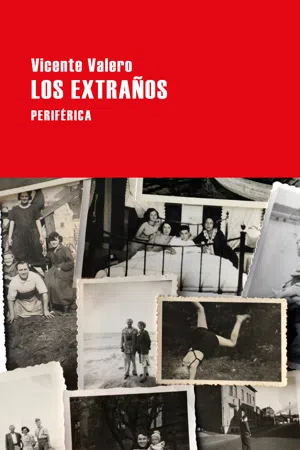I
Siempre me contaron que a primera hora de la mañana del 18 de julio de 1936 el comandante Ramón Chico, que por entonces tal vez no debía de ser aún comandante, se encontraba en su casa de la calle Bravo Murillo practicando yoga, como venía siendo su costumbre matinal desde hacía ya algunos años. A esta primera imagen, serena y oriental, tantas veces evocada durante las conversaciones familiares, cuando a mí, siendo un adolescente, se me ocurría preguntar por nuestro tío Ramón, recurro ahora una vez más para intentar aproximarme a aquel extraño cuya sombra estuvo tan presente en la vida de mi padre y, mientras éste vivió, también en la mía, aunque de un modo diferente, por supuesto, con perfiles menos definidos. No puede ser aquella lejana imagen, sin embargo, aunque significativa, una imagen nítida, pues desconozco, para empezar, cómo era aquella casa madrileña donde residía junto con su mujer, Rosario, ni sé tampoco qué ropas solía vestir, por ejemplo, para sus prácticas espirituales. Respecto a su propia figura, tengo que conformarme con la que conozco por las tres fotografías que me han llegado y conservo: era un hombre de estatura media —aunque hoy sería bajo—, complexión no muy fuerte, de cabello negro y muy fino pero poco abundante, y su nariz era grande. Llevaba monóculo en el ojo derecho. Sólo en una de las tres fotografías conservadas aparece vestido con uniforme militar, la más antigua, fechada en 1914, y en ella posa con barba bien recortada y un bigote delgado con las puntas en alto. Trato entonces de pensar en aquel Ramón Chico, la persona a la que mi padre más admiró siempre y echó de menos, aquella mañana del 18 de julio en la que todo iba a cambiar definitivamente en su vida, concentrado o enredado en su propio cuerpo tal vez sobre una alfombra persa o turca, con la mente en blanco y el corazón desnudo. Trato de oír su silencio, de penetrar en la cálida atmósfera de su soledad. No lo consigo, claro, porque todo está demasiado lejos y porque para llegar a aquel lugar y a aquel momento, para poder aproximarme a aquel cuerpo, a aquella mente, he de penetrar primero en los recuerdos de mi padre: túneles oscuros una vez más por donde los fantasmas reaparecen esquivos. Pero no faltan, en estos mismos túneles, viejas palabras que vuelven también —a veces casi en forma de sentencias o de oráculos—, instantes inconexos pero luminosos de una vida que pudo ser distante pero nunca ajena, la memoria de un hombre a quien nunca vi, con el que nunca hablé, la sombra en definitiva de un recuerdo, pero una sombra que, aunque apenas visible, siempre conocí encendida, como una llama sagrada familiar. Aquel hombre tranquilo, sin embargo, ya conocía en 1936, a sus cuarenta y cinco años, el impulso furioso de las guerras: como joven piloto del ejército había sobrevolado en 1921 la playa de Sidi Dris, el valle del Lau, la bahía de Alhucemas, los tejados de Annual, y todo cuanto había aprendido tan cerca de las nubes tuvo que ver con la obediencia, el dolor y la muerte. En aquel cielo africano y desde uno de aquellos aviones de combate de frágil apariencia, no pudo haber sido difícil para él contemplar por primera vez el mundo como un espectáculo teñido de sangre y de humo negro. Así que, aquel mismo día, quince años después de aquella experiencia, al conocer la noticia del golpe militar, supo también que empezaba «un duelo a vida o muerte», porque éstas fueron sus palabras, según iban a ser siempre recordadas, el escueto mensaje pronunciado a su familia sin atenuar las consecuencias y con una serenidad clarividente. Y su familia creía en él, porque era el marido, el hermano y el tío admirado, alguien en quien se podía confiar, de quien se esperaba todo en cualquier lugar y circunstancia: protector de mujer enferma, de cuatro hermanas solteras ya mayores, quisquillosas y un poco beatas, de otra hermana más, la pequeña, mi abuela, ya viuda, y de sobrino huérfano, mi padre. De aquel hombre qué podría decir yo ahora, qué perfil podría dibujar que les hiciera justicia a todos, a él en primer lugar, pero también a quienes en él se apoyaban, hoy ya muertos, enterrados aquí y allá, olvidados completamente o a punto de empezar a serlo.
Ninguna biografía, por breve que pueda llegar a ser, carece de laberintos: entrar en ellos conlleva el peligro de no saber salir. (Y sin embargo, en aquellas zonas oscuras y perdidizas casi siempre florecen los más hermosos endemismos, ejemplos únicos a los que aspiraríamos como científicos o coleccionistas.) Una biografía, como la salida de un laberinto, es también, en primer lugar, el inicio de una búsqueda. Cuando de lo que se trata es de reconstruir la vida de un extraño, por más o menos lejos que haya podido estar de uno, por más lazos de sangre que existan o de fidelidad que se hayan podido establecer con el tiempo, esta búsqueda debiera comenzar no en los recuerdos, pues pudiera ser que los recuerdos ya no existieran o hubieran sido desdibujados, sino en las huellas, es decir, en las heridas y en las cicatrices que sí han permanecido. Empezaremos, pues, por algunas de estas huellas. A mi padre, hombre que, aunque sensible, no se permitía a sí mismo el más leve gesto de emoción, lo sorprendí con lágrimas en los ojos, que yo recuerde, una sola vez: releía unas viejas cartas que habían sido enviadas durante años desde Lisle-sur-Tarn, un minúsculo pueblo cercano a Albi que siempre he tenido que buscar en el mapa varias veces, donde Ramón Chico se vio obligado a vivir y a morir durante su exilio funesto. Yo era un niño entonces y tuve noticia de aquel tío abuelo por primera vez el mismo día de tristeza, el 16 de febrero de 1970, que había sido también, por la mañana temprano, el día de su muerte. En aquellas lágrimas paternas y en la tristeza de los meses siguientes, puedo descifrar hoy la historia del amado tío, y solamente desde aquella desolación inesperada, desde aquellas heridas en el rostro de mi padre, llenas de significados profundos aunque inalcanzables en su mayor parte, me veo capaz de anotar lo poco que he llegado a saber de aquel extraño. Después de que mi padre me hablara por primera vez, aquel mismo día, de su tío Ramón, tardé al menos un año en volver a preguntarle, pues seguramente, siendo yo sólo un niño como era entonces, debí de relacionar la figura del comandante con la amargura y preferí no regresar a aquellos instantes que, sin embargo, no he olvidado jamás. Años después llegaron los relatos nunca lineales de su vida, fragmentos de diferentes épocas, pero sobre todo del único periodo en el que mi padre estuvo muy cerca de él, pudo conocerlo bien y llegar a admirarlo, es decir, en los años treinta del pasado siglo.
Hasta donde yo sé, del comandante Ramón Chico puede decirse que era un militar diferente o atípico, pero se trata sólo de una suposición mía, basada seguramente en algunos prejuicios habituales y en la admiración heredada. Con todo, cabría preguntarse, para confirmarlo, si los oficiales españoles de aquel tiempo, al menos aquellos que, como él, estaban destinados en la capital y ocupaban un cargo en el Ministerio de la Guerra, hacían yoga habitualmente: si se trataba, quiero decir, de una práctica común, algo así como una moda más, moderna y pasajera, de los años de la República. Pero entonces también cabría preguntarse si eran vegetarianos e iniciados en la teosofía, porque nuestro tío Ramón era en ambas disciplinas un convencido y destacado discípulo, o si eran aficionados a la ornitología hasta el punto de pasar fines de semana en la sierra aguardando a que apareciera la primera pareja de alcaudones del verano, si leían a Schopenhauer o a Bergson —no diré con placer, pero sí, al menos, con vivo interés—, si eran ateneístas y amaban las tertulias. Y, sobre todo, si eran capaces de ser o de hacer todas estas cosas sin que el ejercicio de la milicia se resintiera de algún modo. En realidad no lo sé, ni tampoco pretendo averiguarlo, ahora no importa saber si Ramón Chico era o no una excepción en aquel ejército variopinto, inescrutable. Más bien sí, se diría, aunque tampoco puedo imaginarlo completamente solo, pues era hombre sociable, hasta donde yo he podido saber también, extremadamente sociable incluso, amante de compartir ideas y aficiones. Por lo demás, aquellos militares de su tiempo, fueran de una manera o de otra, tuvieron su guerra, eso sí lo sabemos, se mataron entre ellos y provocaron una catástrofe de la que todavía hablamos y escribimos como si hubiera ocurrido ayer mismo. Nunca sabremos cómo eran en verdad, nadie lo ha sabido nunca, ningún libro ha conseguido explicarlo. Así que para mí, el comandante Chico ha sido y continúa siendo, sobre todo, el tío de mi padre y uno de los extraños que han habitado, con su viva y poderosa ausencia, la casa familiar. A su memoria se acudía por razones diversas, por su integridad moral y por su idealismo principalmente, aunque se trataba, al parecer, de un idealismo tan exacerbado que, según se podía llegar a suponer también —al menos en aquella época tan amable y segura de mi adolescencia en la que Ramón Chico, ya muerto, se había convertido en un tema más de conversación familiar durante algunas sobremesas relevantes del año—, le había hecho cometer no pocos errores seguramente. Pero a su memoria se acudía también por sus curiosas actividades y pasiones cotidianas, las cuales, por cierto, han sido poco seguidas, no han tenido continuadores en la familia, porque ni la ornitología ni la teosofía ni el naturismo vegetariano, después de él, han interesado mucho a nadie entre nosotros. Ni siquiera la República. En realidad, nada de lo que para el comandante Chico fue importante en su vida nos ha importado a nosotros, aunque nunca dejó de ser admirado por todo cuanto hizo y dijo. Se hablaba de él como de una especie única en su género, cada vez más única, a decir verdad: como el más extraño de una familia que, desde que acabó la guerra, procuró evitar siempre toda extrañeza y a la que el franquismo logró convertir en una más de entre muchas, conformista y hasta próspera. Y allá había quedado el tío Ramón, lejos de todo y de todos, enterrado vivo en un pequeño pueblo del suroeste de Francia, como una reliquia superviviente de aquella contienda infame, idealizado por su hermana, mi abuela, y su sobrino, mi padre, hasta el final de sus días. Solamente en una ocasión fueron a visitarlo, yo no había nacido. Mi padre esquivaba siempre en nuestras conversaciones aquel encuentro que, al parecer, estuvo teñido amargamente, desde el primer día hasta el último, por la mayor tristeza, aunque recordaba que su tío no había perdido la esperanza de poder regresar a España, creía de verdad que en cualquier momento Franco moriría y los republicanos volverían tranquilamente, como si nada, para poner las cosas en su sitio. Mi abuela y mi padre ya sabían por entonces —hablamos de mediados de los años cincuenta—, como empezaba a saber todo el mundo, que a Franco no le apetecería morirse pronto, no antes, al menos, de que se murieran Ramón Chico y todos los que, como él, aún guardaban algún recuerdo vivo de la segunda y desgraciada República. Se evitaron el dolor de explicárselo, eso sí lo sé, y lo dejaron allá para siempre, con su mujer todavía enferma, con su idealismo insobornable y sus proyectos de futuro imposible. Y luego ya sólo hubo cartas y más cartas en las que siempre se deseaba lo mejor para todos.
Ramón Chico, comandante del ejército republicano, español en el exilio. He pensado muchas veces también en aquellos días de Francia, en aquella imagen suya, deteriorada, envejecida —tan distinta de aquella otra con la que hemos empezado este relato y en la que siempre preferí pensar durante mi juventud—, la imagen de un hombre que aún esperaba un poco de justicia en este mundo, después de haber sido desterrado, de haber perdido casa, familia, amigos, después también de haber padecido, como tantos otros exiliados, toda suerte de calamidades en los campos franceses de refugiados, después de haber sufrido la indiferencia, el desprecio por todo lo que para él había sido noble y sagrado, y finalmente el olvido. Esto era lo que mi padre vio cuando visitó a su querido y añorado tío en Lisle-sur-Tarn en 1956 y de lo que prefería no tener que hablar conmigo ni con nadie: un hombre que se parecía ya muy poco al que tanto había admirado, un hombre arruinado con una sola esperanza pero absurda. Y, sin embargo, aquella esperanza seguramente era lo que lo mantenía con vida aún. ¿Continuaba practicando yoga? Mi padre no supo contestarme, no lo sabía.
No hice todas las preguntas que debiera haber hecho y ahora ya no queda nadie a quien preguntar, todos han muerto, a Ramón Chico ya solamente lo recuerdo yo, que ni siquiera llegué a conocerlo, nadie más, y de él no perduran más que un puñado de viejas cartas, algunas de ellas ilegibles, y tres fotografías estropeadas en las que aparece siempre, muy serio, solo o con alguna de sus hermanas solteras. También un libro que le perteneció, que conservaba y utilizaba con provecho mi padre —o al menos eso decía—, y que ha pasado a ser mío. Guardo este libro, ya deshojado y amarillo, en un lugar especial de mi estudio, junto con otros recuerdos familiares o souvenirs del pasado, y no porque se trate de uno de los libros más viejos que poseo —está publicado en 1925— ni porque perteneciera a nuestro tío Ramón, sino porque en mi pequeña biblioteca carece de compañeros similares entre los que permanecer. Se titula Manual del enfermo y está escrito por el doctor Eduardo Alfonso, médico fisiatra. El libro lleva también en la portada un subtítulo que es, seguramente, el más largo que he visto nunca: Exposición práctica y concisa de reglas terapéuticas e higiénicas, fáciles y eficaces, para tratar toda clase de síntomas, en ausencia del médico o mientras llegan sus consejos, o en casos de urgencia. Y aún en letra más pequeña, arriba, es decir, por encima del título y del subtítulo, hay espacio para una cita, no pequeña tampoco, de un tal doctor L. Corral, que dice: «El Naturismo prudentemente entendido, sobreponiéndose a todo, ha salvado a la Medicina del naufragio seguro a que repetidas veces la han arrastrado los sistemas». Y esto no es todo, porque en la parte inferior de la portada hay también espacio para el dibujo esotérico: un triángulo que contiene otro mucho más pequeño e invertido. En el ángulo superior del grande aparece la palabra fe y en los ángulos inferiores se leen las palabras razón y sentimiento. En la base de este mismo triángulo está escrita la palabra belleza, y en los lados figuran verdad y bien. También el triángulo interior e invertido lleva sus palabras: ciencia, arte, religión. Por último, en la portada se indica también el nombre de la editorial, Pueyo, y la dirección de la misma: Arenal, 6, Madrid. Y cuando abrimos el libro encontramos una dedicatoria autógrafa del doctor Alfonso que dice: «A mi amigo Ramón Chico, que conoce los beneficios de la correcta vía, los secretos de la salud». El prólogo está firmado por J. Pérez Sicilia, que tampoco sé quién es, y en él se hace un retrato con trazos gruesos del autor del libro: «Es el doctor Alfonso un espíritu sereno, reflexivo, sugestionador. Espíritu evolucionado y selecto, no usa nunca el sarcasmo hiriente, ni esgrime jamás la diatriba iconoclasta y enojosa. Discreto modelador del sentimiento en el troquel diamantino de la Sabiduría…». No he leído nunca este libro —aunque lo he hojeado algunas veces—, que es, sí, como su título señala, un manual de enfermedades comunes y remedios naturistas, pero del doctor Alfonso oí hablar también a mi padre, pues se acordaba muy bien de él y, sobre todo, de sus hijos, que tenían más o menos su misma edad, y se acordaba también de las excursiones que realizaban juntos, la familia del doctor Alfonso y la suya, con el tío Ramón a la cabeza, por los paisajes y pueblos del Guadarrama, Navalafuente, Manzanares el Real, Guadalix de la Sierra… En cierta ocasión, hacia 1933 o 1934, en una de aquellas salidas al campo, mi padre se perdió y acabó refugiándose en una de las legendarias cuevas del bandido romántico Luis Candelas: no fue encontrado hasta la mañana siguiente y fueron precisamente el doctor Alfonso y uno de sus hijos quienes dieron por fin con él. Seguramente mi padre me contó muchas más anécdotas de aquellas excursiones familiares, pero las he olvidado casi todas, por desgracia. Lo que sí recuerdo es haber recorrido en al menos un par de ocasiones aquellos mismos lugares, cuando mi hermana y yo éramos niños —después no he vuelto nunca más—, junto con mis padres y mi abuela: excursiones que debieron de ser nostálgicas para mi padre (y para mi abuela), aunque yo no lo pudiera saber por entonces. En Manzanares el Real sé que nos bañábamos, en una de las pozas grandes del río, y que comíamos también, en uno de los viejos bares del pueblo, aunque lo que mejor recuerdo es su imponente castillo. Sin embargo, y aunque no recuerdo que mi padre me hablara de ello, aquel mismo pueblo fue también importante para Ramón Chico por otra de sus aventuras del espíritu: la construcción de la llamada Casa del Filósofo.
A propósito de las inquietudes intelectuales de Ramón Chico solamente me han llegado breves y fragmentarias noticias, como la de sus estudios de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, que no pudo terminar, estudios que realizaba al mismo tiempo que los que le llevarían a ser militar y, por tanto, iniciados hacia 1907, cuando la familia se trasladó a vivir a Madrid, a un piso de la calle Galileo, precisamente para que los dos hijos adolescentes, los más jóvenes de la familia, Ramón y Asunción, mi abuela, pudieran ir a la universidad, pues hasta entonces habían estado viviendo en Albacete, donde la madre, mi bisabuela Olalla, ejercía de maestra, y el padre, mi bisabuelo Jorge, ya retirado, había sido capitán de la Guardia Civil y fabricante de jabones. Sospecho que la bisabuela Olalla tuvo bastante que ver en el interés de su hijo Ramón por la filosofía, pues todo cuanto sé de ella, muy poco, está relacionado precisamente con un puñado de artículos que, según parece, llegó a escribir y publicar con seudónimo sobre filósofos alemanes, sus estudios de Letras en la Universidad de Alcalá de Henares, donde fue la única mujer de su promoción, y su correspondencia —perdida— con las escritoras Carolina Coronado y Rosalía de Castro, a quienes parece también que llegó a conocer personalmente, es decir, con un conjunto de ecos dispersos sobre su mundo intelectual que a duras penas debió de poder compaginar con sus tareas de maestra y madre de seis hijos. Que adoraba a su hijo, el único varón que tuvo y el benjamín de la familia, y que trató de orientarlo con todo su cariño y esfuerzo hacia aquel mundo que consideraba privilegiado también lo sé, pero lo que Ramón quería ser desde muy niño, seguramente por influencia paterna, era militar, vocación que nunca abandonaría aunque tampoco le hiciera perder el interés por los libros ni por el mundo de las ideas. Lo cierto es que, si en un principio, la carrera militar fue más importante para él que la filosofía, más tarde, después de su participación en la guerra de África, empezó a ocurrir lo contrario, aunque nunca hasta el punto de pensar en sustituir una cosa por otra, pues parece ser que su empeño por ser un buen militar siempre estuvo presente en su vida, antes y después de la guerra africana. No retomó, sin embargo, sus estudios universitarios inacabados, pero fue entonces cuando entró en contacto con el círculo del doctor Eduardo Alfonso y con la filosofía práctica naturista que le llevaría en pocos años al vegetarianismo, al yoga y, finalment...