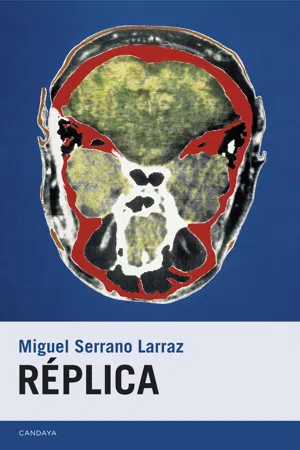
- 192 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Réplica
Descripción del libro
En un futuro remoto y utópico, un estudiante se enfrenta a la tarea de escribir un texto académico sobre las ficciones del pasado. Una de las condiciones del trabajo, acaso la más difícil, es que un lector de comienzos del siglo XXI sea capaz de comprenderlo. El argumento de este relato, "Logos", esconde la clave para entender
Réplica, una indagación sobre la familia, la percepción que los demás tienen de nosotros, la infancia, la identidad sexual y la incapacidad de delimitar con palabras el misterio y la angustia de vivir. En sus páginas aparecen patos de peluche indistinguibles, un padre radiactivo, un joven cuyo parecido con Enrique Bunbury condiciona sus relaciones personales, un autor que escribe una novela cómica que todo el mundo se toma demasiado en serio y muchos otros personajes perdidos, casi absurdos, que no logran entender el mundo que habitan, un mundo luminoso y terrible al que en ocasiones sólo logramos acercarnos por medio de la ficción.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteratureCategoría
Literature GeneralRÉPLICA
«Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu’ils ignorent tout à fait!»
Arthur Rimbaud
Hay algo simultáneo en mí, o intercambiable. A veces me veo como un recipiente, una figura que se puede recortar o sobreponer a otra en la percepción de quien la mira. Pero no es eso, porque tengo la certeza de que es precisamente la forma (mi forma) la que se adapta, y no el contenido, que por desgracia sigo siendo yo. Dicho de otro modo: soy translúcido, insustancial. Dicho de otro modo: me confunden. Perdón, no sé cómo contarlo, no se me dan demasiado bien las palabras. Digamos que no es sólo el parecido, una semejanza más o menos neutra, sino algo más, una especie de encarnación, o de suplantación pasiva. El rostro no basta, por fuerza debe ser otra cosa que no alcanzo a comprender (si fijo mi imaginación en unas tijeras, por ejemplo, sé que me estoy acercando a la idea, pero la idea no son unas tijeras, no tiene nada que ver). Una pizarra, con su falsa oscuridad, sus reflejos, sus posibilidades tan limitadas y sin embargo infinitas. Los gestos son siempre los míos, así que ese camino queda vedado, creo que no contribuyo, no soy una persona ampulosa, nadie me ha acusado nunca de excederme con muecas o aspavientos. De hecho, la confusión tiene lugar aunque esté inmóvil, como ha sucedido en más de una ocasión. En cualquier caso, no soy un impostor, no finjo, los parecidos me sobrevuelan, por así decirlo, y de pronto se posan sobre mí, como un velo, ante la mirada de los otros.
No recuerdo cuándo fue la primera vez que me ocurrió. Identifico los parecidos con mi juventud, la juventud entendida de forma generosa, entre los dieciocho y los cuarenta años, pero es posible que me sucediera también en la infancia, o en la adolescencia, no tengo a quién preguntar, y hay pocos niños famosos, aunque alguna vez los hubo (¿los sigue habiendo?, ¿alguien lo sabe?). En cambio, sí recuerdo la última vez, el último malentendido, al menos hasta el momento, hace siete años. Desde entonces ya no soy transparente sino invisible. Si no me ven, ¿cómo van a confundirme? Tiene que ver con la madurez, supongo. Con el envejecimiento, más bien. En Sevilla, en la zona de la Alameda, una noche de frío, en el exterior de un bar que hacía esquina, noté que dos chicas me miraban de reojo y se acercaban hacía mí con pasos minúsculos, como si se dejaran llevar, poco a poco. No paraban de reír. Se acercaban y bebían, se acercaban y bebían, y yo las esperaba muerto de miedo, como un insecto atrapado en una tela de araña. Su forma de desplazarse contribuía a la inquietud, porque se acercaban a mí sin dejar de estar una frente a la otra, de modo que al menos una de ellas no se desplazaba frontalmente, sino de lado, o incluso hacia atrás. Y su cuerpo, una especie de cuerpo único, monstruoso, no se balanceaba, mantenía siempre una verticalidad rígida, compacta. Si mi experiencia no me hubiera inducido a sospechar otra cosa (¿pero qué?, ¿quién?) habría creído que querían ligar conmigo (una de ellas, al menos). Rondarían los treinta años, ya bastante más jóvenes que yo. Eran las dos bajitas, y de la misma altura. Es curioso lo que pasa con la edad y con la estatura: no se suman (como sí sucede, por ejemplo, con el volumen, con el peso, incluso con el conocimiento, en cierto modo). Yo estaba en mitad de una conversación absorbente (intelectual, podría decirse), estaba asimilando la información que me proporcionaba mi interlocutor (me encontraba en modo pasivo, por lo tanto) y me limité a permanecer inmóvil y a dejarles espacio, para que se dieran cuenta de que se confundían. Ese es otro de los inconvenientes, la decepción. No sólo uno de los inconvenientes de mi circunstancia, por decirlo de alguna forma, sino de la vida toda. Cuando alguien se decepciona con nosotros, aunque no tengamos ninguna culpa, siempre aparece un reproche soterrado, agresivo. Sucede en la infancia, todos lo sabemos. Aunque no hayas fomentado la esperanza, y mucho menos el engaño. Me reprochan mis parecidos, como si yo los alentara con motivos turbios. Pero el parecido es ajeno a mí, no tiene que ver conmigo. Estaban cerca y ya podían verme mejor, aquellas chicas, y entonces aleteó en ellas por primera vez la duda. Cuchichearon. Me señalaban de forma imprecisa, con brochazos de la mano. Las gotas me alcanzaron en la cara, en el cuello, me iban avergonzando. Tuve que sacudir la cabeza, como un pájaro. Mi interlocutor pensó que yo no estaba de acuerdo con lo que me estaba contando. Le hice un gesto con la mano, para que siguiera. El silencio siempre es peor, en estos casos. Yo quería aparentar normalidad, una conversación corriente, algo que también me está vedado. Me abordaron por fin, las chicas, interrumpiéndonos a mi amigo y a mí, su actividad de transmisión, que acababa de recomenzar, y mi pasividad. «¿Eres Santiago Segura?», propuso una de ellas entonces, sin ningún prolegómeno, a medio camino entre la pregunta y la afirmación. Negué con la cabeza de inmediato, casi antes de que hicieran la pregunta. Traté de no reírme, de no echarme a llorar. La persona con la que estaba conversando detuvo su discurso en mitad de una frase y me miró con otros ojos, como si me comparase. Me medía. Y a continuación, como siempre, una pausa desagradable de los cuatro, como cuando ya has dicho lo que tenías que decir, una afirmación brutal o evidente, y no hay respuesta posible y sin embargo permaneces unos segundos más, por si acaso, con el dedo en el botón (del ascensor estropeado, por ejemplo). Les di conversación, a aquellas dos chicas, no traté de hacerme el gracioso, de imitar, de meterme en el papel. En realidad no funciona así, y yo tampoco tengo cualidades cómicas ni imitativas. «No es la primera vez que me ocurre», les aseguré, para confortarlas, aunque dejé en suspenso la identidad traspapelada, para no confundirlas más. Pero ellas ya estaban en otra cosa, molestas, querían huir de mí cuanto antes, de mi desencanto, salir en busca de otra presa, de otra forma de entretenerse. Las había decepcionado. Su frustración se podía masticar. Estaba mi voz, por supuesto, mi voz elude los parecidos, todos los parecidos. En cuanto empiezo a emitir sonidos, el hechizo, o lo que sea, se disipa de golpe. Otras veces, en ese mismo papel, antes de dejarme hablar, los desconocidos me han asaltado con frases, con gestos que he entendido como una agresión (de la serie de películas de Torrente, sobre todo): «¿Nos hacemos unas pajillas?» Eso y las risitas en la mesa de al lado, en un restaurante, o los guiños cómplices, en cualquier parte, una especie de condescendencia, de burla, sin ninguna complicidad, un empujón en el centro del pecho que me hace retroceder, replegarme. Invaden mi espacio, mi identidad, y después me desprecian, porque no soy quien creyeron que era. En otros momentos de mi vida había preferido escaparme, pero entonces la confusión no se deshacía, y por la noche me imaginaba a aquella persona, en su casa, por ejemplo, contando: «¿Sabéis a quién he visto hoy? No os lo vais a creer». Y todo resultaba peor, la huida no había servido para escapar, sino todo lo contrario, para que el daño persistiera. Imagino que Santiago Segura es el escalón más bajo, y que mis atacantes lo consideran así, digno de lástima. No me extraña que las confusiones hayan terminado en Santiago Segura, un actor que ha cantado alguna vez, y un actor del que no se puede decir en ningún caso que sea camaleónico, como se dice con frecuencia de algunos actores maleables. Es él. Y yo, a este lado de la frontera, doblemente digno de lástima, porque ni siquiera soy Santiago Segura, no lo fui aquella noche, en Sevilla, y ellas se marcharon cortésmente, esta vez sin titubeos, y tardé en regresar a la conversación y tuve que darle algunas explicaciones a la persona con la que hablaba, al chico que trataba de instruirme.
Mis parecidos (mis encarnaciones) han tenido referentes de distintos tipos, casi siempre pelirrojos (o rubios, o castaños cobrizos), casi siempre con el pelo largo y ondulado (o incluso con rizos o tirabuzones). A veces con barba, a veces con grandes entradas en la frente, en función de la época de mi vida. A ver: una vez, en Bruselas, también en un bar (que era una especie de caverna, o de búnker), en un sótano que incumplía sin duda todas las normas de seguridad y se propagaba en media docena de salas de distinto tamaño, con distinta música, a las cuatro o las cinco de la mañana, fui Kenny G, el saxofonista. En aquella época yo sonreía mucho, así que es posible que sí tuviera alguna culpa, por mi optimismo vacío, sospechoso. Tal vez estaba borracho, o perdido. También estaba muy delgado. Un grupo de alemanes quiso hacerse una foto conmigo y entonces dejé de sonreír, porque no quería que la confusión se perpetuara en la fotografía y en quienes la vieran. He frecuentado diversos géneros musicales, representados en muchos casos por grupos españoles: he sido componente de Barón Rojo, de Medina Azahara, de Los Suaves (¿tú eres Cereijo, el de Los Suaves?). Parece que mi condición tiene preferencia por la excentricidad, por el extrarradio, pero sin una adscripción geográfica concreta. Flota, fluctúa. Una noche, también en un bar, en Toledo, tuve que quitarme de encima a un chaval al que no conocía de nada y que se empeñó en darme un abrazo. Se dejaba caer sobre mí, contundente, pegajoso. Se levantó el jersey para enseñarme su camiseta de Mago de Oz, un grupo del que yo entonces apenas sabía nada. Vi las melenas serigrafiadas sobre la tela, sobre su pecho, y me subió a la boca una arcada, amarga, de alcohol y alimentos a medio digerir. Reaccioné como pude. No podía permitir el abrazo, pero tampoco quería dañar a aquel chico, que en el fondo parecía tan extraviado como yo. También fui el cantante del grupo Simply Red, esta vez a plena luz del día, en uno de los aeropuertos de Tokio, aunque aquella vez la náusea no podía justificarse con el alcohol, ni con el jet lag (aún no habíamos embarcado), sino con una pena profundísima, la certeza de que ni siquiera la raza importaba, de que también los japoneses tenían la capacidad de borrarme y de proyectar una apariencia ajena sobre mí.
Son rostros distintos, distintas miradas. Distintas estaturas. Distintas edades, incluso. Todos vivos, sí, pero entre los treinta y los sesenta años, por decir algo. Imagino que el alcohol y la oscuridad tienen algo que ver, por supuesto. Casi siempre es (ha sido) en bares. No me engaño. En el caso de los japoneses se pueden alegar motivos antropológicos, los otros son siempre iguales, los que no somos nosotros, a mí me pasa lo mismo con los orientales (en las series de televisión, por ejemplo). Por otra parte, siempre me han asegurado que tengo un rostro, o una presencia física, memorable, lo cual no deja de inquietarme. ¿No hay una contradicción ahí? Soy inconfundible y sin embargo puedo entrar en la personalidad de cualquiera, o al menos de muchos, de una legión de personajes. Soy legión, pienso a veces, cuando me siento bíblico y definitivo. Bueno, lo he sido, hace tiempo que no me confunden, como ya he dicho. Tampoco me han confundido nunca con una mujer (en la adolescencia me confundieron alguna vez con una chica, pero con una chica general que era igual que yo, no con una adolescente concreta, mucho menos famosa), ni con un músico de origen africano, que yo sepa, no me han confundido nunca con un negro. Hay cierta coherencia en la percepción de los otros, pero es una coherencia superficial, que no resiste un análisis metódico.
En una etapa de mi vida, la más importante (duró aproximadamente tres años), la gente, los desconocidos, me confundía con Enrique Bunbury, el que había sido cantante del grupo Héroes del Silencio. Es la más importante por su duración, por su frecuencia, por su intensidad, pero también por la edad que tenía yo entonces, por lo que tuvo de educación sentimental. No sé si fue la primera figura con la que me confundieron, creo que no, tengo la sospecha de que mi espectralidad comenzó antes, pero en todo caso fue la primera vez que lo hicieron de forma sistemática, y la primera vez que me lo hicieron saber una y otra vez, casi no había día en que no sucediera, en que no tuviera que explicarme. En realidad esto es lo que quería contar, no sé cómo he tardado tanto en llegar hasta aquí. Ese periodo, mi etapa Bunbury, coincidió con la época más intensa de mi amistad con Adela, y a veces me pregunto si el entorno, las personas que me rodean, influye también en los parecidos que segrega mi cuerpo, si precisamente fue Enrique Bunbury aquellos años debido a mi relación con Adela, como si Bunbury fuese una emanación de Adela (y de Zaragoza, claro) sobre mi cuerpo (en ese caso, Mick Hucknell, el cantante de Simply Red sería una emanación japonesa, y Kenny G una emanación belga, en cierto modo, aunque también es posible que Mick Hucknell sea una excrecencia aeroportuaria y Kenny G una excrecencia subterránea). Me confundían con Bunbury por la calle, en las tiendas, pero sobre todo en los bares, en los conciertos, cuando caminaba de regreso a casa de madrugada. Por suerte, los teléfonos móviles no estaban generalizados, no todo el mundo tenía en su poder siempre un aparato capaz de captar imágenes. Yo tenía poco más de veinte años, y él, Bunbury, diez años más. Fue entonces cuando averigüé que nos llevábamos exactamente una década: él había nacido el 11 de agosto de 1967 y yo el 11 de agosto de 1977, una casualidad que me preocupó cuando nos confundían (cuando me confundían con él), pero que después aparqué casi sin darme cuenta, a medida que se sucedían las generaciones de parecidos sin paralelismos numéricos aparentes, tratando de no darle demasiadas vueltas a un asunto que, por otra parte, empezó haciéndome gracia pero terminó resultando bastante incómodo y que ha arrasado veinte años de mi vida. Una tarde estuve buscando en internet y supe que Alberto Cereijo, el guitarrista de Los Suaves con el que me confundieron cinco o seis veces, había nacido el 13 de agosto de 1967, sólo dos días después que Bunbury. Pero las pistas cabalísticas terminan allí, y no son suficientes para justificar una teoría.
Apenas tengo imágenes de mi juventud. Nunca tuve cámara, y los amigos de otras épocas se han ido dispersando. Mi juventud, de todas formas, coincidió con la última época en la que las fotografías fueron algo excepcional. Adela y yo no tenemos fotografías juntos. Tal vez podría recuperar algún retrato de grupo, de algún viaje, de alguna celebración, media docena de cada año de mi vida, no más. Nadie se ha interesado demasiado por fotografiarme, si exceptuamos a mis padres. A pesar de todo, supongo que ahora, con cierta distancia, podría sentarme a cotejar rasgos de forma objetiva, si me interesara, si dispusiera de muestras que permitiesen llevar a cabo una comparación. Pero temo que no me interesa dedicar el esfuerzo a esa tarea, tal vez porque ya tengo la respuesta: no, no me parecía a ellos. O no demasiado, al menos. O no tanto. Prefiero pensar que existía algún parecido, como un aire de familia, la ausencia de cualquier similitud en los rasgos resultaría, en verdad, aterradora, pero también quiero creer, o he llegado a creer, que no me parezco a ellos, que no me parezco a ellos en absoluto, que mi rostro o mi aura o lo que sea no guardan ningún parecido con los de Mick Hucknell, ni con los de Kenny G, ni con los de Enrique Bunbury, ni con los de Santiago Segura, ni con los de ningún componente de Mago de Oz, ni con los del tal Cereijo.
Una noche cualquiera, por ejemplo, en un bar de una bocacalle de San Miguel que se llamaba Pop, que duró poco y tenía algo de templo moderno y provinciano del renacer de cierta música bailable y cool, superficial y pegajosa, ochentera, una chica más o menos de mi edad empezó a mirarme desde la pista de baile (un territorio indefinido demarcado por una bola rotatoria que lanzaba destellos sobre una zona alejada de las paredes y de la entrada, aunque demasiado cercana a los servicios). Yo acababa de llegar al bar con Adela, veníamos de su casa en la plaza de los Sitios, donde habíamos estado escuchando música y bebiendo café con whisky y nata, cerveza negra y bourbon, en ese orden, supongo que sería la una de la mañana, tal vez las dos (siempre nos demorábamos más de la cuenta escuchando la última canción, que nunca era la última), estábamos en la barra tratando de llamar la atención del camarero y sentí una mirada en mi cuello, o en mi barbilla, tal vez en las sienes, una mirada vacía y fija que me perturbó porque hacía que la realidad temblara como una sábana al viento. Yo entonces todavía no estaba acostumbrado a aquella sensación de comunicación interrumpida, de falta de señal, de canalización en un único sentido. El alcohol y la noche (y el humo, todavía entonces) crean un espacio distinto que se condensa especialmente en invierno (era noviembre o diciembre, el curso había comenzado poco antes y sentíamos una ansiedad y un deseo liberadores, helados), y noté cómo el cuerpo de aquella chica (no recuerdo nada de ella, salvo los ojos, que seguían fijos y nublados en torno a mi rostro, tal vez fuera guapa) flotaba hacia mí en un movimiento continuo, el travelling voluntariamente suave de un plano secuencia irreal y eterno, como si sus pies no avanzaran. Adela, ajena a lo que pasaba, seguía haciéndole gestos al camarero, que repasaba las carátulas de algunos cedés junto al DJ de turno (supongo que en aquel momento sonaría Madonna, o The Cure, o el Second Coming The Stone Roses). Agarré con suavidad el codo de mi amiga apoyada en la barra, tratando de no hacer ningún movimiento brusco, como si nos encontrásemos en un bosque, al anochecer, ante un animal peligroso (un lobo, imagino), y ella me miró y después siguió mi mirada hasta dar con la de la chica, que en ese momento ya había cubierto la mitad del espacio que nos separaba (había llegado hasta el principio de la barra, donde se situaba la cabina de los discos, que no era una cabina sino un espacio enmarcado por la luz de un flexo y, según parecía aquella noche, el lugar en el que vegetaba el camarero con uno de sus amigos, hablando apenas, no hacía falta, sudando la nostalgia de Londres, de Bristol y de Manchester en una ciudad española) y se había detenido, también su mano apoyada en la barra, tal vez para hacer una pausa, o para tomar carrerilla o pedir una cerveza, o tal vez (pienso ahora) para decidir qué hacer a continuación, qué podía decirme (no a mí, claro, sino al otro, al cantante). El ambiente en el bar rozaba la ambigüedad, se debatía entre la fiesta y la indiferencia, lo que entonces llamábamos (o llamaban, algunos) actitud. Eran un lugar y una época en los que el consumo de drogas era habitual, pero discreto. Los gestos exagerados (el movimiento de la mandíbula) y la conversación frenética o dispersa (dispersa sin inteligencia, sin un centro) podían hacer que el propio bar, el ambiente, te desplazaran, te expulsaran de la representación, del júbilo contenido y de la modernidad. Bastaba con murmurar las letras de las canciones, fingiendo que en alguna época remota de tu vida te habían gustado hasta el delirio (aunque fueran canciones que sólo tenían un par de años), pero que ahora te hastiaban como todo lo demás, menos la vida misma y su espectáculo, contigo como protagonista desengañado, mordaz. Se valoraban el equilibrio, la calidad, el rigor festivo, el cinismo muy opaco o muy transparente. Aquella noche, hipnotizado por la chica que me miraba desde el otro lado de la barra, una voz cercana me devolvió el sentido del tiempo (o del ritmo) y se impuso de repente a la música (sonaba «The Only One I Know», de The Charlatans; ahora que lo pienso, qué malo era el cantante de los Charlatans, ¿por qué nadie nos avisó?), la voz de Adela, mi amiga, «Vámonos de aquí», y al mismo tiempo una mano, la suya, que agarraba mi codo y me dirigía de nuevo hacia la puerta, pronto la otra mano en el costado, empujándome hacia el silencio y el aire. ¿Tuvo miedo? ¿O fueron celos? Llegué a la puerta (a la primera, había dos, para la insonorización, los eternos problemas con vecinos que no podían ni imaginarse lo dura que podía ser una vida de melancolía eterna) y al abrirla, en el mismo instante en que sentía a mi espalda la respiración redentora de la acera, me giré para ver qué sucedía allí dentro, en la oscuridad densa, frenética y bailable, justo a tiempo para ver cómo la chica levantaba un brazo para señalarme (como Donald Sutherland en el final de La invasión de los ultracuerpos, la versión de The Invasion of the Body Snatchers que dirigió Philip Kaufman en 1978 y que vimos tantas veces Adela y yo) antes de dejarse caer al suelo, primero arrodillada, después de lado, en posición fetal, las manos en la cara, llorando entre la ceniza, la falda subida, mientras a su alrededor todo seguía su compás alucinado, el volumen de la música y los cuerpos en movimiento, los grupos de tres o cuatro personas que hablaban y reían o se contoneaban con levedad, conscientes de que alguien podía estar mirando en ese mismo instante (yo, por ejemplo, desde la puerta). Y de nuevo el perfil y el pensamiento en dirección al frío; justo antes de cerrar la segunda puerta, la revelación que llegaba del interior, los primeros compases del «Don’t Fight It, Feel It» de Primal Scream, ese silbido de club inglés, esa voz femenina repetida hasta el infinito, la misma del Blue Lines de Massive attack, esa risa artificial, un puente posible entre los ochenta y los noventa, entre nuestra infancia y nuestra juventud, nuestra vergüenza irrevocable, todo en siete minutos de frenesí sin conciencia que nosotros estábamos a punto de perdernos por culpa de una chica que me había confundido con alguien (lo supe en el momento de cerrar la puerta, ante la desaparición de esa mirada que sin embargo persistía al otro lado, en el interior). Ya en la calle, en el mundo, las miradas cómplices, la risa, antes de encaminarnos a cualquier otra parte.
En 2010 un grupo de jóvenes (más jóvenes que yo, entonces) me confundió con el cantante David Bisbal en la calle Alfonso de Zaragoza. Aceleré el paso antes de que se pusieran de acuerdo y organizasen una batida. ¿Qué podía decirles? Y en verano de 2002 un señor de unos cincuenta años me confundió con Michael Bolton mientras los dos hacíamos cola para comprar unos croissants en una panadería de Tarragona, a pesar de que yo todavía llevaba melena y Michael Bolton se había cortado el pelo muchos años antes. Aquel hombre no estaba al tanto de los cambios de su ídolo, si es que Michael Bolton era su ídolo, algo que ahora me permito poner en duda. Sin embargo, nunca me han confundido, que yo sepa, con un muerto. No podría sacar conclusiones al respecto, al fin y al cabo no soy vosotros, pero se me ocurren ahora mismo dos posibilidades: o la muerte anula mi ductilidad (mis encarnaciones son incompatibles con la muerte, por decirlo de algún modo) o sí recuerdo a personajes (músicos, entiendo) fallecidos, pero la persona que me confunde sabe que estoy muerto y ese conocimiento limita mucho las posibilidades lúdicas del acercamiento y prefieren dejarme estar. A veces busco retratos de compositores de otras épocas y trato de averiguar con quién me habrían confundido en otras épocas, en el siglo XVII, o en el siglo XVIII. ¿Acaso las señoras me habrían parado por la calle para felicitarme por las obras de Jean-Baptiste Lully, de Arcangelo Corelli o de Marc-Antoine Charpentier?
Imagino que mi relación con aquel grupo de nombre ridículo, Héroes del Silencio, había sido muy parecida a la de muchos jóvenes zaragozanos de mi generación. Envidia, o desconcierto. Y también un odio intuitivo, de clase, y orgullo, y desprecio hacia sus seguidores locales. Y admiración, claro. Todo mezclado e indiscernible. La primera vez que supe de su existencia fue en los vestuarios del gimnasio en el que practiqué karate hasta la adolescencia. Después me pasé al full contact junto a guardias jurados y porteros de discoteca o futuros policías locales del barrio de las Delicias. Aunque las artes marciales, pese a lo que pude llegar a creer entonces, no me han defendido nunca de ninguna amenaza. Mi madre me había matriculado en el gimnasio a los diez años, para sacarme de casa, o tal vez para tenerme en movimiento. Quizá intuía que yo iba a necesitar recurrir a la violencia física para sobrevivir. Imagino que no sabía dónde me metía. A los quince años me pasaron al grupo de los mayores, que no entrenaba de cinco a seis sino de siete a ocho, lunes, miércoles y jueves (entrenábamos todos los días, incluso los sábados por la mañana, cuando se acercaban campeonatos importantes). Entonces la noche, al salir, la realidad del barrio, la realidad entumecida y violenta de la realidad misma. Yo no poseía grandes cualidades físicas, pero era rápido y desconfiado, se me ocurrían cosas sobre la marcha, excentricidades que solían provocar efectos inesperados en los rivales: estupefacción, por ejemplo, ante un ataque de risa en...
Índice
- Portada
- Autor
- Créditos
- Índice
- I
- RECALIFICACIÓN
- UN TIEMPO MUERTO
- OXITOCINA
- CENTRAL
- EL PAYASO
- II
- LA DISOLUCIÓN
- III
- LA TABLA PERIÓDICA
- MEDIA RES
- AZRAEL
- LA FRONTERA
- LOGOS
- IV
- RÉPLICA
- NOTA
- Página final
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a Réplica de Miguel Serrano en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Literature General. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.