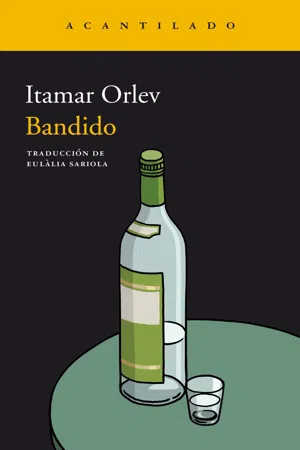![]()
SEGUNDA PARTE
![]()
1
Mamá está en la ventana de la cocina fumando un cigarrillo. En el fregadero están los platos sucios de la cena. Ola lee un libro, Anka hace los deberes, Robert y yo jugamos al rummikub. La cocina está silenciosa, cada cual está ensimismado en sus cosas. Desde la entrada se oye el ruido de la puerta al cerrarse seguido de los pasos subiendo la escalera lentamente. Mi hermano se queda rígido, mamá mira hacia la puerta, preocupada, Anka y Ola terminan lo que tienen entre manos y escuchan. Yo también atiendo al ruido de las pisadas, pero cuanto más se acercan más evidente es que no son las de papá. Así que podemos continuar con lo que estábamos haciendo, aunque tenemos claro que, cuanto más tarde llegue, más borracho estará, y sólo nos queda confiar en que lo esté tanto que termine por derrumbarse en la calle o quedarse dormido en casa de algún amigote.
Mamá apaga el cigarrillo y se pone a fregar los platos. Aunque es la tarea de mi hermana, esta noche ha insistido en hacerlo ella. Friega unos cuantos platos, se detiene, se seca las manos, enciende otro cigarrillo y mira de nuevo por la ventana. Papá ha salido muy enojado por la mañana, maldiciéndonos a todos: «¡Vaya familia de mierda!», ha dicho antes de salir dando un portazo, aunque no hayamos hecho nada que pudiera molestarlo.
Por la ventana abierta nos llegan de la calle gritos, peleas entre borrachos, y de la esquina de al lado o del edificio de enfrente unos chillidos de mujer que se interrumpen de golpe. Ruido de cristales rotos o de una botella, de la ventanilla de un coche o de una farola. Un borracho arrastra los pies e insulta a gritos a los vecinos del barrio. Aquí en Breslavia los ruidos que se oyen por la noche son completamente distintos a los del pueblo, aquí reinan las voces violentas, brutales, de los seres humanos.
Llegamos a Breslavia en un camión viejo y desvencijado. Era un día claro de otoño. El conductor y un mozo de cuerda habían quitado la lona de la parte trasera y mi hermano y yo estábamos sentados al descubierto, al aire libre, entre las cajas y los muebles. El camión avanzaba despacio. De vez en cuando se ahogaba, jadeaba y soltaba un humo negro. Cuanto más nos acercábamos a Breslavia, menos bosques había, hasta que terminaron desapareciendo por completo. Gigantescos almacenes, campos llenos de chatarra y muchas fábricas en ruinas a causa de los bombardeos de la guerra sustituían los campos de cultivo. Entre ellos surgían viviendas cubiertas de hollín, cada vez más numerosas, y después de cruzar un largo puente desembocamos directamente en el bullicio de la ciudad. Cruzamos amplias calles entre edificios de una altura que jamás habíamos visto.
Finalmente llegamos a la calle Nowowiecka, la arteria principal de nuestro barrio dejado de la mano de Dios. Tranvías desvencijados se deslizaban en silencio por los rieles metálicos a lo largo del pavimento. El camión enfiló la calle Gromski, avanzó unos centenares de metros y se detuvo. A ambos lados de la calle se levantaban edificios viejos de cuatro pisos que habían sobrevivido a la guerra y que probablemente antes habían sido lujosos. Las fachadas estaban decoradas con piedra esculpida, que la guerra y el tiempo habían borrado, resquebrajado, desmenuzado, ennegrecido, agrietado y llenado de cicatrices que nadie se había molestado en arreglar.
El conductor y el mozo de cuerda se apresuraron a descargar el camión. Robert y yo bajamos a la acera tan desconcertados por la calle lóbrega como por la apariencia pobre y miserable de los transeúntes, que nos ignoraban. Un grupo de niños se acercó a nuestros bultos apilados en la acera, pero el conductor, gritando y maldiciendo, los echó de allí.
—Estad atentos—nos dijo a Robert y a mí—, los pierdes de vista un instante y te roban delante de las narices.
Entonces no sabíamos que pronto seríamos exactamente como ellos.
Una mujer ebria que parecía recién levantada de la cama salió del edificio y se acercó a nosotros con pasos torpes, pese a sus esfuerzos por parecer sobria, y se dirigió a mamá.
—Hola, señora—dijo—, ¿son ustedes los nuevos vecinos?
—Sí—respondió mamá—, viviremos en el segundo piso.
—Fenomenal—dijo la mujer—, efectivamente me han dicho que ha quedado libre una habitación.
—Mucho gusto—dijo mamá alargándole la mano—, soy Ewa.
Intentó presentarnos a nosotros también, pero la mujer la interrumpió para preguntarle si podía dejarle cien eslotis sólo hasta la mañana siguiente. Mamá vaciló unos instantes pero terminó sacando el billetero del bolso y dándole el dinero, que la mujer le agradeció precipitadamente antes de desaparecer en el edificio.
El piso al que acabábamos de mudarnos constaba de un vestíbulo, tres dormitorios, cocina, váter y ducha. En la primera habitación vivía una pareja de ancianos a los que enseguida llamaríamos abuelo y abuela; en la segunda, unos padres con una hija adolescente, y en la tercera, nosotros. Papá se reunió con nosotros al cabo de unos días. Irrumpió salvajemente, sucio, con la mano envuelta en un pañuelo sangriento.
—¡Stefan!—gritó mamá corriendo a su encuentro.
Papá, nervioso, se la sacudió de encima a empujones.
—Baja a la calle y llama a la policía, tres bandidos hijos de puta han tratado de robarme.
—¿Dónde están?—preguntó mamá.
—Los he metido en el sótano.
Corrimos escaleras abajo. Como no nos atrevimos a bajar al sótano, esperamos en la calle a que llegara la policía. Papá se reunió con nosotros al cabo de un rato con la mano herida vendada con un pañuelo nuevo que también empezaba a estar empapado de sangre. En la otra mano tenía una botella de vodka a la que daba grandes tragos. Nos acercamos a él, pero se apartó de nosotros y se apoyó en la pared del edificio. Muy pronto nos rodearon vecinos y transeúntes intentando averiguar qué ocurría.
—Los hijos de puta querían robarme—les contó papá—, incluso sacaron los cuchillos. Mientras trataba de desarmarlos uno de ellos ha logrado sorprenderme por un lado y el malnacido me ha pinchado, por eso le he partido la cara. —Y echando otro trago de la botella añadió—: Los he metido en el sótano y los he atado con un saco que he encontrado… Hijos de puta.
Cuando por fin llegó el coche de la policía, dos policías forzudos se acercaron a papá y él los miró de arriba abajo.
—¿Habéis venido a por los despojos?—preguntó, y los condujo a la puerta del sótano, que abrió con gesto teatral—. Por favor, señor policía, adelante—dijo escupiendo en el suelo.
Salieron llevando a tres hombres heridos que a duras penas se tenían en pie: les había atado las manos a la espalda con pedazos de saco, y dejado la ropa hecha jirones y la cara destrozada. Papá ni siquiera los miró, había subido a nuestra habitación. Y en cuanto la policía se hubo ido nosotros lo seguimos. Esa misma noche se propagó el rumor de que con Stefan Zagorski no se jugaba.
Unos gritos espantosos llegan de la calle: palabrotas, silencio, carreras y risas de un grupo de muchachos que se alejan.
—Gamberros—dice mamá siguiéndoles con la mirada desde la ventana. Apaga el cigarrillo, mira el fregadero donde todavía están los platos sucios y, sin mediar palabra, sale de la cocina y se encierra en la habitación. Anka deja la libreta y comienza a fregar los platos. Robert vuelve a ganarme a las cartas con una jugada increíble.
—¡Has hecho trampa!—grito.
—Pues precisamente esta vez no.
—¿Cómo que «esta vez»?—pregunta Ola—, ¿quieres decir que otras veces sí?
—¡Tú no te metas, idiota!—grita Robert—. No estoy jugando contigo.
—¡Idiota lo serás tú! Cuidadito con lo que dices o te va a caer una buena—dice blandiendo su libro como si fuera a tirárselo a la cabeza.
Robert calla y guarda las cartas.
—¿Otra partida?—pregunta.
—No, ya estoy harto de que me hagas trampas.
Se oye de nuevo ruido de pasos en la escalera. Guardamos silencio otra vez mirando hacia la puerta. Los pasos se acercan pero tampoco es papá. Pasan frente a nuestra puerta y se detienen en la de enfrente. Unos golpes y ésta se abre chirriando.
—¡Marian!—grita contenta la vecina, la señora Lipska.
—Ha venido de visita—dice Anka, emocionada, en voz baja.
«El capitán Marian Lipski, de la flota del ejército polaco, es vecino nuestro», solía decir yo con orgullo, aunque no era el único: mi hermano y mis hermanas lo decían también. «Y Roman Serpin, campeón de Polonia de pesos pluma, vive también en nuestro edificio, en el tercer piso», añadía, pero tampoco era el único: mi hermano y mis hermanas también, y mamá y las vecinas.
De vez en cuando veíamos a Roman en los combates de boxeo televisados, aunque entre combate y combate estaba casi siempre borracho. Hablaba con dificultad porque tenía el labio leporino y aun estando sobrio era difícil entenderle. Una de las pocas personas que lo conseguía, pese a ser dura de oído, era su mujer Jolanta.
Roman y papá se respetaban mutuamente porque ambos valoraban a los que sabían luchar y la fama de papá como alguien con quien era mejor no meterse aterrorizaba incluso a Roman. Una noche, borracho, Roman intentó agredir a Jolanta, que huyó de su casa y llamó inquieta a nuestra puerta. Se quedó en la entrada, asustada, y mamá se apresuró a hacerla pasar y cerrar la puerta con llave. Al oír todo aquel jaleo yo salí de la cocina y papá del baño para ver qué pasaba. Llegamos a la entrada en el instante preciso que se produjo un golpe tremendo y la puerta, arrancada de sus goznes, cayó entre nosotros. Allí estaba Roman, que había subido corriendo las escaleras persiguiendo a su mujer y aprovechó el impulso para asestar una fuerte patada a nuestra puerta con furia, pero cuando se encontró frente a papá le cambió por completo la expresión, como si se le hubiera pasado de golpe la borrachera.
«Señor Stefan—dijo educadamente, vocalizando incluso—, ¿por casualidad está mi mujer en su casa?».
Y así fue como, en vez de arrear una paliza a Jolanta, Roman tuvo que arreglar la puerta sin discutir, porque sabía que a su vecino del piso de arriba le gustaba repartir bofetadas y no le daba miedo recibir.
Mi padre la liaba a menudo en los bares cuando estaba achispado y creía que ya había aguantado más tonterías de la cuenta: podía hacer volcar las mesas, romper botellas y sillas, pero ni siquiera los dueños se atrevían a prohibirle la entrada en sus establecimientos. Una de las aficiones de papá era charlar en el bar con desconocidos, estar de acuerdo con ellos hasta que de pronto, al poco rato, cambiaba de opinión y defendía lo contrario sólo para iniciar una discusión que terminaría a puñetazos. Papá no vacilaba en golpear a cualquiera, incluso a sus amigos, tanto si eran más altos y fuertes que él como si estaban en clara desventaja. Uno de los personajes conocido en los bares del barrio era Jacek, un borrachín que tenía por costumbre robarles a los clientes el vaso de vodka antes de que se lo pudieran tomar. Era tan desgraciado que todos lo compadecían y se limitaban a tener cuidado de sus bebidas. Todos salvo mi padre. Durante días esperó pacientemente a que Jacek cometiera el error de arrebatarle su vaso de vodka, y cuando finalmente lo hizo papá le propinó tal puñetazo que le partió el vaso en las narices. Jacek pasó la noche en el hospital y, al contrario de otras veces que papá había pegado a alguien, en esa ocasión no me sentí orgulloso de él.
«Le he dado una lección—adujo papá en defensa propia—, desde ahora ese hijo de puta no robará el vodka a nadie más».
Si regresaba magullado y sangrando, por lo general nos dejaba en paz. Iba hacia el fregadero de la cocina, se lavaba la cara y las manos y se sentaba a la mesa.
—Papá, tienes la cama preparada—le decía para que fuera a dormir, pero a menudo me miraba con los ojos vidriosos del borracho.
—Déjame en paz—gruñía, y se quedaba embobado mirando el suelo un buen rato hasta que se le empezaban a cerrar los ojos y la cabeza le caía hacia delante o hacia atrás, suspiraba, se levantaba y con paso vacilante iba al dormitorio, se desplomaba en la cama y se quedaba dormido.
Aún no ha regresado. Mi hermano me anima a echar otra partida, pero no me dejo embaucar.
—Estoy harto de perder—protesto poniéndome de pie.
—¿Quieres que miremos juntos un l...