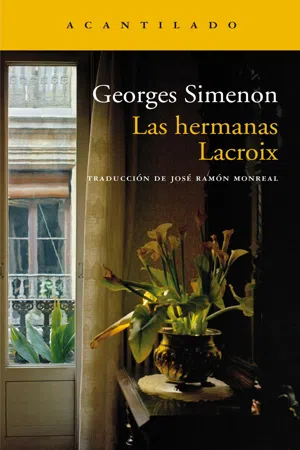![]()
SEGUNDA PARTE
![]()
I
Era el cuarto día desde que Geneviève guardaba cama. Hacía ya cuarenta y ocho horas que Mathilde estaba visiblemente inquieta.
Hacia las once de la mañana, abandonó el cuarto de su hija, como si se alejara sólo por unos instantes. Entró en su habitación y encontró a Élise haciendo la cama. Difícilmente se hallaría una muchacha más limitada que Élise y sin embargo Mathilde sintió que la miraba con segunda intención. Un rayo de sol, que llevaba días sin salir, cortaba la habitación en diagonal e iluminaba el tumulto de millones de motas de polvo que ascendían de los colchones removidos.
—Y bien, ¿a qué espera?
Pues Élise había hecho una pausa en su trabajo.
—A nada, señora.
Mathilde dudó todavía un instante. Como la ventana estaba abierta, se acercó, miró el gran castaño sin hojas, las losas del patio, el cuadro de tierra negra, en medio del cual se alzaba el tronco del árbol, luego el tejado en pendiente del establo, la pared de ladrillo rojo con una polea encima de la puerta del granero.
Por fin se decidió a salir de la habitación, atravesó el pasillo y entró en el despacho de su hermana.
No había nadie. Y como no había nadie…
El origen de todo había sido el gesto de Jacques, quien, dos noches atrás, en la cena, se levantó bruscamente como ahogándose y salió del comedor mascullando:
—¡Jolines!… Ya empezamos…
Arriba, su hermana no pudo sacarle más. Testarudo, terco, con la mirada fija y una expresión despectiva en los labios, repetía:
—¡Te digo que ya estoy harto! ¿No está claro?
—Pero ¿qué ha pasado ahora, Jacques?
—¡Yo qué sé! ¿Es que alguien lo sabe? ¿Es que hay alguien en esta casa que se aclare en medio de estos misterios, de estas caras equívocas, de este continuo ir y venir y de estas palabras de doble sentido? ¡Ya estoy harto!
—¡Jacques!
No sabía que le estaban oyendo desde abajo. La verdad es que que no comprendían lo que decía, pero captaban la cadencia de las sílabas, el tono rencoroso de las frases.
—Y naturalmente, es el momento que has ido a elegir tú para ponerte enferma, y que yo no pueda irme sin quedar como un bruto… Y si te pasa algo, apuesto a que dirán que ha sido culpa mía…
Sólo Poldine se atrevía a mirar abiertamente al techo, que retemblaba bajo los pasos de Jacques.
El silencio se prolongó en torno a la mesa y, cuando Poldine pronunció unas palabras, fue con una voz neutra, casi demasiado dulce:
—¿Se lo consientes?—preguntó la mayor a su hermana.
Mathilde bajó la cabeza. A Élise le dio tiempo de servir unas patatas asadas con la piel, y todos, quemándose los dedos, se dedicaron a pelarlas con la punta del cuchillo.
—Espero que esto no se repita—prosiguió en el momento menos esperado la voz de Poldine—. Quiero creer también que le harás presentarnos sus disculpas…
Mathilde se revolvió, miró a su hermana a los ojos y, palideciendo, dijo:
—Eso es asunto mío.
Entonces ocurrió que, a medida que Jacques se calmaba arriba, el tono de la discusión subía, en el comedor, hasta el punto de que Viève murmuró:
—¡Chist!… Escucha.
Sophie se inmiscuía. Debía de estar de pie, recorrer la habitación, porque su voz llegaba de distintas direcciones.
Tal vez los nervios llevaban demasiado tiempo tensos. De repente se producía el estallido vulgar, la discusión sórdida. Mathilde plantaba cara.
—No pretendo que Jacques esté bien educado, pero sí tanto sin duda como Sophie…
Emmanuel comía con desgana. Jacques, sarcástico, se había apostado encima de la escalera para oír mejor. Élise cenaba en un canto de la mesa de la cocina, sobresaltándose a cada nuevo estallido como si corriera un verdadero peligro.
—Hace ya demasiado tiempo que nos tiranizas…
—¿Soy yo quien te retiene aquí?
Nunca habían caído tan bajo. Se remontaban mucho tiempo atrás para remover viles recuerdos, y los reproches llovían, mezquinos, amargos como eructos pestilentes.
Emmanuel fue el primero en subir a acostarse. Mathilde, pálida y temblando aún, no hizo sino entreabrir la puerta del cuarto de su hija:
—Tú—dijo a Jacques—, vete a tu cuarto… ¡No! Ni una palabra más… Buenas noches, Geneviève.
Sophie no vino a dar un beso a su prima, pero, hasta las once de la noche, estuvo armando ruido.
Y al día siguiente, toda la casa tenía resaca. Las comidas tuvieron lugar en silencio. Sólo Poldine y su hija afectaban cambiar algunas palabras.
Todo era gris, desagradable. Todo era feo, de una fealdad triste, y la visita del especialista que el doctor Jules hizo venir de París no mejoró las cosas.
Era un hombre de unos cincuenta años que no perdía el tiempo en formalidades corteses ni se tomaba la molestia de responder preguntas inútiles.
Ya en el pasillo de la planta baja, refunfuñó:
—¡Naturalmente, la casa no se ventila nunca! Esto apesta a cerrado…
Y, con una mirada hostil hacia Poldine y su hermana, añadió:
—¿Dónde está la muchacha?
Entró en la habitación, giró en redondo de mal humor y comprendieron qué buscaba cuando gruñó:
—¿Puede uno lavarse las manos?
Mathilde se apresuró a abrir una puerta, descubriendo un armario empotrado en el que había una mesa y, sobre ella, una jarra de loza floreada y una jofaina.
—Le daré una toalla limpia…
—¡Sí, por favor! Pero harían mejor en tener agua corriente…
Era alto y fuerte y su mole hacía más impresionante lo exiguo del cuarto de aseo.
—¿De veras creen que puede uno lavarse aquí dentro?
Fue así de desagradable hasta el final, mientras el viejo doctor Jules, a su espalda, explicaba por gestos que era su forma de ser y no había que hacer caso.
—Desnúdela.
—Pero, doctor…
—Le digo que la desnude. Luego salga.
—Pero…
Mathilde y Poldine tuvieron que salir de la habitación y esperar en el rellano. La consulta duró cerca de dos horas. No oían ningún ruido. Tan sólo, de vez en cuando, una voz que decía:
—¿Le duele?
O también:
—Tosa…, más fuerte… ¡Está bien! Ahora, respire… Levántese… No tema: le digo que se levante…
Hubo que bajar para que parara el piano que Sophie estaba aporreando.
Finalmente el doctor abrió la puerta y preguntó:
—¿Dónde se puede escribir?
—Por aquí, señor profesor—se apresuró a decir Poldine abriendo el despacho.
Él seguía mirando en torno como un perito tasador, con aire de reproche y asco.
—Tomará una copita, ¿verdad?
—¡No!
Escribía. Llenó tres páginas con letra apretada, las dejó allí, en el alto pupitre de madera negra, se volvió hacia la puerta para indicar que había terminado.
—¿Qué le debo, doctor?
—Dos mil francos.
Y nadie respiró hasta que se fue. No había dicho nada. No se había mostrado ni tranquilizador ni alarmante. Se limitó a prescribir un régimen minucioso, y cuidados complejos escalonados durante casi todas las horas del día.
Léopoldine y su hermana seguían sin dirigirse la palabra. La visita, lejos de borrar el recuerdo de la escena de la víspera, no hizo sino acrecentar el rencor ambiente.
—¿Qué te ha dicho?—preguntó Mathilde a su hija.
—Nada, mamá… Simplemente que me ponía en observación y que yo debo anotar cuidadosamente todo lo que sienta…
Aquella noche, Vernes oyó a su mujer resoplar más rato que de costumbre. No sabía que poco antes había entrado en la habitación de Jacques, que la recibió con una mirada hostil.
—Adivinas lo que he venido a hacer, ¿no?—murmuró inclinando la cabeza, como notó nada más verla.
—No, madre.
—Ayer, te levantaste de la mesa de una manera inadmisible. Tu tía exige disculpas. He venido a pedirte…
—No me disculparé.
—¡Jacques! Si yo te lo pido…
—Ni tú ni nadie. ¡No me disculparé, y basta!
Vio que iba a echarse a llorar y se apresuró a añadir:
—¡Aunque te pongas de rodillas!
Y fue a abrir la ventana.
A tal punto habían llegado. Lo que no impidió a Mathilde, por la mañana, prodigar sus cuidados a Geneviève y comportarse como una enfermera dulce y paciente.
—¿Sigue sin dolerte nada?
—Sí, madre…
—¿Estás segura de que no puedes andar? ¿Lo has intentado?
—No vale la pena intentarlo, madre. No volveré a andar, lo presiento. Noté que el profesor pensaba como yo…
Su madre le había puesto ropa limpia, había abierto la ventana unos mi...