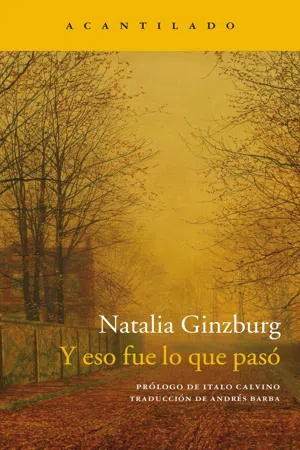![]()
Yo le dije:
—Dime la verdad.
Y él me contestó:
¿Qué verdad?
Dibujó algo a toda prisa en su cuaderno y me lo enseñó: un tren largo muy largo con una gran nube de humo negro y él asomándose por la ventanilla y saludando con un pañuelo.
Le pegué un tiro entre los ojos.
Me había dicho que preparara el termo para el viaje así que fui a la cocina, preparé el té, le puse leche y azúcar y lo eché en el termo. Metí también el vasito y luego regresé al estudio. Fue entonces cuando me enseñó el dibujo y yo cogí el revólver que estaba en el cajón de su escritorio y le disparé. Le pegué un tiro entre los ojos.
Desde hacía tiempo pensaba que iba a acabar haciéndolo cualquier día.
Luego me puse el impermeable y los guantes y salí de casa. Me tomé un café en el bar y empecé a caminar sin rumbo por toda la ciudad. El día estaba fresco y había una brisa suave que anticipaba lluvia. Me senté en uno de los bancos del parque público, me quité los guantes y me miré las manos. Me quité el anillo y lo guardé en el bolso.
Llevábamos casados cuatro años. En una ocasión me dijo que quería dejarme, pero luego murió nuestra hija y así fue como seguimos juntos. Quería que tuviésemos otro hijo, decía que me iba a hacer mucho bien, y por eso durante la última época acabamos haciendo mucho el amor. Al final nunca llegué a quedarme embarazada de otro hijo.
Me lo encontré haciendo las maletas y le pregunté adónde iba. Me dijo que iba a Roma, a resolver un asunto con un abogado. Me dijo que por qué no me iba a casa de mis padres y así no estaba sola el tiempo que él estuviese fuera. No sabía cuándo iba a regresar de Roma, si en quince días o en un mes, no lo sabía con seguridad. Pensé que tal vez no volvería nunca, así que yo también hice la maleta. Me dijo que cogiera cualquier novela para no aburrirme. Fui a la biblioteca y cogí La feria de las vanidades y dos libros de Galsworthy y los metí en la maleta.
Le dije:
—Dime la verdad, Alberto.
Y él dijo:
—¿Qué verdad?
Y yo:
—Te vas con ella.
Y él:
—¿Con quién?—Y añadió luego—: Tu problema es que tienes demasiada fantasía, no paras de rumiar por dentro imaginándote cosas terribles y por eso nunca tienes paz ni das paz a los demás. —Me dijo—: Coge el tren correo que llega a las dos a Maona.
Y yo:
—Sí.
Luego echó un vistazo al cielo y me dijo:
—Y harías bien en llevar el impermeable, es época de lluvia.
Yo le dije:
—De todas formas prefiero saber la verdad, sea cual sea.
Él se puso a reír y recitó:
La verdad va buscando, que le es tan amada,
como lo sabe quien por ella deja la vida.4
No sé cuánto tiempo estuve sentada en el banco. No había nadie en el jardín público, los bancos estaban húmedos por la niebla y el suelo estaba cubierto de hojas secas. Me puse a pensar en lo que había hecho. Me dije a mí misma que dentro de un rato tendría que ir a la comisaría de policía y explicar más o menos cómo habían sido las cosas. No iba a ser nada fácil. Me habría gustado empezar por el primer día, cuando nos conocimos en casa del doctor Gaudenzi. Él tocaba el piano a cuatro manos con la mujer del doctor Gaudenzi y cantaba algunas canciones en dialecto. Me miró fijamente y luego hizo un dibujo de mi cara a lápiz en su cuaderno. Le dije que se me parecía bastante, pero él dijo que no y rompió la hoja. El doctor Gaudenzi comentó: «Nunca le salen bien los retratos de las mujeres que le gustan».
Me ofreció un cigarrillo y le divirtió que me lloraran los ojos. Alberto me acompañó de vuelta a la pensión y me preguntó si podía volver al día siguiente para traerme una novela francesa de la que me había estado hablando.
Vino al día siguiente. Salimos juntos y paseamos un poco y luego nos sentamos en un café. Me miraba con los ojos alegres y muy abiertos y yo pensé que a lo mejor se había enamorado de mí. Como aquello era algo que no me había sucedido hasta ese momento, que un hombre se enamorara de mí, me puse muy contenta y nos quedamos varias horas más en el café. Por la noche fuimos al teatro y yo me puse el vestido más bonito que tenía, uno de terciopelo rojo que me había regalado mi prima Francesca.
Francesca estaba también en el teatro, sentada en la fila de atrás, y me guiñó el ojo. Al día siguiente, cuando fui a comer a casa de mis tíos, Francesca me preguntó:
—¿Quién era ese viejo?
—¿Qué viejo?—dije yo.
Y ella:
—El viejo del teatro.
Yo le dije que era uno que me hacía la corte pero que a mí no me interesaba para nada.
Cuando vino la vez siguiente a buscarme a la pensión le miré con atención y no me pareció que fuera tan viejo. A Francesca todo el mundo le parecía viejo. Aunque físicamente no me gustaba mucho me ponía muy contenta cuando venía a la pensión porque me miraba con esos ojos tan alegres y abiertos y siempre es agradable cuando un hombre te mira así. Me decía que tal vez estaba muy enamorado de mí y yo pensaba «pobrecito» mientras me imaginaba el momento en que me pediría que me casara con él y las palabras que utilizaría. Yo le diría que no y él me preguntaría entonces si podíamos seguir siendo amigos y una de aquellas noches me llevaría de nuevo al teatro y me presentaría a un amigo suyo más joven que se enamoraría de mí y yo me casaría con ese amigo. Tendríamos muchos hijos y Alberto vendría a visitarnos y siempre traería un panettone enorme en Navidad y estaría contento aunque también un poco melancólico.
Fantaseaba con todas esas cosas tirada en mi cama de la pensión, en lo bonito que sería estar casada y tener una casa para mí sola. Me imaginaba cómo la decoraría con miles de objetos elegantes y pequeños, las plantas que tendría y cómo bordaría pañuelos recostada en un sofá enorme. El hombre con el que me iba a casar unas veces tenía una cara y otras veces otra, pero la voz siempre era parecida y nunca dejaba de escuchar en mi interior las mismas palabras entre irónicas y tiernas. Yo vivía en una tétrica pensión con toda la tapicería oscura y en la habitación que había junto a la mía dormía la viuda de un coronel que golpeaba la pared cada vez que yo movía una silla o abría la ventana. Por la mañana tenía que levantarme temprano e ir corriendo a la escuela en la que daba clase. Me vestía a toda velocidad, me comía una tostada y me cocía un huevo en el hornillo de gas. La viuda del coronel se ponía a dar golpes con el cepillo en la pared mientras yo iba arriba y abajo por la habitación buscando el vestido y la hija de la dueña, que era una histérica, seguía como una pava encerrada en el baño porque le habían prescrito unos baños de agua caliente que se suponía que la calmaban. Salía a la calle y mientras esperaba el tranvía durante aquellas mañanas gélidas y desiertas me divertía inventándome tantas historias extrañas que al final me acababa calentando la cabeza y muchas veces llegaba a la escuela con una cara tan absorta y ensimismada que debía ser cómico verme.
A una muchacha le produce tanto placer pensar que un hombre se ha enamorado de ella que aunque no esté enamorada es un poco como si lo estuviera y se pone más guapa y le brillan los ojos y se le vuelve el paso más ligero y también la voz se le vuelve más ligera y más dulce. Antes de conocer a Alberto yo había pensado que me iba a quedar sola para siempre porque me sentía totalmente sosa y sin gracia, pero cuando le encontré y me dio por pensar que tal vez se había enamorado de mí me dije que si le había gustado a él no había razón para que no le gustara también a otros, tal vez a uno que me hablara con aquella voz entre irónica y tierna que oía dentro de mí. Ese hombre a veces tenía una cara y otras veces otra, pero siempre tenía la espalda ancha y fuerte y las manos rojas y un poco bastas y tenía una forma maravillosa de burlarse de mí cuando volvía a casa por la noche y me encontraba tirada en el sofá bordando pañuelos.
Cuando una muchacha está demasiado sola y lleva una vida demasiado monótona y agotadora, cuando se ve con poco dinero en el bolso y los guantes viejos, se le va la imaginación a diario detrás de tantas cosas que al final se encuentra indefensa frente a todos los errores y trampas que pone la fantasía. Yo, víctima fácil de mi propia imaginación, leía a Ovidio a dieciocho niñas en una enorme clase helada y comía en el tétrico comedor de la pensión mirando a través de aquellas ventanas con cristales pintados de amarillo esperando que viniese Alberto a buscarme para ir a un concierto o a dar un paseo. La tarde del sábado cogía el tren correo de Porta Vittoria e iba a Maona. Regresaba el domingo por la tarde.
Mi padre es un médico que se trasladó a Maona hace ya más de veinte años. Es un viejo alto, gordo y un poco cojo que camina apoyándose siempre en un bastón de cerezo. En verano lleva un sombrero de paja con una cinta negra y en invierno una gorra de castor a juego con un abrigo bordado también de castor. Mi madre es una señora pequeña con una gran mata de pelo blanco. A mi padre le llaman ya poco porque está viejo y se mueve con desgana, por eso la gente suele llamar más bien al médico de Cavapietra, que tiene una motocicleta y estudió en Nápoles. Mi padre y mi madre se pasan el día entero en la cocina jugando al ajedrez con el veterinario y el concejal del ayuntamiento. Yo, cuando llegaba a casa el sábado, me sentaba junto a la estufa y me pasaba allí sentada todo el domingo hasta que llegaba la hora de marcharme. Me arrullaba junto a la estufa y me adormilaba hinchada de polenta y menestra sin decirle una sola palabra a mi padre, que no paraba de jugar una y otra partida de ajedrez con el veterinario y de decirle que las muchachas modernas habían perdido totalmente el respeto a sus padres y ya ni siquiera les decían una sola palabra de lo que hacían.
Cuando me encontraba con Alberto le hablaba de mi padre y de mi madre y le contaba que había vivido en Maona antes de venir a enseñar a la ciudad, que mi padre me pegaba en las manos con el bastón y yo me encerraba a llorar en la carbonera y que una vez robé Esclava o reina y lo escondí debajo del colchón para leerlo de noche y también que se iba mucho al cementerio, yo, mi padre y la criada del concejal, siempre por la calle que baja hacia el cementerio entre los campos y los viñedos y le contaba también las ganas de escaparme lejos de allí que me daban cuando contemplaba aquellos campos y aquella colina desierta.
Alberto, sin embargo, nunca me contaba nada de sus cosas y por eso yo desconfiaba de él al principio, porque nunca me había pasado en la vida que alguien se interesase tanto por mí y me preguntara tanto sobre mi vida como si tuviese una gran importancia todo lo que había dicho o pensado mientras paseaba por aquella calle que bajaba al cementerio, o en la carbonera, hasta que al final acabé sintiéndome mucho más contenta y mucho menos sola paseando con Alberto por la ciudad o sentándonos en los cafés. Me había dicho que vivía con su madre, que era anciana y estaba enferma. La mujer del doctor Gaudenzi me había dicho que era una vieja loca podrida de dinero que se pasaba el día estudiando sánscrito y que fumaba cigarrillos con una boquilla de marfil y no veía a nadie, sólo a un fraile dominico que iba todas las tardes a leerle las cartas de san Pablo, y que no salía de su casa desde hacía años porque decía que le dolían los pies en cuanto se ponía los zapatos y estaba siempre sentada en el sillón en aquella villa sin más compañía que la de una cocinera joven que le robaba de la compra y la maltrataba. Pero a Alberto no le gustaba hablar de sus cosas y aunque al principio no me importaba enseguida empezó a importarme, siempre intentaba preguntarle algo pero su rostro se quedaba absorto y lejano, los ojos se le apagaban como les sucede a los pájaros cuando enferman, y siempre que le preguntaba por su madre, por su trabajo o por su vida pasaba lo mismo.
Nunca me dijo que se había enamorado de mí, pero yo lo creía porque venía mucho a buscarme a la pensión y siempre me traía algún libro o alguna chocolatina de regalo y quería que saliésemos juntos. Creía que tal vez era tímido y no se atrevía a decírmelo y yo esperaba que un día llegase y me dijese que se había enamorado de mí para poder contárselo a Francesca. Francesca siempre tenía muchas cosas que contar y yo sin embargo nunca tenía ninguna. Aun así un día le conté que se había enamorado de mí. No me lo había dicho en realidad, pero me había regalado unos guantes de ante marrón, y aquella tarde estuve segura de que me quería. Y le dije también que no quería casarme con él porque era muy viejo, no sabía exactamente cuántos años tenía pero debía de tener más de cuarenta mientras que yo sólo tenía veintiséis. Francesca me dijo que me lo quitara de encima, que era un tipo que a ella no le gustaba para nada y que le tirase a la cara aquellos guantes que ya ni siquiera estaban de moda, que con aquellos broches en la muñeca tenían un aspecto de lo más provinciano. Me dijo que estaba segura de que si seguía con él me iba a acabar metiendo en un buen lío. En aquella época Francesca sólo tenía veinte años pero yo la escuchaba con atención porque todo lo que decía me parecía muy inteligente. Aunque es cierto que en aquella ocasión no le hice ningún caso y los guantes me los seguí poniendo porque me gustaban mucho a pesar de los broches, y también me gustaba estar con él, por eso seguí viéndole, porque a mis veintiséis años aquélla era la primera vez que un hombre me hacía regalos y se preocupaba por mí, mi vida me parecía totalmente vacía y melancólica y pensaba que Francesca juzgaba las cosas demasiado frívolamente porque ella sí tenía en su vida todo lo que quería y viajaba mucho y no paraba de hacer cosas divertidas.
Llegó el verano y me marché a Maona. Esperaba que me escribiese pero no me escribió más que una postal con su firma desde un pequeño pueblo junto a un lago. Me aburría en Maona, los días no acababan nunca. Me pasaba las horas sentada en la cocina y encerrada en mi habitación leyendo. Mi madre pelaba tomates en la terraza con la cabeza envuelta en una toalla y a continuación los ponía a secar sobre una tabla de madera para guardarlos en conserva, mi padre se sentaba en el muro de la plaza frente a la casa con el veterinario y el concejal y hacía dibujos en el suelo con la punta de su bastón. La criada lavaba en la fuente del patio y retorcía la ropa con aquellos brazos rojos y musculosos, las moscas revoloteaban alrededor de los tomates y mi madre limpiaba el cuchillo con un periódico y se lavaba las manos pringosas. Yo tenía guardada la postal que me había mandado Alberto, a esas alturas me sabía ya de memoria aquella postal, el lago y el rayo de sol y los barquitos de vela, lo que no entendía era por qué me había mandado una postal y nada más. Todos los días esperaba el correo. Francesca me escribió dos veces desde Roma adonde se había ido con una amiga a estudiar en la escuela de teatro, en una de las cartas me decía que se había echado un novio y en la otra que todo se había acabado. Pensé muchísimas veces que tal vez Alberto iba a venir a Maona a buscarme. Mi padre se habría quedado sorprendido al principio, pero le habría tranquilizado saber que era un amigo del doctor Gaudenzi. Iba a la cocina a sacar el cubo de la basura porque olía mal y lo metía en la carbonera, pero la criada lo sacaba y lo llevaba de nuevo a la cocina porque decía que no olía. Me daba un poco de miedo que viniera porque me avergonzaba lo del cubo de la basura y lo de mi madre con la toalla enrollada en la cabeza y las manos pringosas de pelar tomate, pero también lo esperaba y cada vez que me asomaba a la ventana me daba la sensación de que estaba allí bajando del tren correo. Si veía un hombre bajito con un impermeable blanco me quedaba un poco sin aire y sentía que me ponía a temblar pero luego no era él así que me iba de nuevo a mi habitación y me encerraba a leer hasta la hora de la comida. Muchas veces intentaba pensar todavía en aquel hombre de la voz irónica y de la espalda ancha, pero cada vez me parecía más lejano aquel hombre de rostro desconocido y cambiante, cada vez tenía...