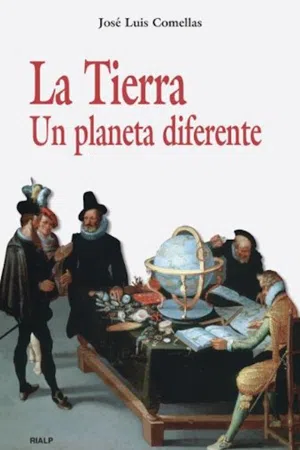
This is a test
- 288 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Vivimos en un planeta, pero no en un planeta cualquiera. Y es la toma de conciencia de esa condición especialísima de la Tierra la que nos invita a plantearnos, no por qué los otros planetas son diferentes al nuestro, sino por qué la Tierra es asombrosamente distinta.Con estilo claro y sencillo, a la vez que con rigor y precisión cuando son necesarios, el autor dialoga y comparte con el lector esa sensación de extrañeza que le ha producido la realidad física de la Tierra; con un lector que no tiene por qué ser un científico, geógrafo, astrónomo, físico, sino sólo una persona interesada en un tema que de alguna manera nos atañe a todos.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a La Tierra de José Luis Comellas García-Lera en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Historia y Geografía histórica. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
HistoriaCategoría
Geografía históricaNuestros vecinos
Dejamos la Tierra, el Planeta Azul pródigo en belleza y en tantos aspectos maravilloso. Podríamos pensar, con esa cierta dosis de educación y de generosidad de que a veces hacemos gala los humanos, que los marcianos tienen el mismo derecho que nosotros a opinar sobre las excelencias de su planeta; pero ocurre que no hay marcianos. Más imposible todavía es que existan venusianos o jovianos. Estamos solos en el sistema planetario, y, a lo que parece, no precisamente por casualidad. Reconocerlo así no resulta un acto de presunción o de falso patrioterismo terrícola, sino un hecho físico y biológico que es preciso admitir. Dejamos la Tierra, pero nunca la abandonaremos del todo, no podremos dejar de tenerla en cuenta. Porque conocer la realidad de los planetas que nos rodean —o, por lo que hasta ahora sabemos, la de otros más alejados—, nos ayuda indirectamente a conocer mejor el nuestro. Cuántas veces ocurre que al dejar nuestra casa por visitar otras ajenas, descubrimos con sorpresa las ventajas de la nuestra, o lo bien que nos encontrábamos en ella. Por otra parte, explorar otros mundos es al fin y al cabo extender nuestra mirada hacia un más allá que nos enriquece y nos permite alcanzar, con una visión más general, nuevos horizontes. No pretendemos con ello un curso de planetología, que hubiera exigido una extensión mucho mayor, sino tan solo, al tiempo que esa apertura necesaria a otras realidades, establecer y valorar más satisfactoriamente la naturaleza de la nuestra.
Un rato en la Luna
Casi la tenemos en casa. Por eso, y porque constituye un sistema bien definido con la Tierra, podemos considerarla algo nuestro. Nos resulta extraordinariamente familiar. El sol presenta un tamaño aparente similar a la luna, pero, extraña paradoja, a causa de su fulgor deslumbrante, resulta en la práctica «invisible». ¿Quién es capaz de sostener la mirada frente al sol? Nos parece lejano, poderoso, inabordable. Muchos pueblos primitivos lo hacían objeto de adoración, y, ciertamente, de entre los astros que vemos en el cielo, ninguno tan imponente como él. La Luna, en cambio, es pacífica, amiga, suave, quizá para muchos un tanto tristona y meditabunda; pero está a nuestro alcance, se presta a una plácida contemplación. Unas veces se nos presenta solo en parte, un octante, un semicírculo, al fin un círculo completo: cómo nos hemos familiarizado todos con las fases de la Luna. Y cuando se encuentra en fase «llena», podemos contemplar de un solo golpe de vista su faz gris y melancólica, manchas claras, manchas oscuras, que son siempre las mismas, porque la luna nos ofrece a los terrestres sempiternamente la misma cara. La expresión «cara» no la empleamos a humo de pajas: para muchos pueblos, entre ellos los españoles, tiene dos ojos desiguales y una boca absorta, siempre abierta. Los árabes hablan del «hombre de la Luna», seguramente por el aspecto de su faz. Los ingleses ven en ella un conejo, los alemanes dos niños jugando con un cubo: la imaginación es en cada caso distinta, pero los manchones gris claro y gris oscuro, porque en la Luna no hay colores, son los mismos. Las zonas claras son montañosas y accidentadas; las oscuras —tradicionalmente llamadas «mares», aunque en la luna no hay una gota de agua— son depresiones llanas y polvorientas. El aspecto de la luna en cuarto menguante es más lánguido, más suave, quizá más sereno, que el del cuarto creciente; y este contraste no es una simple sensación psicológica: ocurre que la luna, en su cuarto creciente, nos muestra sus partes más brillantes, mientras que la mayoría de las regiones oscuras son visibles en el menguante: el resplandor del creciente es un 30 por 100 más intenso que el menguante; por más que en ambos casos veamos exactamente media luna.
El ciclo aparente de cuatro fases (tal como vemos la Luna desde la Tierra) se repite una y otra vez con solemne monotonía, y fue uno de los factores que impulsaron al hombre a aprender a contar el tiempo: cada fase dura una semana, y cada ciclo completo un mes. En inglés, la palabra «month», mes, y la palabra «moon», Luna, vienen de la misma raíz. Es más fácil de intuir la semana o el mes, no solo porque no obligan a contar muchos días, sino porque la duración del año resulta muy difícil de evaluar para una cultura primitiva: todos sabemos que en verano el sol está más alto que en invierno, que los días duran más; pero resulta difícil reconstruir el recorrido del sol por el cielo a lo largo del año, porque su brillo deslumbrante nos impide fijar puntos de referencia con respecto a él. De aquí que, aunque admitiendo siempre el año como unidad fundamental, muchos calendarios primitivos hayan sido de naturaleza lunar. La Luna es así, de todos los astros que el hombre puede contemplar a simple vista —unos cinco mil en total— el único que puede ser contemplado en su forma y en los accidentes de su superficie; el sol es demasiado cegador, y tanto las estrellas como los planetas se distinguen como simples puntos en el cielo.
La Luna fue siempre un objeto digno de contemplación. Y su melancolía singular movió a los poetas mucho más que astro alguno. ¿No es cierto que hay muchas más poesías dedicadas a la Luna que al deslumbrante sol? Especialmente los románticos encontraron un peculiar motivo de inspiración en aquel astro pálido de faz cadavérica y fría languidez, solitario en el cielo, porque a su alrededor dificilmente se ven estrellas, que ilumina las noches con un resplandor que sugiere misterios y leyendas lejanas. Los poetas acertaron a describir lo que sugiere la Luna quizá mejor que los astrónomos, cuya sensibilidad apunta en otras direcciones. Pero los poetas no son científicos. Cuántas veces hemos leído poemas que pretenden haber sido escritos a la luz de la Luna. No es cierto: el claro de luna posee un hálito especial, lleno de las más profundas sugerencias, pero no es posible leer ni mucho menos escribir bajo su luz, menos intensa de lo que cree recordar nuestra apreciación memorística.
Contemplada a través del telescopio, la Luna pierde en gran parte su aspecto plácido y resulta ser mucho más atormentada: ante nuestra sorpresa surgen millares de cráteres (aún suelen llamarse así), producto de innumerables impactos. La Luna, mundo muerto, sin erosión, sin sedimentación, sin movimientos orogéni-cos, sin tectónica de placas, conserva estas cicatrices de cuerpos que la golpearon durante millares de millones de años. Estos cráteres pueden medir desde doscientos cincuenta kilómetros a pocos metros, cuando pueden contemplarse de cerca. Los grandes son llamados a veces «llanuras amuralladas», porque su fondo es oscuro y llano, como el de los mares; y en torno se levanta el poderoso anillo circular de vivas aristas. Aparte de los cráteres, un telescopio distingue cordilleras de montañas claras, provistas de agudos picos: los Apeninos son sin duda la cordillera más grandiosa y salvaje de nuestro satélite; la visión de la sombra de los montes Cáucaso proyectada sobre las lúgubres llanuras del Palus Nebularum —hacia el sexto día después del novilunio— es uno de los espectáculos más sobrecogedores que nos ofrece la observación telescópica de la Luna. En algunos puntos, y sobre todo en la zona del Mare Imbrium —después del cuarto creciente— se levantan sobre las llanuras oscuras agudos y blanquísimos pitones individuales, como islas cónicas, o como colmillos, que constituyen los puntos más brillantes de la superficie lunar. En conjunto, todo el laberinto de «mares», cordilleras, aristas, picos aislados, barrancos, grietas de profundidad que parece insondable, escarpas y escalones, todo destrozado, como partido a martillazos, produce en la visión telescópica de la Luna una sensación de violencia y desasosiego que estábamos muy lejos de imaginar en nuestra contemplación a simple vista.
Todavía contamos con una última visión: la que es posible obtener desde la propia Luna. Doce hombres llegaron a las desoladas llanuras de nuestro satélite a lo largo de la misión Apolo, entre 1969 y 1972. Puede parecer extraño que sólo en ese espacio de cuatro años, seres humanos hayan podido hollar las superficie de un mundo distinto al de su planeta natal; desde entonces, no han vuelto a realizarse más intentos, aunque existen proyectos para dentro de no muchos años. El primer alunizaje (Apolo 11, el 20 de julio de 1969) significó uno de los grandes hitos de la historia del progreso humano: «este es un paso muy pequeño para un hombre, pero un salto muy grande para la humanidad», transmitió Neil Armstrong, el primer ser vivo que pisó la Luna. Es curioso: las pulsaciones de Armstrong y su compañero Aldrin alcanzaron el máximo no en el dramático momento del descenso, sino cuando ya se encontraban en la Luna, y se dieron cuenta de que estaban en otro mundo. «Es un paisaje de magnífica desolación», dijo luego Armstrong, pese a ser hombre de pocas palabras. La Luna, vista de cerca, es efectivamente desolada, extraña, falta de colores, sin el menor rastro de vida. La superficie está cubierta de una capa de polvo —regolito—, consecuencia del impacto de innumerables pequeños cuerpos sobre la superficie de la Luna durante millones de años. El cielo es absolutamente negro, y el terreno carece de color, pero aquella soledad de muerte impresiona al espectador más frío. Los astronautas, enfundados en sus trajes espaciales, no se encuentran a gusto en la Luna. La escasa gravedad (un hombre de 80 kilos en la Tierra pesa solo 14 en el satélite) impide caminar como hacemos nosotros, y es preciso moverse a pequeños saltos. Cuando un astronauta le arroja a otro un instrumento, se cae de espaldas.
Y a cada paso levanta una pequeña nube de polvo: un polvo fino y pegajoso. Afortunadamente, los trajes espaciales llevan botellas de oxígeno y protegen contra las espantosas temperaturas lunares: hasta 150° al sol y casi -200° a la sombra.
Quizá los paisajes más espectaculares fueron los que pudieron contemplar los astronautas Scott e Irwin, en julio de 1971, junto a un gran barranco al pie de los montes Apeninos. Las montañas (el monte Hadley y el Hadley Delta) ofrecían un aspecto desgarrador, blanco en las zonas expuestas al sol, y negro absoluto, como si no existieran, a la sombra. El barranco ofrecía un aspecto tétrico. También fueron los primeros en poder recorrer un trecho a bordo de un vehículo, el Lunar Rover, movido por baterías eléctricas. Con todo, las montañas lunares no son tan escarpadas como parece al telescopio. Los airosos Apeninos son relieves redondeados y un tanto rechonchos. En la Luna no hay, decíamos, erosión, ni sedimentacion, ni vientos que levanten el polvo: las huellas que dejaron los astronautas con sus botas permanecerán durante miles o millones de años. Pero aun así, la Luna produce el aspecto de un mundo decrépito y gastado; no hay una pared lisa, ni una llanura absolutamente regular: no solo por el golpeteo de los meteoritos y micrometeoritos, sino por la acción de desgaste del viento solar y las partículas de alta energía que degradan las formas del paisaje; por supuesto, se trata de un envejecimiento operado en muchos millones de años.
El Apolo XIII fue la única misión destinada al alunizaje que no pudo conseguir su objetivo. La explosión de un tanque de oxígeno en el viaje de ida condujo a los astronautas a una situación desesperada: no podían gobernar el módulo, ni resistir mucho tiempo en él. El mundo entero siguió con enorme expectación la tremenda aventura. Siguiendo las instrucciones de tierra, los tres astronautas hubieron de continuar viaje, y, utilizando la atraccion de la Luna como única fuerza impulsora, consiguieron dar la vuelta al satélite y emprender el regreso a la Tierra. Todo terminó felizmente, cuando el trágico desenlace parecía casi inevitable. El último viaje, realizado por el Apolo XVII, llevó a los astronautas a la zona relativamente accidentada de Taurus-Littrow, en diciembre de 1972. Schmitt y Cernan vieron las luminosas y desconcertantes montañas, un conjunto descompuesto, y cerca de ellos, un cráter monstruoso, que parecía sin fondo, pues hasta él no llegaba el sol. Schmitt fue el primer y único geólogo que pisó la Luna, y sus observaciones fueron de una importancia decisiva. En total, los astronautas de la misión Apolo trajeron a la Tierra 280 kilos de piedras y material lunar. Los expertos tardaron años en estudiarlos.
Si decimos que en la Luna hay basaltos, gabros, silicatos calizos y magnésicos, podemos caer en la simplificación de pensar que son los mismos materiales que conocemos en la Tierra. ¡Y no es exactamente así! Todos esos minerales son, desde luego, parecidos a los «nuestros», pero no son iguales, porque la disposición de los componentes o su cristalización son distintas. Y la abundancia de elementos es también muy distinta: en la luna hay menos hierro, menos sodio, menos potasio, y en cambio más silicio, más magnesio, más titanio y más calcio. La abundancia de titanio es sobre todo sorprendente. Quizá la creciente revalorización del titanio, ese metal ligero como el aluminio pero resistente como el acero, aconseje un día la colonización de la Luna. Parecida, pero no idéntica composición química: hay que desechar definitivamente la hipótesis de que Tierra y Luna se formaron de la misma masa, o que la Luna es una excrecencia de la Tierra, vomitada por ésta en los tiempos en que era una masa pastosa. Tampoco parece un planetoide vagabundo que fue capturado por el nuestro, porque entonces las diferencias serían mucho mayores. La hipótesis a que ya hemos aludido en su momento, según la cual un cuerpo casi del tamaño de Marte chocó brutalmente con la Tierra en formación, y de aquel encuentro tremendo una parte de ese cuerpo pasó a integrarse en la Tierra, y una parte de la Tierra pasó a integrarse en ese cuerpo, que ahora es la Luna... resulta la más probable, aunque no deja de ofrecer dificultades.
Se atribuye a la Luna una edad de 4.550 millones de años, casi tantos como la Tierra, de modo que la espantosa colisión debió ocurrir en tiempos muy primitivos. Durante un lapso bastante duradero, fue una gran masa supercaliente y semifundida, que siguió recibiendo por su parte nuevos impactos. Hubo un proceso de diferenciación, no tan intenso como el de nuestro planeta. La corteza de la Luna es más gruesa que la nuestra, de 60 a 120 Km., y también más rígida: nada que recuerde al vivo dinamismo del planeta en que vivimos. El manto no es de composición muy distinta, a la de la corteza, y está formado por peridoti-tas. Y el núcleo, si existe, o es muy pequeño, o no es abundante en hierro: de aquí que la densidad de nuestro satélite sea de 3,3, similar a la de Marte. La estructura lunar es, por tanto, menos variada que la terrestre, y absolutamente estática. En cuanto a la historia de la Luna, parece que se fue estructurando, a base de impactos y fusiones sucesivas, hasta quedar convertida en una esfera estable hace unos 4.000 millones de años. Hacia el año -3.800 millones sobrevino el «Gran Bombardeo Tardío», en que grandes masas de cuerpos de cierto tamaño abrieron enormes zanjas en la Luna, hasta dejarla casi irreconocible. Apenas sabíamos nada de este Bombardeo Tardío hasta que hemos comenzado el estudio de la Luna «in situ». En otros planetas parece que ocurrió lo mismo, y sin duda también en la Tierra; pero gracias a la singular estructura y evolución de ésta, no se conservan ni las cicatrices. No sabemos qué catástrofe, cercana o lejana, originó este nuevo periodo de inestabilidad. El hecho fue que la Luna, maltrecha, experimentó una inundación de lava procedente del interior que rellenó las cuencas: es lo que se conoce como periodo «imbriano» (la cuenca más profunda y oscura es el Mare Imbrium : si imaginamos la imagen de la Luna como una cara, es el «ojo» de la izquierda).
Ahora bien, y aquí está uno de los grandes misterios de la historia de la Luna: el desbordamiento de lava no se debe a volcanes, de los cuales no se conservan restos, sino a una avalancha procedente del interior; y esta avalancha no fue consecuencia inmediata del bombardeo, sino que ocurrió muchos millones de años después. ¿Fue un resultado tardío, o fue otra cosa? La inundación de lava dejó como depósito el basalto que hoy cubre las zonas deprimidas y oscuras de nuestro satélite. Más tarde, hacia el año -2.000 millones sobrevino otro bombardeo de cuerpos más pequeños, que señala el periodo eratosteniano. Los cráteres que vemos en el seno de los mares son más modernos que ellos, y datan del periodo eratosteniano. Y aún sobrevino el periodo co-pernicano, que provocó los cráteres más recientes, algunos de ellos provistos de estrías radiantes (Tycho, Copérnico, Kepler). Quizá el gran cráter más reciente es el alucinante Aristarco, de fondo blanco deslumbrante: es el único que puede verse con prismáticos en la zona oscura de la Luna (antes del cuarto creciente), debido a su fondo de llamativo material vítreo. Los tripulantes de las misiones Apolo detectaron en Aristarco una fuente radiactiva cuya naturaleza aún se desconoce. Desde entonces, es decir, desde hace 600 u 800 millones de años, absolutamente nada se ha modificado en la luna... hasta 1969, en que unos seres inteligentes procedentes de la Tierra dejaron allí huellas y más de mil kilos de extraños instrumentos. No sabemos si existen extraterrestres; pero los selenitas, si existiesen, tendrían desde entonces noticia cierta de la existencia de extraselenitas...
En suma, sabemos que la Luna fue testigo, como todos los planetas, de grandes impactos en otro tiempo; pero es en sí un mundo muerto, sin variación alguna, excepto la salida y puesta del sol, en un periodo de 29,5 días terrestres. En una triste película en blanco y negro, pues que no presenta colores, nos deja ver montañas lánguidas, barrancos destrozados, cráteres yertos para siempre, llanuras oscuras y polvorientas. No hay actividad volcánica, ni orogénica, ni tectónica. Todo es desolado, lúgubre. Un poema de Nicomedes Pastor Díaz, el romántico español que más cantó a la Luna, lo veía como «el cadáver de un sol que, endurecido, yace en la eternidad...». No es el cadáver de un sol, sí el cadáver de un pequeño planeta que nunca tuvo asomo de vida, pero cumple el destino de ser por siempre nuestra compañera.
Para terminar, recordemos algunos de los servicios que nos presta. Entre otros, las mareas (vid. pág. 21). Probablemente también un cierto ritmo en los ciclos terrestres. Las formas de tiempo atmosférico en las zonas de mayor actividad de la célula de Ferrel —por ejemplo, las costas atlánticas europeas— suelen ofrecer, aunque no siempre, un ciclo de 29 días, que parece relacionado con el ciclo sinódico lunar. Y probablemente otros varios ciclos también. Sin luna, es probable que el hombre primitivo no pudiera cazar animales grandes, aprovechándose de la noche: el ser humano puede ver a la luz de la luna: los bóvidos no ven nada en absoluto. Pero el servicio más grande que nos presta la Luna, aunque la mayoría de la gente no lo sepa, es la estabilidad del eje de rotación de nuestro planeta. Otros planetas sufren grandes variaciones en su inclinación respecto del sol; la Tierra se mantiene entre 22 y 24 grados inclinada sobre la eclíptica. Hay, por tanto, estaciones —sin ellas no viviríamos, o la vida tendría que ser muy distinta—, pero estas estaciones son asombrosamente regulares desde hace miles de millones de años: y el hecho es mucho más decisivo de lo que la mayoría de la gente puede pensar. Gracias a la Luna.
Una observación que casi parece frívola: el Sol mide cuatrocientos diámetros lunares, pero está cuatrocientas veces más lejos. El resultado es que el Sol y la Luna nos parecen exactamente del mismo tamaño. Completamente distintos, pero asombrosamente similares en sus dimensiones aparentes. ¡Otra curiosísima casualidad! Y si no es casualidad, no tenemos la menor idea de por qué es así.
Venus, del amor al infierno
De todos los planetas es Venus el más cercano a nosotros. Cuando pasa a su mínima distancia, se encuentra a apenas 40 millones de kilómetros. Si exceptuamos a nuestra compañera la luna, que hasta cierto punto forma parte de nuestra casa, es el astro que más se nos aproxima. Y por ello disfruta de algunos privilegios: por ejemplo, es el más brillante que vemos en el cielo, después del sol y la propia luna; es el único planeta que podemos distinguir de día, si contamos con un buen punto de referencia para ello; es el único, si nos encontramos en una noche oscura, que hace que los objetos despidan una suave sombra; ¡la sombra de Venus!; y es también el único cuyo tamaño y cuya forma pueden ser apreciados, en determinados casos favorables, por una vista aguda. En efecto, Venus, como planeta interior que es, tiene fases, lo mismo que Mercurio. Si está más allá del sol, lo vemos (a través del telescopio) «lleno», aunque por la citada circunstancia, muy pequeño; pero cuando se encuentra entre el sol y nosotros —y cuanto más cerca angularmente del sol, mejor—, aparece como una delgada hoz, lo mismo que la luna recién nacida, y ofrece un tamaño similar a un minuto de arco: el ángulo más agudo que es capaz de resolver la vista humana. De aquí que personas de buena capacidad visual puedan apreciar si se nos presenta «creciente» o «menguante», o, concretamente, en qué dirección apuntan sus «cuernos» o su convexidad. De ningún otro planeta puede decirse nada parecido.
Es natural que Venus haya llamado la atención de los humanos desde la prehistoria, y hasta que los mayas hayan elaborado un calendario sagrado basado en el periodo venusiano. Su sorprendente resplandor blancoazulado, dotado de una belleza especial, como no tiene ningún otro astro, le ha merecido la consideración de «lucero» (de la mañana o de la tarde, según el momento de su aparición), y le ha otorgado el nombre de la diosa de la belleza y del amor. Para quien lo contempla a simple vista o a través de un telescopio, diríase que este nombre está admirablemente bien elegido. Sin embargo, durante siglos ha figurado entre los planetas menos conocidos. En el siglo XVII se descubrieron los accidentes de Marte, las bandas de Júpiter, los anillos de Saturno; pero por lo que se refiere a Venus, salvo sus fases, bien explicables, no cabía destacar más que su fulgor y su belleza. No era posible distinguir ningún detalle en él. A mediados del siglo XX, parecía claro que la superficie de Venus estaba cubierta por una capa sempiterna de nubes, que impedían ver todo lo que estaba debajo. Ni siquiera se podía fijar con claridad el periodo de rotación de un planeta tan cercano y tan velado a nuestros ojos, aunque daba en decirse por débiles indicios que ese periodo era muy similar al de la Tierra, unas veinticuatro horas. Además, el tamaño y la masa de Venus eran muy parecidos a los de nuestro planeta, y el mismo hecho de que estuviera cubierto de una constante capa de nubes podía indicar que, a pesar de su mayor cercanía al sol, la temperatura en la superficie sólida no era mayor que en nuestro mundo; de suerte que nada impedía suponer que bajo aquellas nubes existían tierras ricas y fértiles, grandes océanos, y tal vez una humanidad feliz, aunque estuviera condenada a no ver jamás el sol. Eso sí, crecía el convencimi...
Índice
- ÍNDICE
- Advertencia fuera de contexto
- Historia de la Tierra
- La estructura de la Tierra
- La hidrosfera
- La atmósfera, el gran océano aéreo
- La máquina Tierra
- La máquina externa
- Gaia y sus peligros
- Nuestros vecinos
- Y mucho más allá
- Regreso