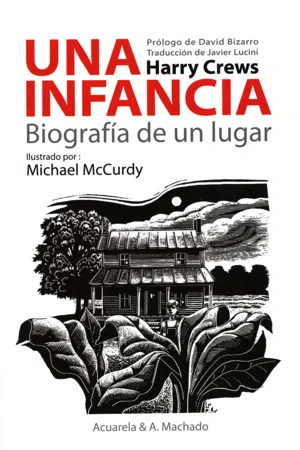![]()
SEGUNDA PARTE
![]()
Capítulo 4
Siempre he tenido la impresión de haberme despertado, no de haber nacido a la vida. Recuerdo muy claramente el despertar y la mañana en que tuvo lugar. Fue el primer atisbo que tuve de mí mismo y todo lo que sé ahora (las historias, con todo lo que las mismas conjuran, que he venido escribiendo hasta hoy) obviamente lo ignoraba, en especial lo referente a mi verdadero padre, de quien no oiría hablar hasta que tuve cerca de seis años, sin saber su nombre ni que fuese mi padre. Y si algo llegué a saber acerca de él lo cierto es que no guardo ni el más ínfimo recuerdo.
Me desperté a media mañana a principios de un día de verano en el lugar en el que había estado durmiendo entre las retorcidas raíces de un roble gigantesco que había frente a una enorme casa blanca. A mi derecha, más allá del camino de tierra, mis cabras se arrastraban por la cuneta, paciendo en el duro pasto que crecía por allí. Sus constantes balidos agitaban el cálido aire estival. Siempre pensé que aquellas cabras me pertenecían aunque era mi hermano quien solía ocuparse de ellas. Antes de que se marchara al campo a trabajar aquella mañana las había dejado en el viejo granero del tabaco donde dormían al caer la noche. A mis pies tenía un perro blanco que se llamaba Sam. Miré al perro, la casa y el camisón rojo con botoncitos de color perlado que llevaba puesto y tuve plena conciencia de que aquel camisón me lo había hecho la abuela Hazelton y de que aquel perro era mío. Me acompañaba a dondequiera que fuese y siempre cuidó maravillosamente de mí.
Maravilloso. Esa era la palabra que utilizaba mamá para referirse a lo que existía entre Sam y yo, aunque Sam le causara alguna que otra inconveniencia de vez en cuando. Si ella quería azotarme tenía que meterme en la casa, donde Sam tenía prohibida la entrada. A mamá le resultaba poco menos que imposible ponerme la mano encima cuando estaba llorando si el bueno de Sam se hallaba cerca y podía evitarlo. Se movería furtivamente entre ambos (no era un perro muy dado a ladrar) y le enseñaría los dientes. A no ser que me llevara a algún lugar al que Sam no pudiera acceder no podía castigarme.
La casa que se alzaba a mis espaldas, en parte bajo las ramas arqueadas del roble, se conocía como la casa de los Williams. Es donde viví con mi madre, mi hermano Hoyet y mi padre Pascal. Al abrir los ojos aquella mañana supe que la casa estaba vacía porque todo el mundo se había ido a trabajar al campo. También supe, aunque fuese incapaz de recordarlo, que en algún momento a media mañana me había levantado de mi cama, había salido al porche, había bajado los escalones y había cruzado la parcela rastrillada hasta más allá de la cancela equilibrada con dientes rotos de arado para que al abrirla volviese a cerrarse, hasta llegar al roble, donde me tendí contra sus retorcidas raíces en compañía de mi perro Sam y volví a quedarme dormido. Era algo que ya había hecho antes. Cuando me despertaba y la casa se hallaba vacía y hacía buen tiempo (que era la única ocasión en que existía la posibilidad de despertarme en mitad de una casa vacía) siempre me dirigía a la sombra del roble a concluir mi siesta. No era el miedo ni la soledad lo que me llevaba hasta allí, era algo que hacía por motivos que jamás seré capaz de desvelar.
Me puse en pie, me estiré y bajé la mirada hacia mis pies descalzos bajo el dobladillo del camisón para decir:
–Tengo casi cinco años y ya estoy hecho to un chavalote.
Era mi manera de alentarme, pero también era lo que solía decirme papá, algo que me hacía sentir bien porque viniendo de sus labios parecía significar que ya era casi un hombre.
Sam también se puso en pie en el acto y se estiró reproduciendo, como siempre hacía, cada uno de mis movimientos, mirándome con atención para ver hacia dónde me disponía a ir. Era consciente de que no debería estar en el exterior tendido en la rugosa curvatura de una raíz con mi camisón de algodón. A mamá no le importaba que saliese a tenderme a la sombra del árbol, pero se suponía que antes tenía que vestirme. A veces lo hacía; pero solía olvidarme.
Así es que di media vuelta y regresé cruzando la verja, con Sam pisándome los talones, a través del jardín rastrillado y de nuevo por los escalones del porche hasta la puerta delantera. Al abrir la puerta Sam se detuvo y se tumbó a esperarme. Me lo volvería a topar al salir por la puerta que fuera. Si salía por la de atrás él lo sabría de algún modo mágico y ahí me lo encontraría. Si elegía la puerta lateral que había junto a la pequeña despensa también lo adivinaría y ahí estaría. Sam siempre sabía dónde me encontraba y estar ahí, aguardándome, era su principal ocupación.
Recorrí el largo, oscuro y fresco pasillo que atravesaba la casa por la mitad. Me detuve un momento en el dormitorio donde dormían mis padres y me quedé mirando la cama perfectamente hecha; hasta el último rincón de la habitación estaba limpio y todo se hallaba donde se suponía que debía estar, tal y como lo dejaba siempre mamá. Y siguiendo la costumbre pensé en mi padre porque le quería mucho. Si estaba sentado yo solía estar en su regazo. Si estaba de pie yo solía ir de su mano. Siempre estaba diciéndome cosas cariñosas y divertidas y me contaba historias que nunca tenían un final sino que volvía a retomar en cuanto volvíamos a encontrarnos.
Era alto y delgado, de pómulos fuertes y elevados, ojos profundos y un pelo negro abundante que se peinaba hacia atrás. Y por debajo del ojo, sobre su mejilla izquierda, exhibía la huella cicatrizada de una dentadura perfectamente identificable. Yo sabía que se había ganado aquella cicatriz en una pelea, pero nunca le pregunté por ella y aquella marca de dientes le hacía parecer aún más poderoso, fuerte y especial ante mis ojos.
Se rasuraba cada mañana en el estante para el agua que había en el porche trasero con una navaja de afeitar y siempre olía a jabón y a whisky. Sabía que a mamá no le gustaba el whisky, pero a mí me olía dulce, mejor incluso que el jabón. Y yo nunca fui capaz de entender por qué se oponía y se quejaba tanto sin parar de repetirle una y otra vez que se iba a acabar matando e iba a arruinarlo todo si continuaba con el whisky. Yo no entendía eso de acabar matándose con el whisky ni tampoco lo de que iba a arruinarlo todo, pero sí sabía que por alguna razón el whisky era motivo de muchos gritos, quejas y ruidos desagradables de cosas que se rompían en mitad de la noche. No obstante, cuanto más fuerte era el olor a whisky que desprendía, más amable y cariñoso era conmigo y con mi hermano.
Seguí recorriendo el pasillo hasta salir al porche trasero para finalmente entrar en la cocina que habían construido en la zona posterior de la casa. La estancia se veía dominada por un enorme horno negro de hierro con seis fogones. Justo al otro lado de la cocina, frente al horno, estaba la fresquera, un alto armario cuadrado de puertas anchas cubierto con una tela de alambre que se utilizaba para guardar los bollos, la carne frita, el arroz y casi cualquier otro alimento que se hubiera cocinado recientemente. Entre el horno y la fresquera estaba la mesa en la que comíamos, una mesa de más de tres metros de largo con bancos a cada lado en lugar de sillas de tal manera que cuando plantábamos tabaco hubiera suficiente espacio para que comieran todos los contratados.
Abrí la fresquera, tomé un bollo del plato y le hice un agujero con el dedo. Acto seguido, con un tarro de sirope de caña llené el agujero hasta rebosar, esperé que empapase bien y volví a llenarlo. En el momento en que el bollo tuvo todo el sirope que podía absorber pillé dos pedazos de cerdo frito del otro plato y salí a sentarme en los peldaños de atrás, donde ya estaba Sam tendido bajo el cálido sol con las orejas adelantadas. Me comí el pan y el cerdo lentamente, masticando durante mucho tiempo y compartiéndolo con Sam.
Cuando terminamos regresé adentro, me quité el camisón y me puse una camiseta de algodón, mi peto de tirantes que se abrochaban al pecho y mi sombrero de paja bordeado con una telita verde y un pedazo de celofán también verde cosido al ala a modo de visera. Iba descalzo pero me hubiese encantado poder contar con un par de buenos zapatos de trabajo porque eso era lo que calzaban los hombres y yo lo que más deseaba en el mundo era ser un hombre. De hecho estaba completamente seguro de que ya era un hombre, pero el único que parecía haberse dado cuenta era papá. Todos los demás me trataban como si siguiera siendo un bebé.
Salí por la puerta lateral y Sam me siguió los pasos hasta más allá del granero de las cuatro mulas, dejamos atrás el almacén del algodón y descendimos por el sendero apenas visible hasta más allá de la pequeña choza inclinada donde vivían nuestros arrendatarios, una familia de negros en la que había un niño solo un año mayor que yo. Willalee Bookatee. Dejé su casa atrás porque sabía que también estarían en el campo y no tenía sentido pararse.
Atravesé una zona de monte bajo, salvé una zanja poco profunda y al final salté una cerca de alambre y entré en los campos teniendo mucho cuidado de que no se me enganchara el peto en las púas. Podía verlos a todos, a mi familia y a la familia de arrendatarios negros, allá a lo lejos bajo el calor resplandeciente del tabacal. Estaban exterminando a los gusanos del tabaco. Deseé poder estar junto a ellos desprendiendo gusanos porque cuando dabas con uno había que partirlo en dos, lo que me parecía de lo más divertido. Pero también podías llevar una lata vacía de tabaco Prince Albert en el bolsillo trasero e irla llenando de gusanos con los que podrías jugar más tarde.
Mamá no me dejaba ir a arrancar gusanos porque decía que era demasiado pequeño y podía dañar las plantas. Aunque si me encontraba en el campo solo con papá este me dejaba capturar todos los gusanos que se me antojasen. Me permitía hacer casi todo lo que quería, lo que incluía sentarme en sus rodillas para guiar su vieja camioneta por las carreteras de tierra del condado.
Me encaminé hasta el final de la hilera y me senté con Sam a la sombra de un caqui a mirar cómo mis padres, mi hermano, Willalee Bookatee, que estaba (lo podía ver incluso desde aquella distancia) metiendo gusanos en latas de Prince Albert, su madre Katie y su padre Will, se iban aproximando a donde estábamos dándole la vuelta a las hojas en busca de gusanos.
En el mismo instante en que me senté a la sombra del árbol ya me estaba preguntando cuánto tardarían en dejarlo para volver a casa a comer porque yo ya estaba empezando a desear haber pillado dos bollos en vez de uno y quizá otro trozo de carne, o no haber compartido nada con Sam.
Aburrido bajé la mirada hasta Sam y le dije:
–Sam, si no dejas de comerte mi bollo y mi carne voy a tener que rebanarte de arriba a abajo como a un cochinillo.
Una nube negra de mosquitos revoloteaba en torno a su enorme hocico pero le oí claramente decir que no se creía que yo fuese lo bastante hombre para hacer tal cosa. Sam y yo hablábamos mucho el uno con el otro y teníamos largas y enrevesadas conversaciones, la mayoría a propósito de quién le había hecho algo malo al otro y, si no sobre eso, acerca de cuál de los dos era más hombre. Pasaría muchísimo tiempo antes de que empezara a pensar en Sam como en un perro y no como en una persona. Pero siempre salía ganando yo cuando hablábamos porque Sam solo podía decir lo que yo decía que decía y pensar lo que yo pensaba que pensaba.
–Si fueses un hombre no estarías lanzando chasquidos contra esos mosquitos ni tendrías esa costumbre tan asquerosa de comerte las moscas –dije yo.
–No hay na de malo en comer moscas y mosquitos –me respondió.
–Por eso te trata la gente como un perro –le dije–. Quizá podrías entrar en la casa como las demás personas si no fuese por esa manía que tienes de comerte las moscas y los mosquitos.
Así se fue desarrollando la conversación hasta que papá y los demás llegaron por fin a la sombra del roble. Se detuvieron junto a nosotros para secarse con un trapo el sudor de la cara y el cuello. Mamá me preguntó si había comido algo al levantarme. Le dije que sí.
–¿Vais a parar a comer ya?
–Me parece que vamos a seguir trabajando un poco más –dijo mi padre.
Yo dije:
–Bueno, entonces ¿podría ir a jugar con Willalee a su casa hasta la hora de comer?
Papá echó un vistazo al sol para ver qué hora era. Por la posición del sol podía establecer la hora con un margen de error de entre cinco y diez minutos. La mayoría de los granjeros que conocí podían hacerlo.
P...