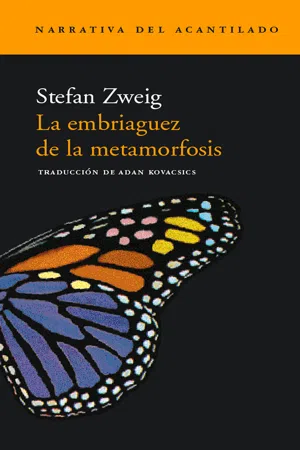![]()
Las oficinas de correos rurales en Austria poco se distinguen unas de otras; quien ha visto una, las conoce todas. Equipadas o, mejor dicho, uniformadas en la misma época, la del emperador Francisco José, con el mismo mísero mobiliario proveniente de los mismos fondos, todas transmiten por doquier la misma sensación de tedio y de mal humor estatal, y hasta en las aldeas alpinas más recónditas del Tirol, allá bajo el aliento de los glaciares, conservan obstinadamente el inequívoco olor oficial, rancio y austriaco que es una mezcla de tabaco viejo de hebra y de polvo enmohecido en expedientes amontonados. La distribución del espacio es igual en todas partes: en una proporción prescrita con exactitud, un tabique de madera provisto de ventanillas divide el cuarto en un más acá y en un más allá, en un espacio accesible a los usuarios y en un ámbito oficial. El hecho de que el Estado muestre escaso interés por una permanencia prolongada de los ciudadanos en la sección accesible a todos queda de manifiesto por la falta de asientos y de cualquier tipo de comodidad. En la sala destinada al público suele haber sólo un pupitre enclenque, que se apoya temerosamente contra la pared, con un revestimiento de hule ennegrecido por innumerables borrones de tinta, si bien nadie recuerda haber visto en el tintero hundido en la madera nada que no sea una pasta espesa, podrida e inservible, y cuando una pluma se encuentra por casualidad en la acanaladura, siempre está gastada y raspea. Así como la ahorrativa hacienda estatal no concede importancia al confort, tampoco se interesa por la belleza: desde que la República retiró el retrato de Francisco José, a lo sumo pueden aspirar al rango de decoración artística del espacio los carteles que, desplegando sus colores chillones sobre la cal sucia de las paredes, invitan a exposiciones clausuradas hace tiempo, a la compra de números de la lotería y, en algunas oficinas olvidadizas, a firmar empréstitos de guerra. Con este ornamento barato y, a lo sumo, con la siempre incumplida exhortación a no fumar, acaba la generosidad del Estado en el espacio destinado al público.
La sala situada al otro lado de la barrera oficial impone más respeto. Allí, el estado despliega y amontona los símbolos evidentes de su poder y amplitud. En un rincón protegido se halla una caja de caudales de hierro, y las rejas de la ventana dan pie a suponer que, en efecto, el mueble a veces alberga importantes valores. En el mostrador brilla como pieza de máximo lujo un telégrafo Morse de latón bien lustrado, mientras que a su lado duerme, más humilde, el teléfono en su cuna de níquel negro. Sólo a estos dos aparatos se les concede cierto espacio de respeto y solaz por cuanto, conectados a hilos de alambre, unen la remota y minúscula aldea con los confines del imperio. Los otros utensilios del tráfico postal, en cambio, se ven obligados a apiñarse: la balanza para los paquetes y las sacas de la correspondencia; los libros, carpetas, cuadernos y registros; las cajas redondas y tintineantes de los portes; los platillos y los pesos; los lápices negros, azules, rojos y violetas; los pasadores y las grapas; las cuerdas; el lacre; la esponja y la salvadera; la goma arábiga; el cuchillo; las tijeras y la plegadera, o sea, los múltiples instrumentos del servicio postal, se apelotonan sobre la superficie del escritorio, de apenas una vara de profundidad, al tiempo que en los numerosos cajones y armarios se apila una cantidad inconcebible de otros papeles y formularios. No obstante, el aparente derroche de este despliegue es, de hecho, un espejismo, pues el Estado registra en secreto y con rigor implacable cada uno de estos utensilios baratos. El inexorable erario pide a sus empleados cuentas de cada pieza utilizada o gastada, sea un lápiz usado o un sello roto, un papel secante desflecado o el jabón que se ha esmerado en la palangana de lata, la bombilla que alumbra la oficina pública o la llave de hierro que la cierra. Junto a la estufa de hierro cuelga, mecanografiado y confirmado por sello oficial y firma ilegible, un extenso inventario que registra con rigurosidad aritmética hasta la presencia de los objetos más insignificantes y carentes de valor en la sucursal de correos correspondiente. Ningún objeto no incluido en esta lista puede alojarse en la oficina y, por otra parte, toda pieza registrada debe estar presente y disponible. Es la voluntad de la administración, del orden y del imperativo legal.
En rigor, la lista mecanografiada de objetos debería incluir también a la persona que cada mañana, a las ocho, sube la ventanilla y pone en movimiento los utensilios hasta entonces inertes, que abre las sacas de la correspondencia, sella las cartas, paga las transferencias, escribe los recibos, pesa los paquetes, emborrona los papeles con extraños y secretos signos utilizando lápices rojos, azules y violetas, libera el auricular del teléfono y pone en marcha la bobina del aparato Morse. Sin embargo, esta persona, denominada ayudante o administrador de correos por el público, no está registrada en la lista de cartón. Su nombre queda apuntado en otra hoja oficial, sita en otro cajón, en otro departamento de la dirección de correos, pero es igualmente tenido en cuenta, revisado y controlado.
En esta oficina santificada por el águila estatal nunca se produce cambio visible. La ley eterna del ascenso y del ocaso se desintegra al chocar con la barrera del Estado; mientras fuera, alrededor del edificio, florecen y se deshojan los árboles, crecen los niños y mueren los ancianos, se desmoronan y resurgen con otras formas las casas, la administración demuestra su poder deliberadamente trascendental mediante una inmovilidad atemporal. Pues de cada objeto que se gasta o desaparece, que se altera o se desintegra dentro de este ámbito, se solicita un espécimen idéntico a la autoridad superior, que lo entrega y demuestra así la superioridad del Estado sobre la transitoriedad del resto del mundo. El contenido pasa, pero la forma se mantiene incólume. Un calendario cuelga de la pared. Cada día le arrancan una hoja; son siete a la semana, treinta al mes. Cuando el calendario se ha vuelto delgado y obsoleto el día 31 de diciembre, se pide uno nuevo, del mismo formato y con la misma impresión: el año ha cambiado, el calendario sigue siendo el mismo. Sobre la mesa se halla un libro de caja con sus columnas. Cuando la página de la izquierda se llena y se suman las cifras, la cantidad resultante se pasa a la página derecha, y así de hoja en hoja. Cuando la última página está escrita y el libro terminado, se empieza otro del mismo tipo y del mismo formato, imposible de distinguir del anterior. Lo que desaparece vuelve a estar allí al día siguiente, uniforme como el servicio, de tal modo que sobre el mismo tablero de madera se encuentran, invariables, los mismos objetos, las hojas, lápices, pasadores y formularios, todos uniformes, siempre renovados y siempre los mismos. Nada desaparece en ese espacio estatal, nada se agrega, la misma vida o, más bien, la misma muerte continua reina allí sin florecer ni marchitarse. Los objetos de ese amplio abanico sólo difieren en el ritmo del desgaste y de la renovación, pero no en su destino. Un lápiz dura una semana, se gasta y acaba siendo sustituido por uno igual. Un libro postal dura un mes; una bombilla, tres meses; un calendario, un año. A la silla de asiento de paja se le asignan tres años antes de ser renovada, a la persona que se pasa la vida sentada en la silla, entre treinta y treinta y cinco años de servicio, transcurridos los cuales otra persona es instalada en dicho asiento. Éste sigue siendo el mismo.
En la oficina de Klein-Reifling, una insignificante aldea situada no lejos de Krems, a unas dos horas en tren desde Viena, este equipamiento intercambiable llamado «funcionario» pertenece en el año 1926 al sexo femenino y recibe por parte de la administración el título de ayudante de correos, por cuanto la estafeta en cuestión se incluye entre las categorías inferiores. A través de la ventanilla no se divisa mucho más que un perfil de muchacha simpática y discreta, de labios un tanto delgados, mejillas un tanto pálidas y manchas un tanto grises bajo los ojos; al atardecer, cuando debe encender la iluminación eléctrica que resalta los contrastes, una mirada precisa reconoce ligeras arrugas y pliegues en la frente y las sienes. No obstante, junto con las malvas puestas en la ventana y el espléndido saúco que colocó en la palangana de lata, esta muchacha representa el objeto más refrescante, con mucho, de los utensilios postales de Klein-Reifling y parece disponible para el servicio público durante al menos veinticinco años más. La mano femenina de dedos pálidos subirá y bajará la misma ventanilla enclenque miles y miles de veces. Lanzará cientos de miles o hasta millones de cartas con el mismo gesto rectangular sobre el pupitre para su sellado, y cientos de miles o hasta millones de veces estampará con el mismo ruido fuerte, breve y seco el timbre sobre los sellos. La articulación experta probablemente funcionará cada vez mejor, de forma cada vez más mecánica, más inconsciente, más liberada del cuerpo vigilante. Los cientos de miles de cartas serán cartas siempre diferentes, pero cartas al fin y al cabo. Los sellos serán sellos diferentes, pero sellos al fin y al cabo. Los días serán diferentes, pero cada día transcurrirá entre las 8 y las 12 de la mañana y las 2 y las 6 de la tarde, y el servicio será igual, siempre igual, en todos los años de crecimiento y marchitamiento.
La ayudante de correos de pelo rubio ceniza, instalada detrás de su ventanilla en esa hora silenciosa de una mañana de verano, tal vez medita sobre estas perspectivas futuras o quizá sueña despierta. Sea como fuere, sus manos desocupadas han descendido de la mesa de trabajo al regazo y allí descansan juntas, delgadas, pálidas y cansadas. Poco trabajo debe de tener la oficina de correos de Klein-Reifling en una mañana de julio de estas características, de un azul abrasador, de quietud ardiente; el servicio matutino ha concluido, el cartero Hinterfellner, un jorobado aficionado a masticar tabaco, repartió ya hace rato las cartas; los paquetes y muestras de la fábrica no llegarán para ser enviados antes del atardecer, y la gente del campo no tiene ni ganas ni tiempo para escribir. Los campesinos, protegidos por unos sombreros de paja de un metro de ancho, rastrillan los viñedos allá lejos; los niños, de vacaciones, se recrean con los pies descalzos en el arroyo, y el pavimento de piedras abombadas se encuentra vacío ante la puerta bajo el calor sofocante y broncíneo del cercano mediodía. A esta hora es bueno estar en casa y soñar a gusto. A la sombra artificial de las celosías bajadas, los papeles y formularios duermen en sus cajones y estantes, mientras el metal de los aparatos lanza destellos perezosos y apagados en la dorada penumbra. El silencio yace tal un polvo grueso y áureo sobre los objetos, y sólo se oye entre las ventanas cerradas una música estival liliputiense, la de los violines agudos de los mosquitos y del violoncelo marrón de un abejorro. Lo único que se mueve sin cesar en ese espacio fresco es el reloj de pared con marco de madera colocado entre las ventanas. A cada segundo absorbe una gota de tiempo con un ligerísimo trago, pero el ruido fino y monótono adormece en vez de espabilar. Así las cosas, la ayudante de correos permanece sentada, en un estado de parálisis despierta y agradable, rodeada de su pequeño mundo dormido. De hecho, quería hacer un trabajo manual; se nota por la aguja y las tijeras que tiene preparadas, pero el bordado ha caído arrugado al suelo, y ella no tiene ni la fuerza ni la voluntad necesarias para levantarlo. Blanda y casi jadeante se reclina en la silla, y con los ojos cerrados se deja llevar por la sensación rara y maravillosa del ocio justificado.
De pronto: ¡tac! Se sobresalta. Otra vez, más fuerte, más metálico, más impaciente: tac, tac, tac. El Morse da martillazos rebeldes, el mecanismo del reloj rechina: un telegrama—raro huésped en Klein-Reifling—pretende ser recibido con el debido respeto. La ayudante de correos se sacude de encima esa sensación de pereza y modorra, se precipita al mostrador y conecta la tira de papel. Pero no bien ha descifrado las primeras palabras que van apareciendo, se pone de mil colores. Pues por primera vez desde que trabaja allí ve su propio nombre en una hoja telegráfica. Lee una, dos, tres veces el telegrama ya escrito por el martilleo del aparato, sin entender el sentido. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién le manda un telegrama desde Pontresina? «Christine Hoflehner, Klein-Reifling, Austria, sinceramente bienvenida, te esperamos cualquier momento, cualquier día, sólo anuncia llegada previamente telégrafo. Cordialmente ClaireAnthony». Ella piensa: ¿quién será este Anthony que la espera? ¿Se habrá permitido algún colega una broma inocente? Pero entonces recuerda que su madre le contó hace semanas que la tía vendría este verano a Europa y la tía se llama, en efecto, Klara. Y Anthony debe de ser el nombre de su marido, a quien la madre siempre llama Anton. Sí, y ahora afina la memoria; hace unos días ella misma llevó a su madre una carta remitida en Cherburgo, y la madre no quiso soltar prenda y no reveló ni una palabra de su contenido. Pero el telegrama estaba dirigido a ella. ¿Debía ir ella a Pontresina, a ver a la tía? Nunca se habló de tal posibilidad. Mira una y otra vez la tira aún sin pegar, el primer telegrama que ha recibido personalmente en la oficina de correos, lee y relee, desconcertada, curiosa, incrédula y confusa el extraño despacho. No, es imposible esperar hasta mediodía. Debe inquirir enseguida el significado de todo ello de su madre. En un arranque coge la llave, cierra la oficina y se va corriendo a su casa. En la emoción, olvida desconectar la palanca del telégrafo. Así pues, el martillo de latón, enfurecido por tanto desdén, sigue traqueteando en el espacio desocupado, golpeando una y otra vez la tira vacía.
La velocidad de la chispa eléctrica resulta siempre inconcebible, porque su rapidez supera la de nuestros pensamientos. Pues esas pocas palabras, que cayeron como un relámpago blanco y silencioso en el ambiente lóbrego y viciado de una oficina pública austriaca, fueron escritas escasos minutos antes a tres países de distancia, a la sombra fresca y azulada de los glaciares, bajo el cielo de Engadina puro como la genciana, y la tinta aún no se había secado en el formulario de envío cuando su sentido y su llamada ya hacían impacto en un corazón sorprendido.
Había ocurrido lo siguiente: Anthony van Boolen, de nacionalidad holandesa, pero desde hacía muchos años residente en el sur de Estados Unidos, donde se dedicaba al comercio de algodón, un hombre jovial, flemático y en el fondo sumamente insignificante, acababa de terminar su desayuno en la terraza—toda luz y cristal—del Hotel Palace. Ahora llegaba la culminación nicótica del breakfast, el bulboso habano de color ocre oscuro, traído expresamente de la plantación en una lata hermética. Con el fin de disfrutar de la primera chupada, la más sabrosa, con la comodidad propia de un fumador experto, el caballero, un tanto obeso, acomodó las piernas sobre un sillón de mimbre instalado enfrente, desplegó la gigantesca vela cuadrada de papel del New York Herald y zarpó en él por el inconmensurable mar de letras que son las cotizaciones y los comentarios bursátiles. Mientras, su esposa Claire, otrora denominada simplemente Klara, se sentaba en diagonal frente a él a la mesa y desgajaba aburrida su pomelo matutino. Conocía, por muchos años de experiencia, la absoluta inutilidad de cualquier intento de romper mediante la conversación el muro de papel de cada mañana. Por eso dio la bienvenida al simpático paje de gorra parda y mejillas rojas como una manzana, que se dirigió a ella con el correo matutino: la bandeja traía una única carta. Sea como fuere, su contenido pareció interesarle sobremanera porque, sin dejarse influir por la experiencia acumulada, trató de interrumpir la lectura de su marido:
—Sólo un momento, Anthony—pidió. El periódico no se inmutó—. No quiero molestarte, Anthony, pero escúchame sólo un segundo, que corre prisa. Mary—dijo, pronunciando sin querer el nombre en inglés—, Mary acaba de cancelar su visita. No puede venir, dice, por mucho que quiera. Anda mal, muy mal del corazón, y el médico opina que no aguantará los dos mil metros de altura. O sea, que es imposible. Pero si estamos de acuerdo, dice, nos enviará en su lugar a Christine, ya sabes, la menor, la rubia, para que pase dos semanas con nosotros. Una vez, antes de la guerra, recibiste una foto de ella. Si bien tiene un empleo en un post-office, nunca se ha tomado unas verdaderas vacaciones; por eso, si las solicita, se las concederán enseguida, y entonces estaría encantada, después de tantos años, de «ofrecer sus respetos a ti, querida Klara, y al estimado Anthony», etcétera, etcétera.
El periódico no se inmutó. Claire, impaciente, insistió:
—A ver, ¿qué te parece? ¿La invitamos?... Seguro que a la pobre cría no le hará daño beber unas cucharadas de aire fresco, y, al fin y al cabo, es lo que toca. Una vez que estoy en Europa, debería conocer a la hija de mi hermana, que ya no mantenemos relación alguna. ¿Tienes algo en contra de que la haga venir?
El periódico crujió un poco. Asomó, azul y redondo, un anillo de humo del habano por encima del borde blanco, seguido de una voz indiferente y parsimoniosa:
—Not at all. Why should I?
Con esta lacónica respuesta concluía la conversación y empezaba un destino. Una relación se restablecía después de varias décadas, porque, a despecho del apellido de sonido casi aristocrático cuyo «van» no era más que una simple preposición holandesa y a pesar de la conversación mantenida en inglés por el matrimonio, Claire van Boole...