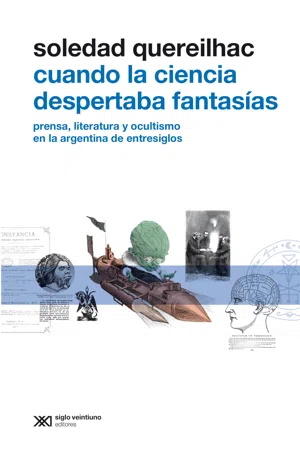![]()
1. La ciencia imaginada
Divulgación y maravillas en la prensa porteña
El siglo XIX ha sido escenario de un descomunal y progresivo desarrollo de las ciencias modernas, cuyos frutos se hicieron sentir, poco a poco o de manera abrupta, en la vida cotidiana de los hombres y las mujeres tanto en los países centrales como en aquellos en proceso de modernización. A lo largo del siglo, la actividad científica arrojó resultados de dimensión y cantidad incomparables con cualquier época pasada. La consolidación de la geología, la explicación de la evolución de las especies por la selección natural y la competencia, la constitución moderna de la química y el armado de la tabla periódica de los elementos, la teoría atómica de la materia, la teoría ondulatoria de la luz, las investigaciones sobre electricidad y magnetismo, las leyes de la termodinámica, la microbiología y la paulatina aplicación del conocimiento científico al desarrollo tecnológico son –siguiendo la historización de Stephen F. Mason (1986)– apenas los títulos que sintetizan los cruciales capítulos del conocimiento científico del siglo. Con sólo revisar enciclopedias que reconstruyen el orden cronológico de los descubrimientos y las teorías científicas, como las del notable divulgador Isaac Asimov (1973; 1990), se torna evidente que las referencias al quehacer científico del siglo XIX demandan la misma cantidad de entradas que las dedicadas a todo lo realizado en los siglos anteriores, una cantidad sólo equiparable a aquella que resume lo realizado en el siglo XX.
El avance en el conocimiento científico no sólo produjo inevitables transformaciones en la sociedad y en la cultura del siglo, sino que fortaleció toda una concepción de mundo cuyos cimientos comenzarían a debilitarse recién en la segunda década del siglo XX. Eric Hobsbawm reconoce que, a pesar de que un cambio radical en las ciencias se produjo en el decenio 1895-1905, cuando Albert Einstein, Max Planck y Sigmund Freud comenzaron a desarrollar las revolucionarias teorías que cambiarían nuestra comprensión (o incomprensión) del universo, a nivel de las representaciones colectivas y del sentido común de la población educada seguía rigiendo una concepción eminentemente mecánica del mundo, acorde con los paradigmas científicos decimonónicos (Hobsbawm, 1998b: 254). Si aún casi en el anonimato, tanto Einstein como Planck, sirviéndose de la matemática avanzada, estaban elaborando teorías sobre el espacio, el tiempo y la materia que se alejaban por completo de la intuición del lego, si las olvidadas investigaciones sobre la herencia de Mendel estaban siendo revisadas, y si Freud ya comenzaba a dar forma a la disciplina que desterraría a la razón y a la conciencia del gobierno exclusivo de la voluntad, la gran mayoría de la sociedad, e incluso buena parte de la comunidad científica, seguía adherida a una idea de ciencia y de progreso que era deudora de los logros decimonónicos.
La estructuración del universo dominante durante todo el siglo XIX, cimentada sobre todo en el desarrollo de las ciencias, era, según Hobsbawm, la de un arquitecto o un ingeniero:
Un edificio todavía inacabado, pero cuya finalización no podía retrasarse por mucho tiempo; un edificio basado en los “hechos”, sostenido por el firme marco de la causas determinantes de efectos y de las “leyes de la naturaleza” y construido con las sólidas herramientas de la razón y el método científico; una construcción del intelecto, pero una construcción que expresaba también, en una aproximación cada vez más precisa, las realidades objetivas del cosmos (1998b: 253).
Esta visión se correspondía sin mayores dificultades con la comprensión que los hombres y las mujeres comunes poseían del mundo material que los rodeaba a través de “la experiencia de los sentidos”. Acaso uno de los aspectos que mejor definía la firmeza y la larga vigencia de esta visión de mundo, o al menos que la sintetizaba fielmente, haya sido la invención del éter como soporte mecánico necesario de las ondas y otros fenómenos que se interpretaron como tales. Si bien no había pruebas fácticas de la existencia del éter tal como se lo concebía, los científicos creyeron durante muchos años en su existencia, creencia impuesta por la necesidad de explicar que las ondas y cualquier acción a distancia debían propagarse sobre un medio material que llenara el universo, dado que se consideraba imposible que un fenómeno pudiera desarrollarse sobre el vacío. A comienzos del siglo XX, esta concepción del éter como soporte mecánico fue descartada; pero, aun así, la insistencia en este supuesto medio elástico durante tantos años, a pesar de las numerosas experiencias que hacían inasible su existencia, resulta sumamente representativa para entender cuáles eran los parámetros dominantes de comprensión del universo en el siglo XIX, parámetros forjados ya en el siglo anterior pero reconfirmados entonces por los exitosos resultados del desarrollo científico.
En el campo de la historia de las ideas, por su parte, la corriente filosófica identificada como hegemónica durante buena parte del siglo XIX fue el positivismo, no sólo en las versiones de sus mentores intelectuales más visibles –Auguste Comte, John Stuart Mill y Herbert Spencer–, sino también, como ha estudiado Leszek Kolakowski, en sus sucesivas transformaciones durante la “época del modernismo” y comienzos del siglo XX. A pesar de estas variantes, Kolakowski admite que, reducido a su mínima expresión, el positivismo fue la doctrina filosófica que consagró a la ciencia como método excluyente de conocimiento y que, en lo concreto, funcionó como un conjunto de normativas sobre lo que podía y no podía constituirse como objeto de estudio, sobre la necesidad de excluir la metafísica, los juicios de valor y las abstracciones nominalistas de la genuina búsqueda de conocimiento y, mayormente, sobre la necesidad de una unidad fundamental del método científico. Este último punto significó, en su forma más general, la certeza de que “los modos de adquisición de un saber válido son fundamentalmente los mismos en todos los campos de la experiencia”, certeza que para muchos positivistas cristalizó luego en la ambición de que las áreas del saber se fusionaran en una “ciencia única”, concebida según los modelos de la física (Kolakowski, 1981: 21-22). Desde una evaluación más radical, para Hobsbawm, contrariamente al prestigio y la relativa autonomía de la filosofía en los siglos anteriores, en el siglo XIX el progreso de la ciencia “hizo de la filosofía algo redundante, excepto una especie de laboratorio intelectual auxiliar del científico” (Hobsbawm, 1998a: 261).
Ahora bien, ni la cosmovisión mecánica del mundo referida más arriba, ni el eco de una filosofía tan ligada al quehacer científico permanecieron circunscritos a los ámbitos académicos ni a los círculos de las elites ilustradas, sino que determinaron, además, toda una serie de creencias y representaciones colectivas en las sociedades occidentales acerca de las ciencias y de las posibilidades de la humanidad de conocer el mundo que habitaba. Puede decirse que hacia la segunda mitad del siglo XIX existieron dos circunstancias determinantes para que un rico y variado imaginario sobre las ciencias, los científicos y sus descubrimientos fuera conformándose tanto en las sociedades modernas como en aquellas en proceso de modernización, y para que este imaginario adquiriera de manera paulatina un inusitado protagonismo en la cultura: por un lado, el crecimiento de la alfabetización, del autodidactismo y, en simultáneo, el progresivo desarrollo de la prensa, verdadero espacio de iniciación de esos nuevos lectores; por otro, el hecho de que, como agrega Hobsbawm, “un número poco frecuente de grandes científicos escribieron en términos que les permitían ser fácilmente vulgarizados –en ocasiones, excesivamente–, Darwin, Pasteur, los fisiólogos Claude Bernard (1813-1878), Rudolf Virchow (1821-1902) y Helmholtz (1821-1894), por no hablar de físicos como William Thomson (lord Kelvin)” (1998a: 263), lista en la que habría que agregar, si se piensa en la Argentina, a Ernst Haeckel, Cesare Lombroso y Camilo Meyer.
Los descubrimientos y las nuevas teorías adquirían, con celeridad, una amplia divulgación en los periódicos. Sin poseer específica formación en ciencias, los lectores de diarios y revistas podían entrar en contacto con una versión banalizada de las novedades científicas de su tiempo, incluso aquellas vinculadas a temas de relativa complejidad como la teoría de la evolución, la bacteriología o los rayos X, circunstancia irreproducible en la actualidad si tomásemos temas equivalentes de la ciencia contemporánea. A ello debe agregarse, también, que hacia el último tercio del siglo XIX los avances técnicos en materia de electricidad, medicina, química, entre otras muchas disciplinas, comenzaron a hacerse palpables en la vida cotidiana a través del alumbrado público y la iluminación de los hogares, el acceso a nuevos medicamentos o el ingreso al hogar de la música a través del fonógrafo, entre otros miles de ejemplos que tocan a las comunicaciones, el transporte, la salud, el comercio y la información.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo en el último cuarto de siglo para el caso de la Argentina, los avances científicos se convirtieron en verdaderas noticias, en ocasiones bajo el formato de la información seria, en otras siguiendo el tenor de las “curiosidades”, pero de un modo u otro los descubrimientos y las nuevas teorías adquirieron notable presencia entre los temas de interés del periodismo. Aquello que la historia de las ciencias y de las ideas ha establecido como temas centrales del período puede ser encontrado también en el discurso con que diarios y revistas daban cuenta del quehacer científico, aunque aquí bajo formas vulgarizadas, por lo general sincréticas o integradoras de conceptos diversos. Y, sobre todo, con un enfoque que se hacía eco de la probable recepción del lector común; esto es, el asombro, el desconcierto, la fascinación frente al nuevo mundo develado por las ciencias. En el siglo del imponente avance en la visión secular del mundo, la divulgación periodística pareció reservarse para sí un tratamiento maravillado, asombrado y laudatorio de los descubrimientos científicos, al presentarle al público informaciones tamizadas previamente con un prisma de asombro positivo, y al transmitir la confirmación de un progreso indefinido.
Si bien resulta difícil reconstruir cuál era la efectiva capacidad de comprensión de las novedades científicas entre un público no formado en ciencias, sí es posible deducir la facilidad con que cualquier lector debía captar la valoración global con que se presentaba cada nuevo descubrimiento, cada nueva teoría, cada nuevo artefacto, e incluso los augurios del siglo por venir. Esta valoración global podría resumirse en el enfoque periodístico que abonaba siempre, de manera insistente, la idea de lo maravilloso ante los develamientos de la investigación científica. Maravillas en este caso laicas, racionales y explicables, pero no por ello menos asombrosas o, quizás por ello, más atractivas e impactantes porque ahora ciertos fenómenos que el sentido común hubiese relegado a la magia venían explicados por el prestigioso discurso de la ciencia.
En tres de los principales medios de prensa de la Argentina del último tercio del siglo XIX y comienzos del siglo XX –los diarios La Nación y La Prensa, y el semanario ilustrado Caras y Caretas– es posible hallar una gran cantidad de ejemplos, ciertamente variados, de esta perspectiva secular-maravillada en la información, tanto vinculados con el desarrollo de una ciencia local como con las noticias que llegaban de los países centrales. Una de las claves de esta construcción simbólica fue su gran heterogeneidad, esto es, la amplia y miscelánea confluencia de temas que se consideraban vinculados a esa laxa categoría de “lo científico”. Dentro de ella, se incluían tanto la reseña de los descubrimientos y de nuevas teorías, como también espectaculares notas sobre casos raros de la biología, la psicología o la técnica, y referencias al posible carácter científico de prácticas ocultistas, como el espiritismo, el magnetismo animal, la telepatía, la clarividencia, algunas ideas de la teosofía y ciertos ejercicios incorporados a la medicina, como el hipnotismo y la sugestión. Dentro de “lo científico”, el periodismo solía incluir, en una relación de contigüidad, zonas de la cultura de entresiglos que no necesariamente gozaban del mismo nivel de legitimación científica o que de hecho aún no la tenían, ni la tendrían en el futuro. Artículos que informaban sobre las exploraciones de miembros de la Sociedad Científica Argentina a diferentes regiones del país podían convivir en un periódico con otros que informaban sobre el estudio de las habilidades de los médiums que llevaban a cabo el psiquiatra italiano Cesare Lombroso o el químico británico William Crookes en sus respectivos países, y el punto en común que compartían ambas informaciones era la perspectiva del redactor, que celebraba casi indistintamente los nuevos avances de la ciencia. Ciencia “oculta” y ciencia “materialista” –dos términos de época– confluían en el espacio contiguo de los medios de prensa, alentando una concepción elástica, aún inestable, pero sin dudas en constante ampliación, de “lo científico”. Asimismo, cuando el artículo no se vinculaba con el ejercicio de las ciencias ocultas y se ocupaba, por ejemplo, del retrato de científicos admirados por la sociedad, como los que Caras y Caretas publicó a propósito del ingeniero norteamericano Thomas Edison, la dimensión maravillada era convocada desde el enfoque, con títulos como “El mago del norte en su laboratorio” (nº 366, 7/10/1905). Así, en la amplia gama de grises que se desplegaba entre los términos “mago” y “laboratorio”, la prensa construía su repertorio vulgarizado de “lo científico”.
Podría aducirse, sin embargo, que la heterogeneidad de aquello que la prensa presentaba como de incumbencia científica respondía, con las distorsiones propias de la divulgación, a lo que en efecto sucedía en ciertas áreas del campo científico: mientras en el último tercio del siglo XIX surgían nuevas disciplinas como la psicología y la sociología –cuyo estatuto de “ciencia” suscitó debates y demandó complejas argumentaciones (Biagini, 1986: 241-320)–, otras eran descartadas, como la frenología, o lo serían décadas más tarde, como la fisiometría. Mientras prácticas consideradas seudocientíficas o meras supercherías como la hipnosis se incorporaban ya definitivamente a la psiquiatría, el darwinismo social dio forma a la eugenesia, que proponía trasladar mecanismos de selección aplicados en ganadería y agricultura a las sociedades humanas para mejorar así la “raza” y desterrar las enfermedades o conjurar el fantasma de la degeneración. Por su parte, la identificación de rayos, como los llamados “X” por el alemán Wilhelm Röntgen, pero también de otros algo más escurridizos como los catódicos de Crookes y los llamados Becquerel (la puerta de entrada al estudio de la radiactividad), parecía transmitir la idea de que lo sobrenatural iba cobrando forma natural por compulsa del quehacer de químicos y físicos, y estas revelaciones fueron tan alentadoras que hasta se avanzó en la investigación de rayos falsos, como los famosos “rayos N”, defendidos en su momento por el físico René Blondlot. Además, en las esquinas del campo científico estaban las investigaciones sobre mediumnidad, magnetismo animal y otros fenómenos paranormales, cuando no espiritistas, que llevaban a cabo científicos prestigiosos, pertenecientes a academias de ciencias y universidades, que todavía alentaban la hipótesis del posible carácter científico de su objeto de estudio a pesar de las polémicas y las críticas de sus colegas materialistas. Estos enfoques cientificistas del problema del espíritu y las fuerzas de la mente hacían aún más compleja la tarea de definir con precisión qué se incluía y qué quedaba fuera de la ciencia.
Para el caso puntual de la Argentina, cabe agregar el hecho de que el desarrollo científico estaba escribiendo en esos años sus primeros capítulos, estrechamente ligados a un proyecto de modernización impulsado desde el Estado. A partir de la segunda mitad del siglo XIX y con mayor fuerza desde la presidencia de Domingo F. Sarmiento (1868-1874), el país asistió a la inauguración de sus instituciones científicas (facultades y academias ligadas a universidades, sociedades y círculos científicos, museos, observatorios, zoológicos, hospitales); a la importación de científicos extranjeros,...