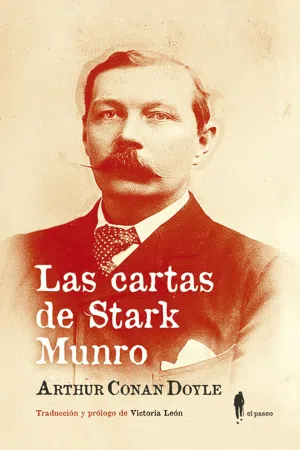![]()
IV. Hogar, 1 de diciembre, 1881.
Quizá esté siendo injusto contigo, Bertie, pero me parece que en tu última carta había indicios de que la libre expresión de mis ideas sobre la religión te había causado desagrado. Estoy preparado para que estés en desacuerdo conmigo. Pero que te opusieras a una libre y sincera discusión de tales temas sobre los que, por encima de todos los demás, todos los hombres deberían ser sinceros, te confieso que me decepcionaría. El librepensador se ve en esta desventaja en la sociedad común: que, mientras se consideraría de muy mal gusto por su parte imponer su opinión no ortodoxa, la misma consideración no supone obstáculo alguno para aquellos con los que está en desacuerdo. Hubo un tiempo en que exigía coraje ser cristiano. Ahora hace falta para no serlo. Y, si es necesario ponerse una mordaza y esconder nuestros verdaderos pensamientos incluso cuando escribimos en confianza a nuestros más íntimos… Pero, no. No puedo creerlo. Tú y yo hemos enfrentado muchos pensamientos juntos y los hemos perseguido hasta dondequiera que nos llevaran, Bertie; así que escríbeme y dime que soy un idiota. Hasta que obtenga esa reconfortante seguridad, pondré en cuarentena cualquier cosa que hipotéticamente pudiera resultarte ofensiva.
¿No te parece la locura una cosa escalofriante, Bertie? Es una enfermedad del alma. ¡Pensar que puedes estar ante a un hombre de mente noble, lleno de todas las altas aspiraciones, y que una horrible causa física como la caída de una espícula ósea de la faceta interior de su cráneo en la superficie de la membrana que recubre su cerebro pueda convertirlo en una criatura obscena con atributos bestiales! Que la individualidad de un hombre darse la vuelta por completo y que una vida haya de contener esas dos personalidades contradictorias, ¿no es asombroso?
Yo me pregunto dónde está el hombre, la más recóndita esencia del hombre. Fíjate en todo lo que puedes sustraer de ella sin tocarla. No se encuentra en los miembros que le sirven de herramientas, ni en el aparato que le sirve para digerir, ni en aquel que le permite inhalar el oxígeno. Todos estos son meros accesorios, los esclavos del dueño interior. ¿Pero, dónde está este, entonces? No se encuentra en los instrumentos que sirven para expresar sus emociones, ni tampoco en los ojos ni en los oídos, de los que pueden prescindir ciegos y sordos. Tampoco en la armazón de hueso que es la percha sobre la que la naturaleza cuelga su velo de carne. En ninguna de esas cosas se halla la esencia del hombre. Y, entonces, ¿qué queda? Una masa arqueada y blanquecina parecida a masilla, unas cincuenta onzas de peso con una serie de filamentos blancos colgando de ella y aspecto no muy distinto del de las medusas que flotan en nuestros mares en verano. Pero esos filamentos solo sirven para conducir la fuerza nerviosa hasta los músculos y órganos que sirven a propósitos secundarios. Pueden, por tanto, descartarse. Y no termina aquí nuestra eliminación. Esa masa central de materia nerviosa puede ser reducida al mínimo por todas partes sin que parezca que hayamos encontrado el asiento del alma. Algunos suicidas se han volado de un tiro los lóbulos frontales del cerebro y han vivido para arrepentirse. Algunos cirujanos han eliminado distintas secciones de él. La mayor parte sirve meramente al propósito de proporcionar los impulsos del movimiento, y muchas de ellas al de la recepción de impresiones. Todo eso puede dejarse a un lado en la búsqueda del asiento físico de lo que llamamos el alma (la parte espiritual del hombre). ¿Y qué queda? Un pequeño amasijo de materia, un puñado de masa de nervios, unas pocas onzas de tejido, pero allí (allí, en algún lugar) habita esa semilla impalpable de la que el resto de nosotros no es más que el envoltorio. Los antiguos filósofos que situaban el alma en la glándula pineal no estaban en lo cierto, pero, después de todo, casi estuvieron a punto de dar en el blanco inusitadamente.
Quizá tú encuentres mi fisiología incluso peor que mi teología, Bertie. Mi manera de contarte las cosas es bastante natural si tienes en cuenta que siempre me siento a escribir bajo el influjo de las últimas impresiones que he tenido. Toda esta digresión sobre el alma y el cerebro ha surgido, simplemente, de la circunstancia de haber pasado las últimas semanas con un loco. Te contaré cómo sucedió de la manera más clara posible.
Recordarás que en mi última carta te explicaba lo incómodo que había estado encontrándome en casa, y cómo mi estúpido error había enojado a mi padre y había hecho mi situación aquí muy difícil. Creo que mencioné que había recibido una carta de los abogados de Christie & Howden. Pues, bien, adecenté mi sombrero de los domingos, y mi madre se subió a una silla y me aterrizó dos veces en la oreja con un cepillo de ropa en la creencia de estar haciendo el cuello de mi abrigo más presentable. Espaldarazo con el que salí al mundo mientras mi querida madre se quedaba en las escaleras mirándome marchar y deseándome éxito.
La verdad es que me hallaba en un estado de considerable agitación cuando llegué a la oficina, pues soy una persona mucho más nerviosa de lo que cualquiera de mis amigos creerá nunca que soy. Sin embargo, me llevaron de inmediato a ver al señor James Christie, un tipo de hombre enjuto, afilado, de labios finos, con maneras abruptas y esa especie tan escocesa de precisión del discurso que da una impresión de claridad de pensamiento tras él.
«Tengo entendido por lo que me ha dicho el profesor Maxwell que busca usted un empleo, señor Munro», dijo.
Maxwell me había dicho que me ayudaría en lo posible, pero recordarás que tenía reputación de hacer tales promesas con bastante facilidad. Aunque si he de hablar por experiencia propia, para mí ha sido un excelente amigo.
«Me encantaría saber de cualquier puesto», respondí.
«De su cualificación médica no hace falta hablar», prosiguió repasándome con la vista de la manera más inquisitiva. «Su licenciatura en Medicina responderá por eso. Pero el profesor Maxwell pensó que usted era particularmente adecuado para esta vacante por razones físicas. ¿Puedo preguntarle cuánto pesa?».
«Noventa kilos».
«Y alcanza usted, según estimo, unos seis pies de estatura».
«Exactamente».
«Acostumbrado, deduzco, al ejercicio muscular de toda índole. Bien, no hay duda de que es usted el hombre idóneo para el puesto, y estaré encantado de recomendarlo a lord Saltire».
«Olvida usted —dije— que no sé aún de qué puesto se trata, ni tampoco los términos de su oferta».
Se echó a reír al oír esto. «Ha sido un tanto precipitado por mi parte —dijo—, pero no creo que vayamos a discutir por el puesto ni por los términos. Quizá haya oído hablar usted de la lamentable desgracia de nuestro cliente, lord Saltire. ¿No? Para resumirlo, entonces, su hijo, el excelentísimo James Derwent, heredero de su patrimonio y su único hijo, sufrió una insolación mientras pescaba sin sombrero el pasado julio. Su mente nunca se ha recuperado, y ha permanecido desde entonces en un estado crónico de hosquedad melancólica con ocasionales estallidos de manía violenta. Su padre no permite que lo saquen de Lochtully Castle, y es su deseo que haya un médico allí para asistir a su hijo en todo momento. Su fuerza física sería, por supuesto, muy útil para refrenar esos violentos ataques de los que le he hablado. La remuneración será de doce libras al mes, y se le pedirá que empiece a desempeñar usted su trabajo mañana mismo».
Volví caminando a casa, mi querido Bertie, con el corazón dándome saltos y como si el suelo fuera algodón bajo mis pies. No llevaba más de ocho peniques en el bolsillo, y empleé hasta el último en un cigarro de primera para celebrar la ocasión. El viejo Cullingworth siempre ha sido muy partidario de los lunáticos para principiantes. «¡Consíguete un lunático, muchacho! ¡Consíguete un lunático!», solía decir. Y no solo se trataba del puesto, sino de las excelentes conexiones que me abriría. Me parecía ver exactamente lo que iba a suceder. Hay alguien caería enfermo en la familia (quizá el propio lord Saltire, o su esposa). No habría tiempo de mandar a nadie pedir otro consejo. Me consultarían a mí. Me ganaría así su confianza y me convertiría en el médico de la familia. Y ellos me recomendarían a sus adinerados amigos. No podía estar todo más claro. Ya me debatía, al llegar a casa, entre si merecería la pena o no dejar una lucrativa consulta rural para aceptar la cátedra que iban a ofrecerme.
Mi padre se tomó la noticia con bastante filosofía, no sin cierto comentario algo sardónico acerca de mi paciente y de mi idoneidad para estar en su compañía. Pero para mi madre fue un relámpago de alegría seguido de un trueno de consternación. Solo disponía de tres camisetas interiores, pues mi mejor ropa blanca había ido a Belfast para que le repasaran delanteras y puños; los camisones de dormir aún no llevaban las iniciales, y había una docena más de dificultades domésticas en las que los hombres nunca pensamos. Atormentaba a mi madre la terrible visión de lady Saltire examinando mis cosas y descubriendo el agujero en el talón de alguno de mis calcetines. Juntos dimos un largo paseo, y antes de la noche su espíritu podía descansar, y yo me había gastado mi primer mes de salario por adelantado. De camino a casa, iba orgullosa por la importancia de las personas a cuyo servicio yo iba a entrar. «En realidad, querido —decía—, en cierto modo, son parientes tuyos. Estás ligado muy estrechamente a los Percy, y los Saltire tienen sangre Percy también. Ellos pertenecen a una rama secundaria, y tú estás más cerca de la línea principal, pero no podemos negar la conexión». Me provocó un sudor frío cuando me sugirió que, para facilitar las cosas, le escribiría a lord Saltire y le explicaría nuestras respectivas posiciones. Varias veces durante la noche la oí murmurar en tono complaciente que ellos no eran más que la rama secundaria.
¿No soy el narrador más lento del mundo? Tú me animas a serlo con tu generoso interés por los detalles. Pero, aun así, procuraré ir un poco más rápido ahora. A la mañana siguiente me hallaba de camino a Lochtully, que, como sabes, se halla al norte de Perthshire. Este se encuentra a tres millas de la estación, y es un enorme edificio gris con pináculos y dos torres que sobresalen de los bosques de abetos igual que las orejas de una liebre de una mata de hierba. Cuando nos dirigíamos a la puerta, me sentí bastante intimidado (y en absoluto como habría debido sentirse la línea principal al condescender a visitar a la rama secundaria). En el vestíbulo apareció un hombre de aspecto grave y cultivado a quien, en mi nerviosismo, a punto estuve de estrechar la mano cordialmente. Por fortuna, él impidió el inminente saludo explicando a tiempo que era el mayordomo. Y me hizo pasar a un pequeño estudio, donde todo apestaba a barniz y a cuero marroquí, para que esperase allí al gran hombre. Este resultó al llegar una figura mucho menos formidable que su sirviente. Y lo cierto es me sentí completamente tranquilo en cuanto empezó a hablar. Es un hombre canoso, de rostro enrojecido y rasgos afilados, con una expresión entrometida y, aun así, benevolente, muy humana y con una pizca de vulgar. Su esposa, sin embargo, a la que fui presentado después, es una persona de lo más deprimente (rostro pálido y frío de cuchillo con párpados caídos y venas azules muy prominentes en las sienes). Ella volvió a cohibirme justo cuando empezaba a relajarme bajo la influencia de su esposo. Pero lo que más me interesaba era ver a mi paciente, a cuya habitación me condujo lord Saltire después de que tomáramos una taza de té.
La habitación era una amplia y desnuda situada al final de un largo pasillo. Cerca de la puerta había un criado sentado, al que habían dejado allí para cubrir el hueco entre los dos médicos, y pareció considerablemente aliviado por mi llegada. Junto a la ventana (que estaba provista de un refuerzo de madera, como los de las habitaciones de los niños), había sentado un joven alto de cabellos y barba amarillos que levantó un par de ojos azules sobresaltados cuando entramos. Estaba pasando las páginas de un ejemplar atado del Illustrated London News.
«James, este el doctor Stark Munro, que ha venido a cuidar de ti», dijo lord Saltire.
Mi paciente murmuró algo para sus adentros que me pareció sospechosamente parecido a algo así como «¡el maldito doctor Stark Munro!». Y el par, evidentemente, debió de pensar lo mismo, pues me hizo a un lado tomándome del codo.
«No sé si le han dicho que James es ahora algo brusco en sus modales», dijo. «Su carácter se ha deteriorado mucho desde que le ocurrió esta calamidad. No debe ofenderse usted por nada que él haga o diga».
«En absoluto», respondí.
«Hay una mancha de esta índole en la familia de mi esposa —susurró el pequeño lord—; los síntomas de su tío eran idénticos. El doctor Peterson dice que la insolación fue la causa desencadenante. La predisposición ya estaba ahí. Puedo decirle que el criado siempre estará en la habitación contigua de manera que usted pueda llamarlo si necesita ayuda».
Entonces lord y criado se marcharon y me dejaron a solas con mi paciente. Pensé que no debía perder tiempo en establecer una relación amable con él, así que acerqué una silla a su sofá y empecé a hacerle algunas preguntas sobre su salud y hábitos. No pude obtener ni una sola palabra en respuesta. Permaneció sentado, hosco como una mula, y con una especie de mueca de desprecio en su bello rostro que me demostraba muy bien que lo había oído todo. Lo intenté una y otra vez, pero no conseguí arrancarle ni una sílaba; así que, finalmente, le di la espalda y comencé a ojear unos periódicos ilustrados que había sobre la mesa. Él no lee, al parecer, y no hace más que mirar las imágenes. Pues, bien, pues yo estaba sentado medio vuelto de espaldas, cuando podrás imaginar mi sorpresa al sentir que algo tiraba suavemente de mí y ver una enorme mano marrón intentando deslizarse en el bolsillo de mi abrigo. La sujeté por la muñeca y me volví rápidamente, pero demasiado tarde para impedir que mi pañuelo escapara y fuera a esconderse tras el excelentísimo James Derwent, que se quedó sonriéndome igual que un mono travieso.
«Vamos, puede hacerme falta», dije intentando tratar el asunto como si fuera una broma.
Él empleó cierto lenguaje que resultó más bíblico que religioso. Vi que no tenía intención de rendirse, pero yo estaba decidido a no dejarlo salirse con la suya. Tiré del pañuelo y él, con un gruñido, me cogió la mano con las suyas. Tenía un agarre poderoso, pero logré apoderarme de su muñeca y retorcérsela hasta que, con un aullido, soltó mi propiedad.
«Qué divertido», dije fingiendo reír. «Hagámoslo de nuevo. Veamos si puedo recuperarlo otra vez».
Pero él había tenido suficiente juego. Aunque, no obstante, parecía de mejor humor que antes del incidente, y logré obtener unas pocas y breves respuestas a las preguntas que le hice.
Y a esto venía que empezara a disertar acerca de la locura al comienzo de esta carta. ¡Qué cosa tan extraña! El hombre, por lo que he sabido de él, pasa repentinamente de un extremo a otro de su carácter. Está lleno de altibajos. Pero, a pesar de todo, sigue siendo la misma persona. Me han dicho que solía ser exquisito tanto en su manera de vestir como de hablar hace solo unos meses. ¡Ahora no es más que un malhablado grosero! Tenía un excelente gusto literario. Ahora se te queda mirando con los ojos fijos si hablas de Shakespeare. Y, lo más extraño de todo: solía ser un tory redomado en sus opiniones. Ahora le encanta airear las ideas más demócratas, y de un modo innecesariamente ofensivo. Cuando, finalmente, intimé con él, descubrí que no había nada tan fácil sobre lo que hacerlo hablar como la política. Debo decir que, en esencia, creo que sus nuevas opiniones son probablemente más sensatas que las antiguas, pero la sinrazón está en su súbito cambio incomprensible y en los violentos exabruptos de su discurso.
Con todo, me llevó algunas semanas ganarme su confianza hasta el punto de sostener una auténtica conversación con él. Durante bastante tiempo se mantuvo sumamente hosco y suspicaz, molesto ante la constante vigilancia a la que lo sometía. Y esta no admitía descanso, pues estaba lleno de trucos simiescos. Un día se hizo con mi petaca y metió dos onzas de mi tabaco en el largo cañón de una pistola oriental que colgaba de la pared. Lo abarrotó por completo con el escobillón, y no fui capaz jamás de sacarlo. En otra ocasión arrojó una escupidera de loza por la ventana, y la habría seguido el reloj si yo no lo hubiera impedido. Todos los días lo llevaba a dar un paseo de dos horas, salvo cuando llovía, y entonces caminábamos por la habitación durante el mismo tiempo. ¡Ay, pero qué vida terrible y deprimente aquella!
Se suponía que no debía perderlo de vista en todo el día, con dos horas de descanso cada tarde y una noche libre los viernes. ¿Pero de qué podía servirme una noche libre cuando ni había cerca ninguna población ni yo tenía amigos a los que visitar? Leí bastante, pues lord Saltire me dejó disponer de su biblioteca. Gibbon me proporcionó un par de semanas deliciosas. Tú sabes el efecto que produce. Pareces flotar serenamente sobre una nube, contemplando desde arriba ejércitos y flotas de pigmeos, con un sabio Mentor siempre a tu lado para susurrarte el significado interior de ese todo majestuoso.
De ve...