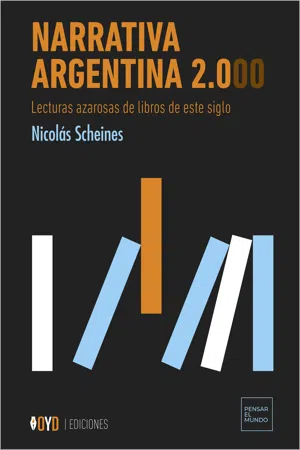
This is a test
- 335 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Narrativa Argentina 2.000 se propone como una búsqueda para comprender qué es ser un Escritor en las primeras dos décadas del siglo XXI en Argentina. Nicolás Scheines encara esta búsqueda a partir de las reseñas de más de 45 libros, que exploran la construcción de distintos modelos de "figura de autor", y ensaya uno propio a partir de un prólogo autobiográfico. No se trata de una canonización de autores, sino de lecturas azarosas que ofrecen un pantallazo para conocer de qué se trata la narrativa argentina contemporánea.
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Narrativa Argentina 2.000 de Nicolás Scheines en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Letteratura y Storia e teoria della critica letteraria. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
LetteraturaPRÓLOGO
ESTE LIBRO DE CRÍTICA LITERARIA ES UN LIBRO SOBRE MÍ
A la carrera de Letras uno ingresa queriendo ser escritor, se forma para ser crítico y sale siendo docente.
PROVERBIO DICHO EN PUAN
Desde siempre quise ser Escritor. Va más allá de la edad a la que llega mi memoria. Si lo que dice Freud es correcto, las personas tenemos recuerdos conscientes recién a partir de los 6 años, a menos que hayamos vivido alguna experiencia traumática antes. No podría asegurar que quiero ser Escritor desde aquella edad, no lo tengo tan claro, pero sí puedo decir que, cuando me mudé de mi casa de toda la vida, a los 26 años, encontré un cuaderno de primer grado donde yo contaba una historia ilustrada de cuando Colón llegó a América. Supongo que ese día en el que escribí aquel cuaderno habré tomado la decisión, pero no lo sé, no lo podría saber.
Hasta cuarto grado fui a una escuela progre y a partir de quinto me cambié a un colegio bien, en el que aprendí a decir «colegio» en vez de «escuela». En la escuela progre era líder (en un curso de veinte alumnos, en una escuela en la que se fundaban grados a medida que avanzábamos), todos me conocían (todos nos conocíamos) y a las maestras y directoras se las llamaba por el nombre de pila (nada de «señorita» o «miss») y se las saludaba con un beso. En el colegio bien me llamaron por mi apellido desde el primer día casi hasta el último, compartí año con unos ochenta chicos separados en tres divisiones y comprendí desde el comienzo que la sociedad puede ser más compleja que ese pequeño mundo donde formaba parte de un grupo selecto que mandaba sobre el resto, con paternalismo y crueldad por partes iguales, como cualquier chico sabe aplicar.
En la escuela progre, aprendí a leer y a escribir, pero no tengo registros de haber ahondado en ninguna de las dos tareas: me gustaba más dibujar y pintar, hacer cuentas y jugar al fútbol, al handball o al quemado. El gesto de escritura más grande que recuerdo de aquellos tiempos no lo hice yo: una vez, en la puerta de uno de los cubículos del baño de varones, apareció como por arte de magia la siguiente expresión: «CAGÁ BIEN, GORDO». Rebeldía. Iconoclastia. Hoy diría que fue un perfecto gesto sarmientino, pero la verdad es que por ese entonces solo sabía que Sarmiento había sido un maestro que nos regalaba un feriado una vez al año. No sé cómo soy capaz de recordar tan claramente mis sensaciones frente a aquel episodio, pero estoy viendo las letras blasfemas (incluso para los parámetros de la escuela progre) como si hubiese sucedido ayer. La malapalabra, la orden, la asociación infantil entre el excremento como un peso en el cuerpo que hace que las personas sean gordas (¿y luego de expulsarlo, más flacas?), todo me pareció aberrante, pero me daba tranquilidad saber que no había sido uno de los míos (porque, claro, era líder: me hubiese enterado). Bueno, estaba equivocado. Había sido uno del grupo privilegiado de los cinco. Con la complicidad de otros dos. Sin la mía (que, por supuesto, me hubiese negado, invalidando el uso de la palabra como herramienta para el humor y clausurando de plano todo el chiste).
Eso fue en cuarto grado. El mismo año se fundaba un club al que para entrar había que recibir en cada brazo diez latigazos de la banda elástica de una carpeta A4 que todos teníamos para Plástica y había que oler durante medio minuto los aparatos movibles de Matías, un outsider al grupo de los cinco que tenía intenciones de asumir el liderazgo, sin mi presencia. Fui el último en unirme al club, justo cuando ya se empezaba a disolver, cuando ya perdía la gracia.
De los cinco amigos, cuatro integrábamos un grupo aún más exclusivo: «la banda». Yo, como buen líder que me creía, tenía el privilegio de tocar la guitarra. Íbamos a los ensayos (la mayoría, individuales; algunos, de la formación completa), y en las prácticas para el concert escolar de fin de año simulábamos que tocábamos: teníamos que preparar una canción de los Beatles que íbamos a tocar solo nosotros cuatro, destacándonos por sobre el resto. Mi guitarra era eléctrica, lo que la hacía más difícil de transportar y me obligaba a usar un cable y un amplificador. En casa me hacían practicar sin enchufar, para no hacer mucho lío. Realmente no me importaba: no me gustaba tocar la guitarra, me salía mal y no me interesaba la música. Tanto, que mi profesor (el padre de uno de los chicos) lo notó, y una clase en la que tocaba sin esmero y fallaba en recordar los acordes me sugirió que si no me gustaba, podía hacer otras cosas con la música. Esa clase practicamos «composición». Me preguntaba qué me pasaba que tocaba con tanto desgano, y yo le respondía que estaba cansado. Esa vez compuse una canción, de la que aún conservo la melodía en la cabeza y los primeros versos: «Tengo sueño / quiero dormir / en la cama / hasta morir. / Hoy desperté / junto al sol», y seguía, pero tanto no me acuerdo. A la distancia, oigo la melodía como una vulgar copia de «De música ligera» y la letra suena un tanto depresiva para un nene de 10 años, pero eso era lo que me salía en ese momento. Nunca escribí esos versos en un papel, pero un poco estaba escribiendo ya.
A fin de año, mi supuesto liderazgo estaba en ruinas: no pude tocar en el concert porque mi mamá me sacó de guitarra debido a mi falta de interés (me enojé mucho en su momento, pero fue un poco un acting, porque en verdad odiaba la guitarra; el dolor, claro está, era ver que mi lugar de privilegio en la composición social de esa microsociedad de veinte chicos de 10 años era desplazado: pasaba de la élite que tocaba aparte en el concert a ser un niño más dentro del coro); ya no estaba entre los mejores en fútbol ni tampoco en Plástica; hacer cuentas había perdido prestigio y ya no otorgaba ningún tipo de distinción social; la interacción con mujeres comenzaba a ser un factor de importancia, pero a mí me interesaban menos que la guitarra.
Tuve una oportunidad de remontar, ya no con la aprobación de mis pares, sino de mis superiores: además de la música, a fin de año todos los más grandes del colegio (desde cuarto hasta séptimo grado) presentábamos una obra de teatro. Todos nos postulamos para ser piratas, pero alguno de cuarto tenía que ser Peter Pan: la directora de inglés me sacó del aula una tarde para ofrecerme el desafío. Primero me hice el duro, el «yo quiero ser pirata como todos los demás», pero pronto acepté, inflado el ego por la vanidad, seguro de que iba a hacer mi mejor papel, de que «claro, ¿quién mejor que yo para hacerlo?». Nos habían anunciado a todos los Peter Panes (uno por curso) que íbamos a volar, que todo iba a ser grandioso. Luego, cuando estuvieron los libretos listos, descubrí que tenía apenas tres líneas para memorizar, menos que mi amigo que había sido designado para ser el Capitán Garfio de mi año, y que los arneses no funcionaban: no habría vuelo.
Irremontable por donde se lo mire, ese año no me trajo ninguna satisfacción (ni siquiera la de un campamento que prometía ser mágico y salió espantoso). El grupo que antes había sido de cinco y que luego conformábamos cuatro, ahora había pasado a ser un grupo de tres —sin mí—, fomentado por el profesor de música, que se maravillaba con las habilidades de mis amigos y los llevaba a un lugar secreto —del que mis propios amigos no me podían contar nada— llamado «Lavanda», con un juego de palabras lastimoso, donde todos aprendieron a tocar «Cantaloop» y se perfeccionaron en sus destrezas. Yo ya no tenía nada que ver con ese micromundo de la música, y en paralelo, el resto del curso se resquebrajaba con deserciones aquí y allá. Lejos había quedado mi pudor aquel día en que el mismo chico que había escrito «CAGÁ BIEN, GORDO» me había bajado los pantalones durante una persecución por el aula, dejando a la luz (y, sobre todo, a la vista de las chicas del curso) mi nalga derecha, en el hecho más vergonzoso del que tenga memoria. Nunca lo perdoné por aquella ignominia, que visto a la distancia, fue una clara condensación de mi pérdida total de autoridad dentro de ese grado.
Ese diciembre en mi casa se hizo una pileta de material y recuerdo que su estreno con el grupo de cinco amigos fue la última vez que los vi a todos. Casi como una distinción de clase propia de las sociedades de adultos, los dos amigos que teníamos pileta de material nos cambiamos al colegio bien. Yo no volví a hablar con los otros; mi amigo siguió vinculado a través de «Lavanda». Por esos años escribir no era ni siquiera un anhelo, y apenas si me entretenía con algunos libros infantiles, entre los que se destacaba El pequeño Nicolás, menos por las destrezas de René Goscinny que por la homonimia que compartía con el protagonista, un niño de mi edad.
Entrar al colegio nuevo fue una experiencia movilizante. Todo era distinto, desde el uniforme con camisa, corbata, pantalón de vestir y zapatos hasta el trato con los docentes, compañeros y personal que no sabía que podía existir en un colegio, como una señora con un megáfono encargada de entregar chicos a sus padres o un hombre grande con un triciclo que transportaba cosas entre el edificio de primaria y el de secundaria. Hasta había un kiosko en el patio. Recuerdo que mi papá me dio un billete de dos pesos mientras hacía la fila para saludar a la bandera el primer día de clases. En el recreo me compré una barrita de cereal Felfort (cuando eran las únicas que existían en el mercado y nadie las compraba) y un jugo Baggio. El vuelto se lo presté a un compañero, que nunca me lo devolvió, pese a que se lo pedí reiteradas veces. Otro chico se encargaba de pedir comida a los que salían del kiosko. Uno de los más grandes me dijo que no me sintiera obligado a darle, que ese chico siempre hacía eso. Cuando terminé la fila del kiosko el recreo casi había terminado. Me senté en un escalón, comí lo que había comprado y sonó el timbre, otra novedad.
En el siguiente recreo me preguntaron que quién me gustaba. Como no entendí la pregunta, me la repitieron. Dije que nadie. No fue una buena respuesta. Pronto descubrieron que mi interés por las mujeres —y por cualquier elemento vinculado al sexo— era nulo. Mi amigo, en cambio, rápidamente logró ponerse de novio durante un recreo. Después cortó. No me contó nada, yo me enteré por terceros. Se lo recriminé. No me dijo nada. Nunca decía nada él, y sin embargo encajaba mucho mejor que yo.
Todos pensaban que él y yo veníamos juntos, así que cada vez que lo querían invitar a él a una casa se sentían obligados a invitarme a mí también. Yo aproveché ese viento de cola para ganarme cierta popularidad, pero rápidamente comprendí que mi lugar estaba más vinculado al de «manager»: era el que hablaba por mi amigo, el que organizaba los planes, el que contaba historias sobre él que todos querían saber. Por ejemplo, cómo era que tocaba así el piano. Una nueva profesora de música también se maravilló con su habilidad, mientras yo tenía serios problemas intentando dominar una flauta (otra novedad del colegio bien). En el fútbol también era mejor. Y a nivel académico no había nada que cuestionar: ambos éramos buenos, ambos teníamos la capacidad de entender sin prestar atención y de charlar en clase y aprobar con buenas notas para cerrarles la boca a las maestras que nos separaban de nuestros asientos: pero él siempre era un poco mejor.
Resignado a que todos me llamasen por mi apellido y a que todos me creyesen un anexo menos interesante de mi amigo, ocupé el lugar que los demás me asignaron en esta nueva sociedad, entendiendo que para que exista un líder tiene que haber un pueblo, y que mi rol ahora era el de ser «uno más».
Creo que por esa época —más o menos mitad de año— surgió uno de los tantos concursos que organizaba el colegio, el primero que me interesó: escribir un cuento. Era como debían ser los concursos: con un pseudónimo, poniendo los datos del pseudónimo en un sobre dentro de una urna, un texto de tantas páginas y determinado tipo de hoja; el tamaño de letra no se especificaba, porque se escribía a mano. El anonimato me daba impunidad, me ofrecía la chance de destacarme en algo sin arriesgar nada: si ganaba, era toda gloria; si perdía, nadie se iba a enterar de que había participado. Era mi modo silencioso de intentar recuperar mi lugar como líder, volver a ser un faro para mis compañeros, aunque sea en algo tan nimio como escribir.
La concatenación de los hechos haría pensar que gané ese concurso. No. Por supuesto que no. Por supuesto que el que ganó fue mi amigo. Un relato maravilloso, que llenó de miedo a todos, que erizó pieles púberes y que suscitó el aplauso conjunto e inexpugnable. Yo también aplaudí. En última instancia, era mi amigo quien había ganado, y no alguien de otro curso. Pero la sangre me hervía por dentro: descubría que mi amigo era mejor que yo incluso en algo que casi no le interesaba. Es posible que ese día —sí, ese día— haya decidido ser Escritor, para poder adquirir algo de prestigio entre mis pares, para poder ser motivo de orgullo para mis padres, que me creían más cerca de las matemáticas, por las Olimpíadas en las que participé y llegué lejos (aunque claro, no tan lejos como mi amigo).
De mi amigo recuerdo miles de cosas (prefiero no llamarlo por el nombre, no tanto por preservar su identidad como por no volverlo, una vez más, más importante que yo), pero una que viene a colación de esta historia es que él me introdujo en el mundo del rock nacional, que me permitía entretenerme con las letras. En realidad, a mí ya me gustaba (cantaba canciones de Fito Páez y de Los Pericos con fervor desde los 4 años), pero él me amplió el espectro. Seguro hoy lo negaría, pero en su momento (a los 11, 12) le gustaba mucho León Gieco. Con él escuché «Los Salieris de Charly». Cada vez que la escucho vuelvo a pensar en él. En él y en mí, en mi lugar de Salieri, en mi germen de niño odioso embebido en la envidia y el rencor silencioso, siendo mejor amigo de mi Mozart, confidente, seguro de que yo entendía mucho mejor que él cuál era el lugar que le tocaba cumplir en nuestra sociedad, que ya no era de veinte, sino de ochenta. No se debe juzgar a un niño, pero cuando miro hacia atrás aborrezco a ese ser envidioso que dio origen a mi deseo de ser Escritor, que hoy no temo en admitir vano, un vehículo más hacia la fama, como cualquier otro. Tal vez el vehículo más lento, el más complejo, el de menos prestigio y el más inútil en estos días. Pero fue el que elegí, sin saber por qué y sin haber leído demasiado, allá por la primaria, tal como otros sueñan con triunfar en la tele o con ser futbolistas. Yo quería ser Escritor, y uno de los problemas de ser Escritor es que a los 20, cuando ya no se está jugando en Primera, el sueño no se pasa. La meta sigue ahí para toda la vida, y solo en la muerte podremos saber si le cumplimos o no el deseo a ese niño de 10 años.
En su momento lo viví como una tragedia, pero visto a la distancia, lo mejor que me pudo haber pasado fue que mi amigo (en realidad, los padres de mi amigo) decida (decidieran) cambiarse(lo) al Nacional Buenos Aires. Habían pasado solo dos años de nuestra excursión en ese mundo de nenes bien a los que se los llamaba por el apellido, novios que ni se daban la mano y partidos de rugby donde ninguno de los dos se destacaba. Ese año, el de séptimo grado, me hice un nuevo mejor amigo, y por primera vez empezaba a tener relaciones con otros compañeros por fuera de la sombra de mi ex mejor amigo, a quien seguí viendo los viernes durante un año más por pura cortesía suya (cuando yo dejé de llamarlo ya no nos vimos nunca más).
Además, en séptimo tuve otro hito que me marcó: estábamos escribiendo un cuento en grupos, y como fue mi tendencia desde siempre, me distraje en una charla que poco tenía que ver con el cuento. Todo nuestro grupo estaba a la deriva cuando comenzó la ronda de lecturas en voz alta. Yo pedí las hojas que contenían los tres sólidos párrafos que habíamos garabateado. Cuando fue mi turno de leer, leí. Leí primero un párrafo, luego el otro, y por último, el tercero. Y noté que nuestra historia era mucho más corta que la de los demás y que terminaba en cualquier parte. Así que seguí «leyendo»; es decir, inventando. Imitando el tono que traía de la lectura, avancé con un nuevo relato oral que emanaba de mi boca sin que estuviera escrito en el papel. Tan largo fue que consideré que debía cambiar la hoja. Pasé una de las hojas Rivadavia con ojalillos que estaba archivada en mi carpeta número 3 y seguí con la historia, con una fluidez notable. Solo me detuve cuando vi la sombra de la profesora sobre mí, que no podía evitar sonreírse ante la inventiva de su alumno de 12.
Al día de hoy, podría decir que ese fue mi único éxito en relatos de ficción. Es más, envalentonado por el suceso y ya con las credenciales de Escritor del curso, me presenté al concurso literario de ese año, seguro de ganar (porque había mejorado y porque mi ex mejor amigo ya no estaba). Escribí una historia en Sicilia donde gente con nombres italianos circulaba, peleándose por algún tesoro de vaya a saber qué, queriendo imitar infantilmente lo que había visto en El Padrino (aquella gloriosa primera vez en la que vi El Padrino) tiempo atrás. No solo no gané, sino que luego recibí una calificación por el cuento (en séptimo el concurso ya no era tan voluntario y anónimo como lo había sido en años anteriores), y fue lastimosa. Una vez más, mi deseo de ser Escritor se topaba con la realidad.
Durante la secundaria me aparté un poco del rumbo, más allá de haber hecho algún seminario optativo de periodismo o de historieta. En el de historieta me fue mal (no tenía gracia, no sabía dibujar) y en el de periodismo era el mejor, pero sin que me diera ninguna satisfacción, porque me resultaba casi una obviedad: leía el suplemento de Deportes del diario todas las mañanas y no había más que imitar aquello que leía, que era bastante sencillo. Encima tenía práctica, porque desde que mi nuevo mejor amigo se había ido a vivir a España en el obvio año 2002, le mandaba las crónicas de los partidos de Argentinos Juniors, que debutaba en la B Nacional. Recuerdo la primera línea de la primera crónica: «Pitó Abal. Cinco minutos habían pasado nada más, y Argentinos ya tenía un penal a favor. El “Topo” Gómez, gran refuerzo del Bicho, lo cambió por gol». Desde entonces, cada vez que veo a Abal en una cancha pienso hace cuánto tiempo que está dirigiendo, y siento un pequeño orgullo de haberlo «descubierto», como si su carrera hubiese tenido un quiebre luego de mi crónica que viajó miles de kilómetros a través de los primeros mails que enviaba.
Con profesoras de Literatura y Literatura Inglesa que no despertaban mi interés en nada, mi camino hacia la meca, el ser Escritor, se borroneaba, pero así y todo no dejaba de leer. Mi mamá alguna vez le contó a mi psicóloga un mito fundacional de mi afición a la lectura vinculado a una lesión que tuve, que me obligó a estar tres meses sin hacer deporte. Es falso. Sí, leía más, pero porque tenía más tiempo, no porque me interesase más.
En el colegio odié a Borges y a Shakespeare con pasión: juré no leer nunca más al primero y pensé que tal vez el segundo pudiese interesarme más si lo leía en español. El mundo me encuentra hoy un fiel devoto de Borges y aún sin haber leído una palabra más de Shakespeare que aquellos dos libros que leí en el colegio. En cambio, llegar a Cortázar y a García Márquez sí me significó un interés especial. Hoy no sabría explicarlo, pero como todos (en Puan) dicen que son «literatura de adolescentes», podría conceder que eso debió haber tenido algo que ver. El caso es que de Cortázar tenía los cuentos completos en mi casa, entonces le pedí a la profesora que me marque cuáles leer por mi cuenta, además de los obligatorios de Bestiario y Todos los fuegos el fuego. Terminé leyendo casi todos, ahora sí con cierta admiración, recuperando mi pasión oculta por ser Escritor. Tal vez veía en Borges y en Shakespeare algo imposible de hacer (ese lenguaje recargado, todas las citas, la cantidad de conocimiento acumulado), pero con Cortázar encontré juegos y palabras más comunes, sentí que era un amigo el que me contaba las cosas que sucedían en una Buenos Aires más o menos reconocible, y no ruinas circulares con minotauros y cuchilleros que se pelean en un mundo olvidado, entre miles de palabras extranjeras y libros y personas que no conocía.
Con García Márquez me pasó lo mismo: era un amigo contándome una historia. Primero, de un náufrago; después, de una chica con el pelo muy largo, hasta que por fin me animé, me subí a un colectivo, fui hasta la única librería que conocía y me gasté parte de mis ahorros en Cien años de soledad, no sin antes consultarle a la empleada si ese libro era «como para mí». Tenía 14 años y estaba acostumbrado a que mi mamá me diera los libros o a que estos tuvieran la leyenda «A partir de 12 años». Cien años de soledad no decía nada de eso, pero la vendedora me dijo que lo leían en los colegios, así que lo compré. Demoré en leerlo, pero lo leí completo. Era difícil, entendía poco, me molestaba que todos los personajes se llamasen igual, pero así y todo me gustó. Me gustó más el hecho de haberlo leído que el libro en sí. La seguridad que me daba haber podido leerlo, una literatura para grandes en la que no necesité la ayuda de mi mamá. Ese mismo año también me compré Plata quemada (vi la tapa en la librería en la que compraba mis manuales de texto y me tenté por el fuego ...
Índice
- Portadilla
- Nota preliminar
- Prólogo
- Examen de residencia (2000) de Eduardo Muslip
- El camino de Ida (2013) de Ricardo Piglia
- Pagaría por no verte (2008) de Juan Sasturain
- Las teorías salvajes (2008) de Pola Oloixarac
- Conductores suicidas (2004) de Alejo García Valdearena
- El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan (2011) de Patricio Pron
- Un amor para toda la vida (2014 [2006]) de Sergio Bizzio
- Las primas (2007) de Aurora Venturini
- Primera persona. Conversaciones con quince narradores argentinos (1995) de Graciela Speranza
- Barrefondo (2010) de Félix Bruzzone
- Alt Lit. Literatura norteamericana actual (2014) de Lolita Copacabana y Hernán Vanoli (comp.)
- Uno a uno. Los mejores narradores de la nueva generación escriben sobre los 90 (2008) Diego Grillo Trubba (comp.)
- Panorama Interzona. Narrativas emergentes de la Argentina (2012) de Elsa Drucaroff (comp.)
- Los domingos son para dormir (2008) de Sonia Budassi
- La culpa del corrector (2000) de Manuel López de Tejada
- Punto Fac (2001) de Diego Jara
- Chicas muertas (2014) de Selva Almada
- Ladrilleros (2013) de Selva Almada
- Que todo se detenga (2015) de Gonzalo Unamuno
- Tres historias pringlenses (2013) de César Aira
- El telo de papá (2013) de Florencia Werchowsky y Viedma (2015) de Gonzalo Álvarez Guerrero
- Obra completa (2013) de Andrea Rabih
- Forasteras (2013) de Bárbara Duhau
- Piquito de oro (2009) de Gustavo Ferreyra
- Las esferas invisibles (2015) de Diego Muzzio
- Historias Extraordinarias (2009) de Mariano Llinás
- Tres cuentos (2012) de Martín Rejtman
- Buenos Aires, La ciudad como un plano (2010) de AA. VV.
- El ciudadano ilustre (2016) de Daniel Mantovani
- El pudor del pornógrafo (2014 [1984]) de Alan Pauls
- Weiwei (2016) de Agostina Luz López
- Cataratas (2015) de Hernán Vanoli
- Un cementerio perfecto (2016) de Federico Falco
- El azul de las abejas (2014) de Laura Alcoba
- Flores de un solo día (2002) de Anna Kazumi Stahl
- La habitación alemana (2017) de Carla Maliandi
- Estamos unidas (2015) de Marina Mariasch
- Dónde enterré a Fabiana Orquera (2013) de Cristian Perfumo
- Agosto (2009) de Romina Paula
- Las Islas (2012 [1998]) de Carlos Gamerro
- Cómo desaparecer completamente (2004) de Mariana Enriquez
- No alimenten al troll (2012) de Nicolás Mavrakis
- Siete casas vacías (2015) de Samanta Schweblin
- Florentina (2017) de Eduardo Muslip
- Bibliografía