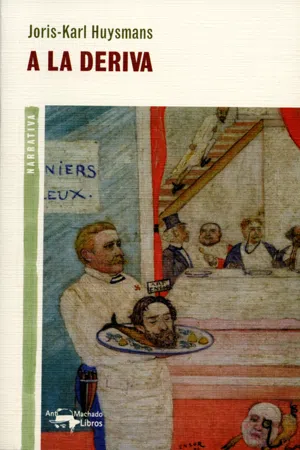
- 89 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
A la deriva
Descripción del libro
A la deriva es la aventura de Jean Folantin, un "Ulises de las tabernas", en palabras de Maupassant, abocado a deambular aburrido por el París decadente de fin de siglo, donde no encuentra "más que mujerzuelas, bobos y maliciosos, carne de mala calidad y vino peleón", como escribió su contemporáneo Remy de Gourmont. Esta obra secreta de Huysmans prefigura el absurdo de la literatura del siglo XX, como supieron ver dos de sus más ilustres discípulos, Paul Valéry y Georges Perec.
Su fórmula: toques de spleen baudeleriano, una buena colección de imágenes grotescas, humor, pesimismo y un desasosiego absolutamente moderno.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Información
Categoría
LiteraturaCategoría
Colecciones literarias europeasIII
PERO EN seguida se atenuaron los calores agobiantes, los días largos se acortaron, refrescó el aire, los cuasiputrescentes cielos perdieron su tinte azul y echaron una pelusa como de moho. Volvía el otoño trayendo consigo las nieblas y las lluvias; el Sr. Folantín previó las inexorables tardes y noches y, espantado, volvió a trazar planes.
En primer lugar, decidió romper con su salvajismo, probar las mesas redondas, entablar conversación con otros comensales; frecuentar, incluso, los teatros.
Sus deseos se vieron cumplidos: un día, a la puerta de su despacho, se encontró con un señor que conocía. Durante un año, habían comido codo con codo, advirtiéndose el uno al otro de los platos en malas condiciones o mal hechos, prestándose el periódico, discutiendo sobre las virtudes de los complementos férricos que tomaba cada uno, bebiendo juntos durante un mes agua de alquitrán, emitiendo pronósticos sobre los cambios de tiempo, buscando, entre ellos dos, alianzas diplomáticas para Francia.
Sus relaciones se habían limitado a eso. Una vez en la calle, se daban un apretón de manos y se iban cada uno por su lado y, sin embargo, la ausencia de este correligionario había apenado al Sr. Folantin.
Le gustó mucho verlo.
—¡Hombre! ¡El Sr. Martinet! –dijo–. ¿Cómo está usted?
—¡Bueno, bueno, Sr. Folantin! ¿Cómo le ha ido todo este tiempo en que no nos hemos visto?
—¡Ay! Es usted un despegado –contestó el Sr. Folantin–. ¿Qué demonios ha sido de usted?
E intercambiaron confidencias. El Sr. Martinet era ahora asiduo de una mesa redonda e hizo inmediatamente un quimérico elogio de la misma:
—De noventa a cien francos al mes; limpia y la comida es buena y abundante; los comensales son agradables. Tendría usted que venir.
—No me gustan nada las mesas redondas –contestó el Sr. Folantin–. Yo soy un poco oso, ya sabe usted; me cuesta hablar con gente que no conozco de nada.
—Pero no tiene usted por qué hablar. Allí estará como en su casa. No se sienta todo el mundo alrededor de una mesa, es como un gran restaurante. ¡Vamos, compruébelo usted mismo. Venga esta noche!
El Sr. Folantin vacilaba; al atractivo de no sustentarse en soledad contraponía el temor que le inspiraban las comidas colectivas.
—¿No irá usted a decirme que no? –insistió el Sr. Martinet–, o seré yo quien tenga que llamarlo despegado; si, para una vez que lo encuentro, me deja usted plantado.
Al Sr. Folantin le dio miedo quedar mal y siguió dócilmente a su compañero por la calle.
—Aquí es, subamos.
Y el Sr. Martinet se detuvo en el rellano, ante una puerta batiente de color verde.
Dentro se oía ruido de platos por encima de un murmullo continuo de voces; se abrió la puerta y un grupo de hombres con sombrero se precipitó por la escalera alborotando y golpeando la barandilla con sus bastones.
El Sr. Folantin y su amigo se apartaron; empujaron la puerta, también ellos, y entraron en una sala de billar. Sobrecogido, el Sr. Folantin retrocedió. Aquel cuarto estaba saturado de un humo de tabaco tan espeso que los tacos de billar lo perforaban; el Sr. Martinet arrastró a su invitado a otro cuarto, donde la humareda era quizá más densa todavía; allí, en medio de un resollar de pipas bien cargadas, en medio de derrumbamientos de dominó, en medio de carcajadas, los cuerpos circulaban casi invisibles, tan sólo adivinados por el desplazamiento de fluido que provocaban. El Sr. Folantin se quedó allí, aturdido, buscando a tientas una silla.
El Sr. Martinet lo había abandonado. Vagamente, a través de una nube, el Sr. Folantin lo vio aparecer por una puerta.
—Hay que esperar un poco –dijo–. No será mucho.
Pasó media hora. El Sr. Folantin hubiera dado lo que hubiera sido con tal de no haber puesto nunca los pies en aquel cafetín, donde se podía fumar, pero no se comía. De vez en cuando, el Sr. Martinet hacía una escapada para comprobar que todos los sitios seguían estando ocupados.
—Hay dos señores que están ya con el queso –dijo con aire satisfecho–, ya he reservado sus sillas.
Pasó otra media hora. En una ocasión en que el Sr. Martinet fue a acechar los sitios del comedor, al Sr. Folantin se le pasó por la cabeza encaminarse a la escalera. Pero finalmente el Sr. Martinet volvió y le anunció la marcha de los dos quesos; entraron en una tercera habitación en que se sentaron, prietos como sardinas en lata.
En el mantel tibio, entre salpicaduras de salsa y migas de pan, les arrojaron unos platos y les pusieron en ellos una carne de vaca coriácea y resistente, unas legumbres sosas, un rosbif que se plegaba en torno al cuchillo cuando intentaban cortarlo, una ensalada y un postre. Aquella sala le recordó al Sr. Folantin el refectorio de un pensionado, pero de un pensionado mal dirigido en el que estuviera permitido vociferar en la mesa. Lo único que faltaba allí eran los pocillos con el culo enrojecido por el uso y el plato vuelto para poder poner en un sitio menos sucio las ciruelas o las confituras.
Ciertamente la pitanza y el vino eran infames, pero más infame aún que la pitanza, más infame que el vino, era la compañía en medio de la cual hacían trabajar a sus mandíbulas: unas camareras flacas que trajinaban los platos, unas mujeres secas, de rasgos marcados y severos, de mirada hostil. Cuando se las miraba, le sobrevenía a uno una absoluta impotencia; se sentía vigilado y comía sin ganas, con recelo; sin atreverse a dejar a un lado los nervios de la carne o los pellejos, por miedo a una regañina; temiendo a volver a servirse de la fuente, bajo aquellos ojos que calibraban el hambre de uno y la hacían retroceder al fondo del estómago.
—¿Qué tal, qué le decía yo? –afirmaba, más que preguntaba, el Sr. Martinet–, ¿es o no es un sitio agradable?, y aquí la carne es carne de verdad.
El Sr. Folantin no decía palabra; en su derredor, las mesas clamoreaban con un estruendo horrible.
Ocupaban los asientos todas las razas del sur de Francia, escupían y se arrellanaban, mugiendo. Gente de Provenza, de Lozère, de Gascuña, del Languedoc, todos con las mejillas oscurecidas por una suerte de virutillas de sacapuntas del color del ébano, con narices y dedos peludos, con voces estentóreas; se reían a carcajadas como locos furiosos, y su acento, apoyado con gestos de epiléptico, trituraba las frases y se las embutía a uno, ya picadas, en el tímpano.
Casi todos eran miembros de la juventud estudiantil, esa gloriosa juventud cuyo pensamiento trivial asegura a las clases dirigentes la leva inmortal de su estupidez. El Sr. Folantin veía desfilar ante sí todos los lugares comunes, todos los retruécanos, todas las opiniones literarias caducas, todas las paradojas usadas hacía ya más de cien años.
En su opinión los obreros tenían un entendimiento más discreto y la inteligencia de los dependientes del comercio era más refinada. Un vaho denso se condensaba en los platos y velaba los vasos; las puertas, sacudidas violentamente, aventaban efluvios de fumadero; seguían llegando manadas de estudiantes y su espera impaciente presionaba a quienes ocupaban las mesas. Como en la cantina de una estación, había que engullir bocados dobles y tragarse el vino a toda prisa.
“De modo que esta es la famosa mesa redonda que apacentaba antaño a los principiantes de la política”, pensaba el Sr. Folantin, y la idea de que todos aquellos que abarrotaban las salas de la bacanal se convertirían, a su vez, en personajes solemnes, ahítos de honores y de cargos, le dio asco.
“Hincharse de embutidos en casa y beber agua, cualquier cosa menos cenar aquí”, se dijo.
—¿Tomará usted café? –preguntó el Sr. Martinet con amabilidad.
—No, gracias, me ahogo aquí dentro, tengo que ir a respirar un poco.
Pero el Sr. Martinet no estaba dispuesto a dejarlo ir. Lo alcanzó en el rellano y le cogió el brazo.
—¿Adónde me lleva? –le dijo Folantin con desaliento.
—Vamos, vamos, amigo mío –contestó el Sr. Martinet–, me he dado cuenta de que mi mesa redonda no le gustaba nada…
—No… no… para el precio, es hasta sorprendente…, sólo que hacía mucho calor –respondió tímidamente el Sr. Folantin, que temía haber desairado a su huésped, con su gesto ceñudo y su huida.
—La verdad es que no nos vemos tan a menudo como para dejarle ir llevándose una mala impresión –dijo el Sr. Martinet con un tono cordial–. ¿Cómo le parece que matemos la noche? ¿Le gusta a usted el teatro?, le propongo que vayamos a la Opéra-Comique. Aún llegamos a tiempo –dijo mirando su reloj–. Esta noche dan Ricardo Corazón de León y el Pré-aux-Clercs. ¿Eh? ¿Qué me dice?
—Lo que usted quiera –“después de todo”, pensó el Sr. Folantin, “quizá consiga distraerme y, además, ¿cómo voy a rechazar la proposición de este buen hombre, a quien no he hecho más que chafarle sus entusiasmos”–. ¿Me aceptará usted un cigarro? –concluyó, entrando en un estanco.
En vano se quedaron sin resuello tratando de activar la combustión de aquellos habanos que sabían a col y no tiraban. “Otro placer que se va al garete –se dijo el Sr. Folantin–; ¡ni aun pagando todo lo que piden, puede uno ya fumarse un cigarro decente!”
—Más nos vale renunciar –siguió diciendo, volviéndose al Sr. Martinet, que chupaba con todas sus fuerzas su habano, agrietado ya, y que humeaba levemente por las resquebrajaduras–. Además, ya hemos llegado.
Y se adelantó rápidamente a la ventanilla, donde sacó dos delanteras de patio.
Estaba empezando Ricardo y el teatro estaba vacío.
Durante el primer acto, el Sr. Folantin tuvo una sensación extraña, aquella serie de canciones para espineta le recordaba el organillo que había en una tienda de vinos adonde iba de vez en cuando. Cuando los obreros hacían girar la manivela, sonaba una cascada de canciones pasadas de moda, algo muy lento y muy suave, donde, de vez en cuando, sobresalía alguna nota clara y aguda en medio del repiqueteo mecánico de los estribillos.
En el segundo acto la impresión fue distinta. El aria “Una fiebre ardiente” le trajo la imagen de su abuela cuando le canturreaba con voz temblorosa, sentada en los velludillos de Utrecht de su butaca; y, durante unos segundos, le vino a la boca el sabor de las tostadas que ella le daba cuando, siendo muy pequeño, había sido bueno.
Acabó por dejar de atender por completo a la representación. ...
Índice
- PRÓLOGO. DEL INTOLERABLE ESPECTÁCULO
- I
- II
- III
- IV
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación
Sí, puedes acceder a A la deriva de Joris-Karl Huysmans, Juan Díaz de Atauri en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Colecciones literarias europeas. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.